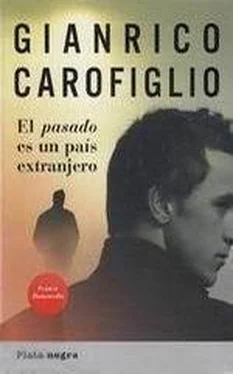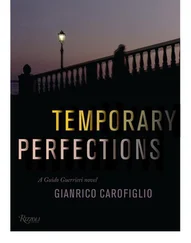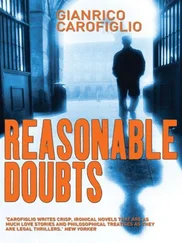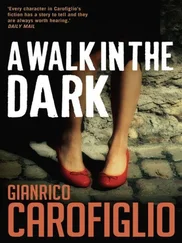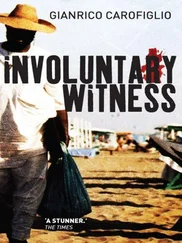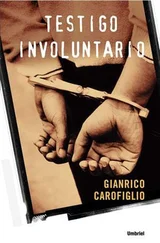Dijo que ahora habría querido tener un hijo. Si hubiese encontrado un hombre que valiera la pena.
Habló casi todo el tiempo. La escuché con una sensación de ternura atónita.
– ¿No estarás haciendo gilipolleces como las mías, verdad, Giorgio? -Estiró la mano izquierda sobre la mesa y por un instante tocó una de las mías.
– ¿Giorgio?
Me recobré. Me había quedado mirando la mano que ella había tocado. Como si pudiera haber quedado una huella de aquel contacto. Tan extraño.
– No, no. No te preocupes. Es sólo un período un poco estúpido. Ideas un poco confusas y todo lo demás. Son cosas que pasan. Al contrario, si tienes modo de hablar con mamá y papá, por favor díselo. O sea, diles que has hablado conmigo pero no que te dije que les hablaras y que todo va bien. Por el momento no nos comunicamos mucho, pero me duele verlos así. ¿Me harás ese favor?
Asintió y hasta sonrió. Parecía aliviada. Luego miró el reloj e hizo una especie de mueca del tipo «mierda, es tarde. Cuando estás charlando no te das cuenta del tiempo que pasa. Ahora tengo que irme». No usó esas palabras, pero el sentido era el mismo.
Rodeó la mesa y, antes de que tuviera tiempo de levantarme, se inclinó hacia mí y me dio un beso en la mejilla.
– Adiós, Giorgio. Me alegro de que hayamos hablado.
Luego se volvió y se alejó a paso rápido. Quedé solo en el salón de té. Las dos señoras con los cabellos azulados y los cigarrillos con filtro se habían ido hacía rato.
Reinaba un silencio y una quietud irreales.
Llamaron por el portero electrónico. Una vez, dos, tres, mucho rato.
Ninguna respuesta.
Entonces Cardinale empezó a maniobrar con el manojo de llaves en la cerradura y, en menos de un minuto, el portal se abrió. Martinelli y Pellegrini se quedaron en el coche. Chiti había dicho que tenía que entrar él. No hubo objeciones.
Subieron la escalera hasta el tercer piso, leyeron el nombre en la placa, tocaron el timbre.
Una vez. Dos. Tres, largo rato.
Ninguna respuesta.
Cardinale, después de ponerse guantes de goma, empezó a trabajar en la cerradura de la puerta. Se escuchaba el zumbido de algún aparato. Chiti sentía también los latidos de su corazón y el rumor de su respiración. Intentó pensar qué habría dicho si de pronto se hubiese abierto la otra puerta del piso y alguien se hubiera asomado. No se le ocurrió nada y dejó de pensar. Se concentró en el zumbido, en los latidos del corazón y en la respiración.
Hasta que oyó el chasquido de la cerradura. Mientras entraban pensó que no habría podido decir cuánto tiempo -¿treinta segundos?, ¿diez minutos?- habían permanecido ante aquella puerta.
Dentro estaba oscuro, silencioso, con un olor pesado.
De pronto, sin motivo, en aquella oscuridad espesa y consistente, se le apareció la cara de su madre. Es decir, aquella que debía de ser la cara de su madre, porque él no la recordaba. No muy bien. Siempre que intentaba recordarla, él, que era excelente con las imágenes, no lo conseguía. Era huidiza y, por momentos, se transformaba en algo monstruoso que había que expulsar rápido.
Cardinale encontró el interruptor de la luz.
La casa estaba en orden. Un orden meticuloso, obsesivo y carente de vida. Se detuvo unos instantes para pensar, para preguntarse cómo debía de haber sido aquella casa cuando estaba viva.
Si alguna vez lo había estado.
Luego se recobró, se puso él también guantes de goma y empezaron a buscar. Algo.
Había polvo de muchos días, sin señales visibles de manos o de algún otro movimiento. La casa debía de estar deshabitada desde hacía por lo menos un mes. Es decir, más o menos, desde que había muerto la madre. Resultaba evidente que él se había ido inmediatamente después. O inmediatamente antes, pensó Chiti sin una precisa razón.
Llegaron con rapidez al cuarto de él. En el resto del piso no había nada interesante. Objetos viejos, diarios viejos, utensilios viejos. Todo en un orden casi ritual y enfermizo.
Lo primero que le llamó la atención fue el póster de Jim Morrison, que colgaba torcido y con esa cara que miraba con ojos ausentes.
Luego las historietas de Tex, por centenares; y reconoció títulos y cubiertas que él también había leído de niño.
Buscaron en los cajones, debajo de la cama, en los estantes. Nada raro o sospechoso aparte de todas aquellas barajas de cartas de juego. Se preguntó si podrían tener una conexión con la investigación, con la violencia y todo lo demás. Siempre que aquel tipo y sus cartas tuvieran algo que ver con las violaciones y que el verdadero responsable no estuviese tranquilo, sin que nadie le molestara, en alguna parte, saboreando de antemano el próximo ataque en la cara de todos los carabinieri y policías del mundo.
– Señor teniente, mire esto.
Cardinale tenía en la mano una hoja escrita a máquina por las dos caras.
Contrato de alquiler temporal compartido.
En aquella hoja había una dirección.
Diez minutos después estaban en el coche. Volvieron al cuartel sin decir una palabra durante todo el trayecto. Mientras estaba sentado, con Pellegrini que conducía en silencio, con los otros dos atrás, también en silencio, el coche que se deslizaba por las calles desordenadas por los vehículos aparcados con las ruedas delanteras en la acera, por primera vez pensó que lo detendrían.
No fue un pensamiento articulado, y menos aún un razonamiento.
Simplemente pensó que lo detendrían.
Una decena de días después del encuentro con mi hermana, Francesco me telefoneó.
¿Qué había estado haciendo? ¿Por qué no me había dejado ver en todo ese tiempo? Joder, hacía por lo menos dos semanas que no nos veíamos. Era mucho más, pero no se lo dije. Como tampoco le dije que lo había buscado un montón de veces sin encontrarlo nunca y sin que él me llamase.
– Amigo mío, debemos vernos sin falta lo antes posible.
Nos encontramos a eso de las ocho, para tomar un aperitivo. Ahora hacía frío. Era noviembre. Dos o tres días antes, centenares de miles de alemanes del Este habían derribado el muro y habían pasado a la otra parte, mientras mi vida se arrastraba, carente de sentido.
Francesco estaba eufórico, con una oscura nota de fondo que no conseguí descifrar.
Me llevó a su bar preferido, desde donde se veía el mar incluso desde el interior del local. Ordenó dos negroni, sin siquiera preguntarme qué quería, y los bebimos en pequeños sorbos como si fuese naranjada, picoteando patatas fritas y pistachos. Ordenamos otros dos y encendimos los cigarrillos.
Qué había estado haciendo, me preguntó de nuevo. Qué había hecho él, respondí. Lo había buscado muchas veces. Había hablado con su madre. Y después, de pronto, no contestaba ni siquiera ella.
Permaneció un momento en silencio, entrecerrando los ojos. Como si se le hubiera ocurrido algo, un detalle que debía comentarme antes de continuar.
– Mi madre ha muerto -dijo entonces. No había ninguna entonación especial en su voz. Una comunicación neutra. Sentí que se me helaba la sangre. Traté de decir algo, busqué alguna palabra que decir o algún gesto que hacer. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo estás?
No dije nada y no hice nada. No tuve tiempo. Fue él quien volvió a hablar después de apenas unos segundos.
– Ahora ya no vivo ahí.
– ¿Dónde vives?
– En un pequeño apartamento que había alquilado hace un tiempo.
Era la casa donde habíamos ido muchos meses atrás con aquellas dos. No recordaba haberme llevado. Sentí que me invadía una inquietud incontrolable, al límite del miedo.
– Tienes que venir. Esta noche quiero mostrarte cómo me instalé. Pero antes vayamos a cenar.
Читать дальше