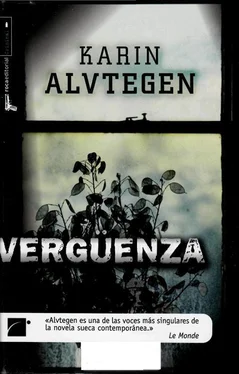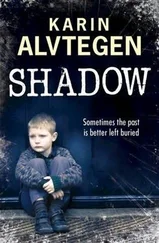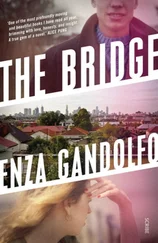Maj-Britt interpretó veloz su reacción, que la animó a meter el dedo un poco más en la llaga.
– Hacer que las personas sobrevivan tanto como sea posible, que permanezcan en este mundo con sus familias y que vean crecer a sus hijos. Para eso estáis los médicos. No creo que exista nada que pueda ser más importante para vosotros.
Ellinor volvió a aparecer en la puerta.
La doctora estaba en cuclillas cerrando el maletín y Maj-Britt se percató de que tuvo que apoyarse en el borde del sofá para levantarse. Un movimiento veloz de la mano, para no perder el equilibrio. Sin mirar a Maj-Britt se encaminó al vestíbulo, seguida de Ellinor. Maj-Britt oyó, no obstante, su parca conversación.
– Lo siento, ya no puedo hacer nada más, tendréis que poneros en contacto con su centro de salud y seguir esa vía. Ellos la remitirán al hospital, donde continuarán el estudio.
Se abrió la puerta y las últimas palabras de Ellinor rebotaron contra las paredes del rellano.
– Gracias por todo.
Y luego, volvió a cerrar la puerta.
Ellinor se quedó una hora entera, pese a que había otros usuarios esperándola. Maj-Britt no hablaba mucho, pero la verborrea de Ellinor celebró nuevos triunfos en un desesperado intento por convencerla de que le permitiera llamar al centro de salud. Pero Maj-Britt no quería. No pensaba pasar por el sufrimiento de otros reconocimientos y menos aún por una operación.
¿Por qué había de hacerlo?
¿Existía una sola razón para hacerlo? Por doloroso que resultase admitirlo, no era capaz de pensar en nada que se pareciese siquiera a una razón.
La mujer era un monstruo. Como salida de una película de terror. Debía de ser un castigo del destino lo que había puesto en su camino a una mujer tan repulsiva, se dijo Monika. Era como si aquella mirada suya tan penetrante pudiese verla por dentro, su interior deforme, y, por alguna razón que Monika no alcanzaba a comprender, aquella mujer pretendía hacerle daño.
Se fue derecha a casa y al cuarto de baño sin quitarse el abrigo siquiera y se tomó dos ansiolíticos Xanor. Se los había recetado al mismo tiempo que los somníferos, pero aún no los había utilizado.
Ya no podía aguantar más.
Fue a la sala de estar y se puso a dar paseos de un lado a otro, a la espera de que las pastillas empezasen a surtir efecto. Cada segundo, cada instante. Ya no había escapatoria. Era como si no cupiese en su propio cuerpo y la piel fuese a resquebrajarse en cualquier momento. La sensación de ir a explotar.
Y por si fuera poco, el móvil, que sonaba sin parar; el timbre la volvía loca, pero no se atrevía a apagarlo. En efecto, era la prueba de que allá fuera existía aún una realidad operativa; si cortaba del todo el vínculo que la unía a ella no sabía dónde acabaría. Como quiera que fuese, no era capaz de comprender cómo había llegado a aquella situación, ni qué podía hacer por que todo volviera a su cauce.
Por fin.
Por fin empezaba a notar que la angustia iba cediendo, retraía sus garras y se esfumaba. Le permitía respirar. Aliviada, se quedó de pie, y acogió con gratitud la liberación que se le ofrecía. Blanco Estocolmo. Era el color de las paredes de su sala de estar. Era extraño que allí pudiesen pintar las paredes de blanco Estocolmo. Aunque, en cierto sentido, estaba bien que todo fuese posible. Sólo respirar. Respirar con calma y serenidad, eso era lo único importante. Se tumbaría en el sofá a respirar bien, nada más.
Paredes de ladrillo rojo. Un sótano. Se hallaba en un sótano, pero no sabía de quién era. No se veía ninguna puerta. Buscaba con las manos por la rugosa pared, con la idea de encontrar una grieta o una señal de abertura, pero no había ninguna. De repente, supo que en el muro había un cadáver emparedado, ignoraba quién era, pero sí que fue ella quien lo emparedó. Oyó un ruido y se dio la vuelta. Allí estaba su madre, de rodillas, plantando una orquídea. Llevaba un trozo de pan en la mano y lo desmigajaba para esparcirlo por el suelo. «Columba livia. Exquisita con rebozuelos.» Y entonces llegó un tren. Pernilla estaba en medio de la vía y la sirena del tren sonaba cada vez más cerca. Monika echó a correr tan aprisa como podía, pero no avanzaba en absoluto, no llegaría a tiempo de salvarla. Tenía que silenciar la sirena, tenía que silenciar la sirena. Hacer que cesara.
– ¿Hola?
De repente, se vio con el móvil en la mano. Estaba en el vestíbulo, con el abrigo puesto, pero no estaba segura de por qué.
– Sí, hola, soy Pernilla.
La voz la convenció de que había vuelto a la realidad, pero aún se encontraba en un dulce estado de embotamiento. Se hallaba a una cómoda distancia de cuanto le infligía sufrimiento o constituía una amenaza, y ni siquiera su cuerpo reaccionó. Su corazón latía a un ritmo apacible.
– Ah, hola.
– Sólo quería saber cómo estabas. La última vez que nos vimos nos despedimos muy rápido y pensé si no habrías caído enferma.
Enferma. Las palabras de Pernilla resonaban en su cabeza como un eco. Enferma. ¿Estaría enferma? Si lo estaba, estaría legítimamente justificado que se tomase un par de días libres de su misión y, ¿acaso no se los había ganado? Sólo un par de días. Estaba tan cansada… Con tal de poder dormir bien un par de días, las cosas irían mejor. Volvería a pensar con claridad, a estructurar un plan para seguir adelante, para resolverlo todo de la mejor manera. Ahora se sentía exhausta. Su cerebro había adquirido vida propia y ya no le obedecía. Si conseguía dormir, todo iría mejor después.
– Sí, estoy enferma. Estoy en casa, con fiebre.
– ¡Vaya! Puede que te lo haya contagiado Daniella, ella también está enferma.
Monika no respondió. Si Daniella estaba enferma, ella debería ir a su casa. Iba incluido en el acuerdo, pero no tenía fuerzas. Tenía que dormir.
– Bueno, no te molesto más, si no te encuentras bien. Llámame cuando te hayas recuperado. Si necesitas algo, llámame, si quieres que vaya a comprar comida o algo así.
Monika cerró los ojos.
– Gracias.
No fue capaz de añadir nada más y cortó la llamada. Deslizó la espalda por la puerta y se quedó sentada en el suelo. Apoyó los codos en las rodillas y ocultó la cara entre las manos. El adormecimiento de las pastillas la libraba de tomar plena conciencia de los pensamientos que se le pasaban por la mente. De percibir la frágil línea divisoria entre crueldad y entrega. Pero ¿qué era la maldad? ¿Quién establecía las reglas? ¿Quién se tomaba la prerrogativa de definir una verdad aplicable a todos bajo cualquier circunstancia? Ella sólo quería ayudar, rectificar, hacer que el absurdo «Jamás otra vez» resultase menos implacable. Pues todo podía rectificarse si uno se esforzaba lo suficiente. ¡Tenía que ser así! ¡Así tenía que ser!
Seguiría estando al lado de Pernilla, lo contrario resultaba impensable. Seguiría subordinándose, estando ahí mientras Pernilla la necesitara, dejando a un lado su propia vida mientras fuese preciso. Aun así, sabía que, a la larga, no sería suficiente. Monika le había arrebatado a Pernilla un esposo y a Daniella un padre, no les había arrebatado una amiga. Se puso de pie y, sin ver nada, en realidad, se quedó mirando la porción de pared sobre la zapatera. No había caído en la cuenta antes, pero ahí estaba la solución. Pernilla tenía que conocer a otro hombre, un hombre que pudiese llenar el vacío dejado por Mattias de un modo totalmente distinto al que ella podría ofrecerle nunca. Un hombre que se convirtiese en un nuevo padre para Daniella, que se hiciese cargo de la manutención, que le diese a Pernilla el amor que la muerte de Mattias le había arrebatado.
Monika se enderezó y el abrigo se deslizó hasta caer al suelo. Animada por su nueva idea, sintió que todo resultaba más fácil. Si hacía que Pernilla conociese a otro hombre, su misión habría concluido, habría cumplido por completo con su deber. Podrían seguir viéndose como amigas y Pernilla jamás conocería la verdad.
Читать дальше