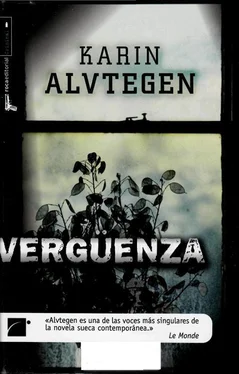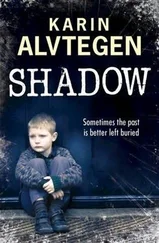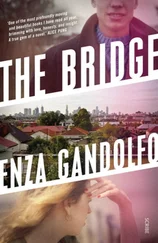Dejó el pequeño lugar cercado para volver a su jarra de agua. Su madre estaba arrodillada, plantando brezo, lila, rosa y blanco. Plantas cuidadosamente elegidas.
Monika dejó la jarra y observó en silencio las manos de su madre, que retiraba con esmero unas hojas secas enredadas en el cuidado seto que rodeaba la lápida.
MI hijo querido.
Querido y desaparecido de la misma forma incondicional, pero para siempre convertido en el punto central en torno al cual todo giraba. Un agujero negro que atraía todo lo que pudiese seguir con vida; el hijo que, día tras día, echaba más leña al fuego de la imposibilidad de aceptación, de que la sumisión era la única postura, de que todo era absurdo y desolación, y de que así sería por siempre.
Una familia aniquilada.
Cuatro menos dos da cero.
Se oyó pronunciar en voz alta la siguiente pregunta:
– ¿Por qué nos dejó papá?
Y vio temblar la huesuda espalda de su madre. Sus manos interrumpieron el trabajo y se detuvieron.
– ¿Por qué lo preguntas?
Los latidos de su corazón resonaban graves, sordos.
– Porque quiero saberlo. Porque siempre he tenido la duda, pero nunca se me ha ocurrido preguntarlo antes.
Los dedos cercanos a la lápida recuperaron la movilidad y continuaron presionando la tierra en torno al brezo blanco.
– ¿Y por qué se te ha ocurrido preguntar justo ahora?
Oyó que algo se quebraba. Un sordo murmullo que aumentaba en intensidad ahora que la ira domeñada durante tanto tiempo se liberaba y hacía presa en ella. Las palabras se le agolpaban en la boca, empujándose unas a otras por llegar las primeras, por salir finalmente y ser pronunciadas.
– ¿Acaso importa? No sé por qué no te pregunté hace veinte años, pero tanto da, ¿no? La respuesta será la misma, digo yo.
Su madre se levantó, dobló minuciosamente y muy despacio el periódico sobre el que se había arrodillado.
– ¿Ha ocurrido algo?
– ¿Por qué?
– Lo pregunto sólo por ese tono tuyo tan áspero.
¿Áspero, dijo? ¡Áspero! A la edad de treinta y ocho años, por fin reunía el valor necesario para preguntar por qué nunca tuvo un padre y, seguramente, la tensión había alterado su tono de voz. En cualquier caso, la primera reacción de su madre fue, obviamente, acusarla de la aspereza de su tono.
– ¿Y por qué no le preguntas a él?
Sintió que se le encendía la cara de ira.
– ¡Porque no lo conozco! Porque ni siquiera sé dónde demonios vive ahora y porque tú nunca, ni una sola vez, me has ayudado a tener contacto con él; al contrario, recuerdo muy bien cómo te pusiste cuanto te conté que le había escrito una carta.
Le costó determinar lo que vio en los ojos de su madre. Jamás había tocado el tema hasta entonces y, desde luego, jamás había usado ese tono con ella. En ningún contexto.
– Así que es culpa mía que nos abandonase y que no asumiese su responsabilidad, ¿no es eso? Y es a mí a quien hay que pedir cuentas de todo, ¿verdad? Tu padre era un canalla que me dejó embarazada pese a que él no quería tener hijos y, cuando me quedé encinta por segunda vez, ya no le convino quedarse. Desapareció antes de que tú nacieras. Yo ya tenía a Lasse y ser madre sola con dos hijos no era tan fácil, pero claro, tú no sabes nada de eso, puesto que no tienes hijos.
Un rítmico golpeteo resonaba en todo el cementerio y a Monika le llevó unos minutos comprender que era su propio pulso lo que oía.
– Así que ésa es la razón por la que nunca me has querido. Porque fue culpa mía que papá se largara.
– Eso son tonterías, lo sabes tan bien como yo.
– Qué va, yo no sé nada.
Su madre sacó una vela del bolsillo de su amplio abrigo y empezó a retirar el plástico enervada, pero no respondió.
– ¿Por qué tenemos que venir a la nimba a todas horas?
Hace veintitrés años que murió y lo único que tú y yo hacemos juntas es venir aquí a encender las malditas velas.
– No creo que sea culpa mía que nunca tengas tiempo. Siempre estás trabajando, o con tus amigos. Para mí nunca tienes tiempo.
Siempre, siempre la misma historia, hiciera lo que hiciese. Pese a la rabia que, por el momento, la protegía, sintió cómo la atravesaba el sarcasmo que puso en marcha los remordimientos, una técnica que su madre dominaba hasta el virtuosismo. Y aún no había terminado. Como la maestra que era, se percató del leve cambio de expresión en el rostro de Monika. Y no perdió la oportunidad.
– Ni siquiera lloraste su muerte.
En un primer momento, Monika no comprendió las palabras.
Ni siquiera lloraste su muerte.
Como un eco, rebotaban en su cabeza en un intento de ser comprendidas y, cada vez que se repetían, algo se quebrantaba. Pieza a pieza, todo se derrumbaba.
Ni siquiera lloraste su muerte.
La voz de su madre resonó sorda y su mirada no se apartó de la vela que sostenía en la mano.
– Continuaste tu vida, como si nada hubiese ocurrido y sin saber lo que yo sufría al ver tu actitud. Casi como si te resultase un alivio que tu hermano no estuviera.
Ya no quedaban palabras. Todo era vacío. Sus piernas empezaron a moverse hacia el coche. Lo único que sentía era un profundo deseo de apartarse adonde nadie la oyese.
El bosque se extendía a ambos lados y había empezado a anochecer. El coche estaba aparcado al borde de una carretera comarcal. Miró desconcertada a su alrededor sin saber dónde estaba ni cómo había ido a parar allí. Miró el reloj. Dentro de un cuarto de hora debía presentarse en casa de Pernilla para cenar, según le había prometido. Dio la vuelta y supuso que debía ir en esa dirección.
Ni siquiera lloraste su muerte.
– ¿Te importa cambiar a Daniella? Sólo falta la salsa, ya está todo listo.
Quería irse a casa. A sus somníferos. Una tormenta de rayos le cruzaba la mente y le costaba contextualizar las palabras que oía.
– ¿Te importa?
Asintió brevemente y cogió a Daniella en brazos. La llevó hasta el cambiador que había sobre la bañera y le quitó el pañal. Pernilla la llamó desde la cocina.
– Ponle el pijama rojo, está colgado en una de las perchas.
Giró la cabeza y vio un pijama de color rojo. Cambió a la pequeña e hizo lo que le había pedido Pernilla. De regreso a la cocina, pasó por delante de la cómoda lijada. La luz de la vela se había extinguido y el rostro de Mattias quedaba en sombra, detrás de la urna blanca. No le dijo nada cuando pasó ante él, la dejó en paz.
– Sírvete. Seguro que no está tan rico como lo que tú sueles preparar, a mí no se me da muy bien la cocina. Era más bien cosa de Mattias.
Daniella estaba sentada en la trona y Pernilla puso una galleta sin azúcar en su mantelito. Monika miró la comida que tenía delante. Sería imposible probar bocado, pero tenía que intentarlo.
Comieron unos minutos en silencio. Monika removía la comida de su plato y se llevaba a la boca un poco de vez en cuando, pero su cuerpo no quería tragar. Cuanto más lo intentaba, más trabajo le costaba.
– Oye…
Levantó la vista. Y notó que, pese al cansancio y la turbación, se puso en guardia enseguida. Estar allí entrañaba un riesgo. Ahora que había perdido el control.
– Quisiera pedirte perdón.
Monika se quedó inmóvil. Pernilla había dejado los cubiertos y le dio a Daniella otra galleta, antes de continuar.
– Sé que he sido terriblemente antipática algunas de las veces que has estado en casa, pero es que no he tenido fuerzas para comportarme.
Tenía la boca seca y tragó saliva antes de poder pronunciar palabra.
– No, no has sido antipática.
– Claro que sí, desde luego, pero hacía lo que podía. A veces me cuesta tanto trabajo que, simplemente, no puedo.
Читать дальше