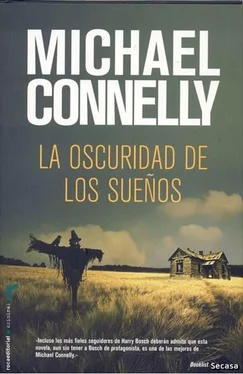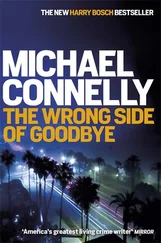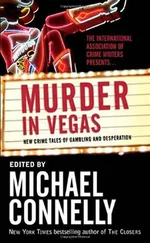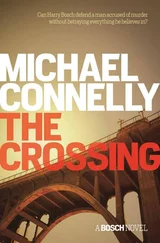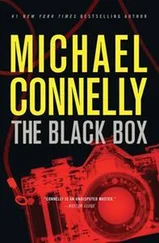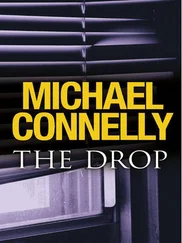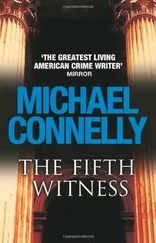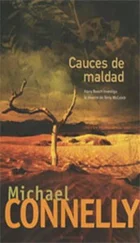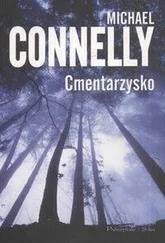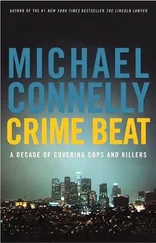– Sí, como todos.
– Bueno, ¿cómo ha llegado a la conclusión en Los Ángeles de que mi cliente es un hombre inocente?
Le dediqué mi mejor sonrisa de pillo.
– No estoy seguro de eso, pero tenía que venir a verle. Esto es lo que tengo: hay un chico allí en prisión preventiva por un asesinato que creo que no cometió, y me parece que los detalles se parecen mucho a los del caso Oglevy, al menos los que conozco. La diferencia es que mi caso ocurrió hace dos semanas.
– Así que si son obra del mismo asesino, mi cliente tiene una coartada obvia y podría haber una tercera persona implicada.
– Exactamente.
– Muy bien, pues veamos qué tiene.
– Bueno, esperaba ver también lo que tiene usted.
– Me parece justo. Mi cliente está en prisión y no creo que en este momento le importe la confidencialidad abogado-cliente, al menos si estoy cambiando información que podría ayudar en su causa. Además, la mayor parte de lo que le diga está disponible en registros públicos.
Schifino sacó sus archivos y empezamos una sesión de «tú me enseñas, yo te enseño». Le conté lo que sabía de Winslow y contuve el nerviosismo al repasar los informes de los crímenes. Sin embargo, al pasar a las comparaciones de las fotos de la escena del crimen, la adrenalina alcanzó un nivel en el que me resultó difícil contenerme. No solo las fotos de Oglevy coincidían plenamente con las del caso Babbit, sino que las víctimas guardaban un parecido sorprendente.
– ¡Es asombroso! -dije-. Son casi la misma mujer.
Ambas eran morenas, altas, con grandes ojos castaños, nariz fina y cuerpos de bailarina de piernas largas. De inmediato tuve la arrolladora sensación de que esas mujeres no habían sido elegidas al azar por su asesino: las habían escogido. Encajaban en alguna clase de molde que las había convertido en objetivos.
Schifino estaba surcando la misma ola. Señaló una foto y otra, destacando las similitudes en las dos escenas. Ambas mujeres fueron asfixiadas con una bolsa de plástico atada con una fina cuerda blanca. Las dos fueron colocadas desnudas y mirando hacia el interior en el maletero de un coche, con la ropa arrojada sobre sus cuerpos.
– Dios mío…, mire esto -dijo-. Estos crímenes son absolutamente iguales y no hace falta un experto para verlo. Le diré algo, Jack: cuando le he visto he pensado que sería el entretenimiento de la mañana, una diversión, un reportero listillo que aparece siguiendo un sueño. Pero esto…
Hizo un gesto hacia los conjuntos de fotos puestas por parejas esparcidas sobre el escritorio.
– La libertad de mi cliente está aquí. ¡Va a salir!
Estaba de pie detrás del escritorio, demasiado nervioso para sentarse.
– ¿Cómo ha ocurrido esto? -pregunté-. ¿Cómo ha pasado inadvertido?
– Porque los casos se resolvieron deprisa -dijo Schifino-. En ambas ocasiones la policía fue dirigida hacia un sospechoso obvio y no miró más. No buscaron casos similares, porque no lo necesitaban. Tenían a sus culpables y ya estaban bastante ocupados con eso.
– Pero ¿cómo pudo el asesino poner el cuerpo de Sharon Oglevy en el maletero del coche de su exmarido? ¿Cómo sabía dónde encontrar el coche?
– No lo sé, pero eso no es lo importante. Lo importante aquí es que estos dos asesinatos tienen un patrón tan asombrosamente similar que no hay forma de que ni Brian Oglevy ni Alonzo Winslow puedan ser responsables. Los otros detalles encajarán cuando empiece la investigación real. Pero por ahora, no me cabe duda de que está exponiendo algo enorme aquí. No sé si me explico, ¿cómo sabe que son los dos únicos casos? Podría haber otros.
Asentí. No había pensado en esa posibilidad. La búsqueda en Internet de Angela Cook solo había encontrado el caso Oglevy. Pero dos casos formaban un patrón; podía haber más.
– ¿Qué hará ahora? -pregunté.
Schifino se sentó por fin. Se movió adelante y atrás en la silla mientras consideraba la pregunta.
– Voy a redactar y presentar una solicitud de habeas corpus . Esto es información nueva exculpatoria y vamos a presentarla ante el tribunal.
– Pero yo no debería tener estos archivos. No puede citarlos.
– Claro que puedo. Lo que no he de hacer es decir dónde los conseguí.
Fruncí el ceño. Yo sería la fuente obvia una vez que mi artículo se publicara.
– ¿Cuánto tiempo tardará en llevar esto a juicio?
– He de hacer un poco de investigación, pero lo presentaré al final de esta semana.
– Esto lo va a hacer saltar por los aires. No sé si estaré preparado para publicar mi artículo entonces.
Schifino extendió las manos y negó con la cabeza.
– Mi cliente lleva más de un año en Ely. ¿Sabe que las condiciones en esa prisión son tan malas que muchos reclusos del corredor de la muerte abandonan sus apelaciones y se presentan voluntarios para ser ejecutados con tal de salir de allí? Cada día allí es un día demasiado largo.
– Lo sé, lo sé, es que…
Me di cuenta de que no había nada que justificara mantener a Brian Oglevy en prisión ni aunque fuera un día más solo para disponer de tiempo para planear y escribir mi artículo. Schifino tenía razón.
– Vale, entonces quiero saberlo en el momento en que lo presente -dije-. Y quiero hablar con su cliente.
– No hay problema. Tiene la exclusiva en cuanto salga en libertad.
– No, entonces no: ahora. Voy a escribir el artículo que los saque a él y a Alonzo Winslow. Quiero hablar con él ahora. ¿Cómo lo hago?
– Está en máxima seguridad y a menos que esté en la lista no le dejarán verle.
– ¿Usted puede hacerme entrar?
Schifino estaba sentado detrás del portaaviones que llamaba escritorio. Se llevó una mano a la barbilla, pensó en la pregunta y luego asintió.
– Puedo hacerle entrar. Necesito enviar un fax a la prisión que diga que es un investigador que trabaja para mí y que tiene derecho a acceder a Brian. Luego le daré una carta de a quien corresponda que usted llevará consigo, que le identificará como un trabajador mío. Si viene de parte de un abogado, no necesita licencia del estado. Lleva la carta y la entrega en la puerta. Le dejarán pasar.
– Técnicamente no trabajo para usted. Mi periódico tiene reglas sobre periodistas que suplantan identidades.
Schifino metió la mano en el bolsillo, sacó un dólar y me lo dio. Yo me incliné sobre las fotos para cogerlo.
– Tenga -dijo-. Acabo de pagarle un dólar. Trabaja para mí.
No era exactamente así, pero no estaba demasiado preocupado por eso, considerando mi situación laboral.
– Supongo que funcionará -dije-. ¿Ely está muy lejos?
– Depende de qué coche lleve. Está al norte, a tres o cuatro horas de aquí, en medio de ninguna parte. A la carretera que va hacia allí la llaman la carretera más solitaria de América. No sé si es porque conduce a la prisión o por el paisaje que cruza, pero no es por nada bueno. Tienen aeropuerto. Puede tomar un saltaarenas hasta allí.
Supuse que un saltaarenas era lo mismo que un saltacharcos, una avioneta de hélices. Negué con la cabeza. Había leído demasiados artículos de avionetas que se estrellaban: no volaba en ellas a menos que no me quedara más remedio.
– Conduciré. Escriba las cartas. Y necesitaré copia de todo lo que haya en sus expedientes.
– Me pondré con las cartas y pediré a Agnes que se ocupe de lo suyo. Yo también necesitaré copias de lo que ha traído para el habeas corpus . Podemos decir que es lo que compra mi dólar.
Asentí y pensé: «Sí, pongamos a la eficiente Agnes a trabajar para mí. Eso me gusta».
– Quiero hacerle una pregunta -dije.
– Dispare.
– Antes de que entrara aquí y le enseñara todo esto, ¿creía que Brian Oglevy era culpable?
Читать дальше