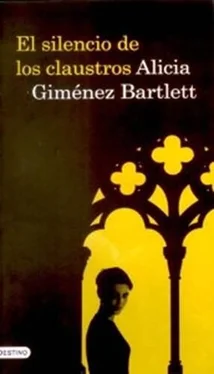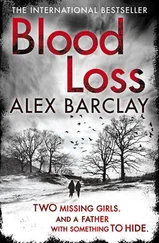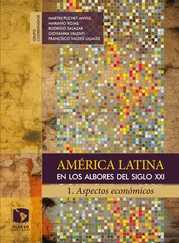– Pero…
– No quiero decirle nada por teléfono, inspectora, compréndalo. Es mejor que venga enseguida.
– De acuerdo, pero dígame, ¿se trata de un asunto policial?
– Me temo que sí, por desgracia me temo que sí.
– Voy para allá, deme su dirección.
Naturalmente, en cuanto dejé de escribir, Marina me preguntó qué sucedía. Era estoica, pero no tanto. Le sonreí:
– No lo sé. ¿Tú les has dicho a las monjas que tu padre se había casado con una inspectora de policía?
– Sí, se quedaron alucinadas.
– Me lo imagino. Pero ése no es el colegio al que vas, ¿no, Marina?
– No, a éste voy un día a la semana porque mi madre quiere que me enseñen cosas de religión y como mi padre no quería llevarme a un colegio de monjas… Me enseñan a hacer caridad y cosas así.
– Entiendo.
El problema que se me presentaba era que Jacinta, nuestra nueva asistenta, tenía la tarde libre los viernes; de modo que si me marchaba en aquel momento, la niña permanecería sola más de una hora hasta que llegara su padre. Regresé al salón y la observé. Había vuelto a ponerse boca abajo en el sofá, exhibiendo con obstinación sus calcetines de color rosa. ¿Cómo podía irme con tranquilidad? Si era capaz de pasarse media tarde en decúbito supino sólo para ver el mundo al revés, podía ocurrírsele cualquier otra cosa más peregrina aún. Afrontar la responsabilidad de lo que pudiera sucederle me pareció demasiado para mí, así que telefoneé a Marcos.
– Marina puede quedarse sola sin ningún problema. Es bastante formal. ¿Qué está haciendo ahora? -preguntó como casualmente mi marido.
– El pino encima de un sofá.
Se quedó un momento callado, sin duda no esperaba que su hija se hallara enfrascada en una ocupación tan inusual.
– Vete tranquila, Petra, yo enseguida salgo para allá. Será tan sólo un rato.
Con la gabardina abrochada y el bolso en la mano me planté frente a la niña.
– Marina, ¿puedes ver el mundo un momento al derecho?
Descendió y me miró, la cara enrojecida y los pelos alborotados.
– Tu padre llegará enseguida, pero yo tengo que marcharme a toda prisa.
– ¿Han asesinado a una monja?
Suspiré, cargada de paciencia.
– En la vida real no hay tantos asesinatos como en las películas. El hecho de que asesinen a alguien es excepcional, lo normal es que todo el mundo siga vivo, ¿comprendes?
– Sí.
– ¿Crees que estarás bien sola durante una horita?
– Sí.
Ya empezaba a acostumbrarme a sus monosílabos categóricos, así que no recabé de ella ningún otro matiz.
– No abras la puerta a nadie. No enciendas el fuego de la cocina. No te asomes a ninguna ventana. No manipules ningún cable eléctrico ni enchufe.
– En una hora no me daría tiempo a hacer tantas cosas.
– Bien. Lo que puedes hacer es leer un libro, escuchar música y, si no tienes miedo de volverte idiota, también ver la televisión.
– ¿Puedo comerme una manzana?
– Sí, pero no estando boca abajo, podrías atragantarte.
Permaneció inmóvil, considerando los riesgos de comerse una manzana con los pies en alto, y por fin asintió. Yo salí corriendo y me prometí no volver a pensar en los innumerables peligros que una casa encierra.
El convento de las corazonianas estaba situado en las cercanías de la plaza de Sant Just i Pastor. En una callejuela lateral, la portada levemente barroca, más bien fuera de cualquier estilo arquitectónico absoluto, se elevaba entre otros edificios antiguos, provocando una sensación inquietante y serena al mismo tiempo, si eso puede ser así. Un timbre hábilmente disimulado conectaba aquellas piedras con la modernidad. Llamé, y apenas un segundo después, una voz nada agradable, que más bien remitía a un ama de casa agobiada que a una novicia angelical, me preguntó quién era a través de un interfono ronroneante. Al contestar: «Petra Delicado, inspectora de policía», me invadió una oleada de irrealidad. ¿Qué demonio pintaba yo allí?, ¿qué me esperaba tras aquellos muros centenarios?, ¿para qué me necesitaban en una comunidad religiosa? Pensé que sin duda se trataría de alguna gilipollez: una niña de las que acudían por allí había cometido alguna gamberrada o un turista presuntamente cultural les había mangado algún cáliz de relativo valor. Sin duda mi cometido se limitaría a vehicular el asunto en las manos de los colegas a quienes compitiera, y a ser tan amable como para conseguir que Marina y su familia quedáramos en buen lugar.
Una monja con tantas dioptrías como años abrió la puerta y me atisbó a través de los cristales espesos de sus gafas pasadas de moda. Iba vestida con un hábito negro por completo que le daba el aspecto de un oscuro pajarraco de mal agüero. Para intentar verme mejor, elevaba la cabeza y arrugaba la nariz.
– ¿Es usted la policía? -se cercioró-. Pase por aquí. La madre Guillermina enseguida la recibirá.
Me depositó en una salita poco iluminada. Olía a lejía, a incienso y, sorprendentemente, también a humo de cigarrillos. Me senté en un sofá del año de la polca y pasé revista a los cuadros de sacristía que ocupaban las paredes. Eran horribles: ángeles musculosos como matones de discoteca armados con espadas flamígeras, santas con guirnaldas de floripondios en torno al cuello y los ojos en blanco a causa de algún éxtasis ignoto… pero el más llamativo por su mal gusto representaba a un niño Jesús con claro sobrepeso siendo adorado por tres Reyes Magos sacados de un carnaval popular. Si se había producido un robo en aquel convento y si lo robado estaba a la altura artística de aquellos adefesios, ni siquiera sería necesario pedir refuerzos, con tomar nota de la denuncia y olvidarme después estaría bien. En ese momento entró la hermana portera, o como diantre se denominara, y me invitó a acompañarla.
– Vamos al despacho de la madre superiora -aclaró.
La seguí por largos pasillos lúgubres, desiertos de cualquier vestigio vital. Al entrar en el despacho anunciado el conjunto cambió. Era una estancia amplia, amueblada de modo funcional, y en la mesa que ocupaba el centro se veía un ordenador de última generación. La calefacción hacía menos inhóspito el ambiente y, estaba segura, olía a tabaco una barbaridad. Me senté en un silloncito de confidente y me relajé. La tal madre Guillermina se hacía esperar más que un ministro, pero eso me indicaba que el problema que debía resolver no era grave. Al fin, una puerta que había en un rincón se abrió y entró con paso firme una monja de unos cincuenta años, alta, fornida, de ojos claros velados por gafas, que alargó su mano para estrechar la mía, una mano casi varonil que me hizo daño al apretar.
– Inspectora Delicado, gracias por venir. Soy Guillermina de Arrinoaga, madre Guillermina del Sagrado Corazón en esta comunidad. No se levante, por favor.
Tomó asiento pesadamente y suspiró. Me miró taladrándome y volvió a suspirar. Yo permanecía aún impresionada por su pinta imponente y por la energía que desprendía su presencia.
– Petra. ¿Puedo llamarla Petra? Marina siempre nos habla de usted. La quiere mucho, dice que es usted la mejor policía de la ciudad.
– No creo que conozca a muchos más. Dudo de que figure algún policía en la nómina de amigos de su madre.
Soltó una carcajada seca y corta.
– Sí, policías y monjas no tenemos buen cartel en el mundo burgués. Carecemos de lo que ahora llaman glamour . ¿Usted fuma, inspectora?
– No compulsivamente, puedo esperar a salir.
– Bien, con lo que le queda por ver en esta casa no creo que se escandalice porque fume yo. Pasé quince años en Miami fundando una comunidad, todas las monjas eran cubanas, por supuesto. De modo que regresé de allí con dos defectos: no soporto el frío y fumo, ¡qué le vamos a hacer! Suelo retenerme en público, pero estoy tan alterada con lo de hoy…
Читать дальше