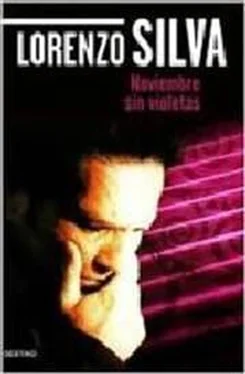– Ah, eso. No puedo contártelo.
– Al fin un secreto. ¿Es para que no me asuste?
– No -mentí.
Begoña quedó sumida en un silencio que poco a poco se me fue haciendo molesto. No quería intuir su miedo, no quería permitirle nada que pudiera dificultarme lo que tuviera que hacer con ella. Sin naturalidad, traté de sacarle conversación:
– Y tú, ¿qué es lo que haces?
– Lo que hago, ¿en qué sentido?
– En general. En la vida. Si es que necesitas hacer algo.
– No necesito hacer nada, pero mi padre me obliga a estudiar.
– ¿Qué estudias?
– ¿De verdad te interesa saberlo? -En sus palabras había una ira contenida que me esforcé por ignorar.
– Desde luego. Si no me interesara no lo preguntaría. No tengo muchas esperanzas de caerte demasiado bien, haga lo que haga.
– Estudio Derecho. Una pérdida de tiempo absoluta. Además, nunca conseguiré aprobar el Derecho romano.
– ¿Derecho romano?
– Sí. Ulpiano y la manumisión y la enfiteusis y un montón de historias sin sentido que me importan un bledo.
– Ulpiano; gracioso nombre -observé, mientras recitaba mentalmente, comprobando una vez más cuán delirantes eran las posibilidades que tenía la memoria de realizar proezas inservibles: Ulpiano, Papiniano, Paulo, Pomponio y Modestino. Los cinco jurisconsultos que gozaban del ius publice respondendi ex principis auctoritate. Que aquella muchacha de diecinueve años tuviera que pelear con la misma materia que yo había tenido que desbrozar a su edad con idéntica sensación de inutilidad creaba una súbita solidaridad entre ambos. Como si la inmovilidad del Derecho romano, que era el mismo entonces que hacía veinte años, ofreciera un escenario imaginario en el que los dos podíamos encontrarnos armados de una similar juventud. Me dejé resbalar por aquel peligroso pensamiento durante una fracción de segundo, pero en seguida Begoña me reclamó a la realidad y al deber.
– No te parecería gracioso si tuvieras que sufrirlo.
– Ya me lo supongo. ¿Qué piensas hacer cuando termines?
– No pienso terminar.
– Cuando lo dejes entonces.
– Trabajaré de modelo. ¿Crees que puedo ser modelo? -preguntó, alzando el busto con una especie de lascivia muy barata que me desalentó bastante. Recordé con vergüenza que hacía un par de noches había soñado con ella.
– Seguro que sí -contesté sin mirarla-. Pero ¿qué harás después? No podrás ser modelo toda la vida.
– Después heredaré. Soy hija única y recibiré una fortuna considerable. -Aquí se interrumpió y al cabo de unos segundos agregó-: Si tú no lo impides, claro.
– No quisiera tener que truncar un destino tan halagüeño.
Ahora fui yo quien se quedó callado. En cierto modo me fastidiaba aquella blandura que de pronto tenía con las mujeres, ya lo merecieran, ya dejaran de merecerlo. Nunca pude presumir de ser adecuadamente distante con ellas, pero desde el escarmiento que había sufrido con Claudia me las había arreglado para transmutar de forma paulatina y casi convincente mi inferioridad en una suerte de desinterés. Desde que Claudia había ido a verme al balneario, sin embargo, me costaba encontrar entre las mujeres que me había tropezado una ante la que no me hubiera sentido vulnerable. Paradójicamente, la única excepción en quien podía pensar era Inés en nuestro encuentro en el tren. Y digo paradójicamente porque ella era la única que merecía conmoverme. Ni Claudia con su malograda emboscada, ni Lucrecia con sus ocultas intenciones, ni aquella niña insolente con su cuerpo de gimnasta.
No recuerdo de qué otras cosas hablamos antes de llegar al hotel. Aparqué cerca de la puerta y antes de bajar le advertí a Begoña:
– Ahora vamos a entrar ahí, los dos juntos, y tú vas a mantener la calma y no vas a abrir la boca ni aunque te pregunten. Llevaré la pistola bajo el pantalón. Si haces cualquier movimiento extraño no tendré tiempo de pensar. Sólo podré sacar el arma y disparar a matar. El tipo de la recepción se quedará paralizado y yo me iré tranquilamente. Odio ser tan macabro, pero no quiero que haya equivocaciones. Odio todavía más que las cosas pasen por equivocación.
– De acuerdo, no soy estúpida. No te pongas nervioso.
Me reventó que ella se diera cuenta. Mordiéndome los labios para tratar de aplacarme y no ser yo quien hiciera algún disparate, abrí la puerta y salí del coche. Ante el recepcionista todo se desarrolló con normalidad. El muy cretino ahogó una risita al leer el nombre de Restituto Arniches y Begoña le contempló imperturbable. Aborté las tentativas del tipo de entretener su aburrimiento con nosotros y le apremié a que nos diera la llave.
– Hemos venido de un tirón desde Cádiz y estamos muy cansados -expliqué, sin la menor cordialidad.
– Por supuesto. Tenga usted, señor. Espero que la señorita encuentre la habitación agradable. Verá que es muy luminosa.
Begoña miró a otro lado, ignorándole. Yo cogí la llave y la tomé a ella del brazo. Se dejó arrastrar dócilmente hasta el ascensor. Una vez que estuvimos dentro de él la felicité:
– Lo has hecho estupendamente.
– Gracias. Sólo espero que tú también sepas lo que haces.
– Te avisaré cuando empiece a perderme. De momento vamos bien.
La habitación sólo era luminosa. Por lo demás no habría pasado la inspección del más venal funcionario competente. Dejé que Begoña se lavara primero, después de comprobar que el baño no tenía ventanas. Después, la até a la cama.
– Perdona, pero no podría fiarme de ti ni aunque quisiera.
– Está bien.
Me duché en cinco minutos y en diez regresé al cuarto y la desaté. No se había movido un milímetro. Su mansedumbre me enterneció.
– ¿Quieres comer algo? -pregunté.
– Sería un detalle por tu parte, si la tortura no se incluye en tus planes para mí.
– Ni remotamente. Te llevaré a un sitio agradable. Vamos.
– Juan.
– Qué.
– ¿Qué es lo que te ha hecho mi padre?
– No nos serviría de nada a ninguno que habláramos de ello. Tú no ibas a creerlo y yo no dejaré de creer que tu padre es un canalla. Vamos a tener que convivir durante algún tiempo. Aunque las circunstancias sean anómalas, más vale que nos evitemos polémicas estériles. Hablemos sólo de cosas sobre las que podamos estar de acuerdo o en razonable desacuerdo. No me caes mal, Begoña. No quiero perjudicarte más de lo imprescindible.
– ¿Y si estuviéramos de acuerdo?
– ¿Sobre qué?
– Sobre mi padre.
– Lo dudo. Vámonos ya.
Devolvimos la llave en recepción y creo que ambos agradecimos que el hombre locuaz se mostrara en esta ocasión bastante taciturno. Recorrimos unos cinco kilómetros, hasta un restaurante a orillas del Tajo. Era el día ideal para pasar desapercibido allí. Muchos domingueros habían aprovechado la agradable temperatura, el sol radiante y el día de fiesta para disfrutar de una comida campestre. Afortunadamente, estábamos todavía al final de la primavera y no había demasiados mosquitos junto al río. Escogí una mesa algo retirada y pedí la carta.
– Esta vez no me has recordado dónde llevas la pistola y qué harás si doy un paso en falso -dijo Begoña, sonriendo.
– Sé que ya no hace falta. No encuentro placer en amenazar. No soy un matón.
– Ya me había dado cuenta. No te enfades, pero se te ve, cómo lo diría, fuera de lugar. Conozco a algunos hombres que van a menudo por casa. Aunque entran por la puerta trasera y nunca pasan a las habitaciones donde está la familia, a veces me las arreglo para verles. A ellos no los imagino invitando a comer a una chica secuestrada. No sé si me explico. A ellos me los imagino secuestrando chicas, pero a ti no habría podido imaginarte y sin embargo eres tú quien…
Читать дальше