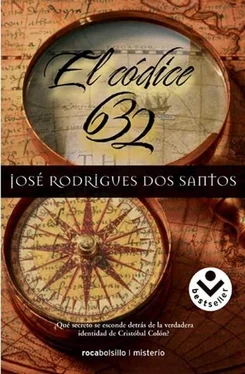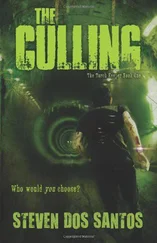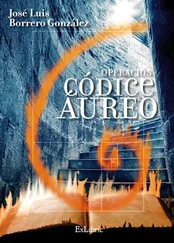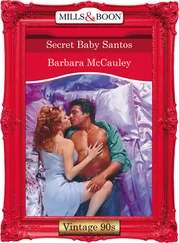Moliarti pareció rendirse. Dejó caer sus hombros y su pecho se encogió; apartó la mirada de su interlocutor y miró al infinito. Luego comenzó a agitarse algo dentro de sí, sus mejillas se sonrojaron y su rostro se ensombreció, con una irritación apenas contenida, al borde del estallido.
– Motherfucker, son of a bitch -farfulló hacia sus adentros, con un suspiro furioso; cerró los párpados y se llevó la mano izquierda a la frente, apoyando el codo sobre la mesa en una pose de consternación-. Damn it. I knew it. Shit.
El portugués se mantuvo silencioso, aguardando el desenlace de aquel acceso de rabia controlada. Moliarti murmuró algunas otras palabras imperceptibles, pronunciadas con el fervor de quien se subleva; por fin suspiró, abrió los ojos y lo encaró.
– Tom -dijo con la voz cavernosa-. El profesor Toscano nos ha engañado.
– ¿En qué sentido?
El estadounidense se frotó los ojos.
– Como John y yo le dijimos en Nueva York, nuestra idea era contribuir a las celebraciones de los quinientos años del descubrimiento de Brasil con una investigación concluyente sobre las eventuales exploraciones anteriores a Pedro Alvares Cabral. Para ello contratamos, hace siete años, al profesor Toscano. El estuvo todo ese tiempo gastando nuestro dinero y llegó a decirme que había hecho un hallazgo revolucionario que cambiaría todo lo que sabemos sobre los descubrimientos. Ahora el profesor ha muerto y viene usted a anunciarme que lo único que hizo el profesor Toscano a lo largo de estos siete años fue una reseña del trabajo de otros historiadores, sin añadir nada nuevo. Como se puede imaginar, nosotros no…
– Yo no he dicho exactamente eso -cortó Tomás.
Moliarti interrumpió su razonamiento y lo miró sin comprender.
– ¿Cómo?
– Yo no he dicho que el profesor Toscano no añadió nada nuevo y que se limitó a hacer una reseña del trabajo de otros.
– Pero, discúlpeme, eso fue lo que entendí de sus palabras.
– Y entendió bien en relación con la parte que he podido revisar de las investigaciones del profesor Toscano. Pero, como le dije al principio de nuestra conversación, no tengo en este momento respuestas definitivas; aún hay otras pistas, dejadas por el profesor, sobre las que necesito seguir investigando.
– Entonces…, pues… -exclamó Moliarti, redoblando su atención-. Entonces aún hay más cosas.
– Claro que sí -admitió Tomás con cautela-. Pero no estoy del todo seguro de que tengan que ver con el descubrimiento de Brasil.
– ¿Qué quiere decir con eso?
El portugués bajó los ojos y meneó la cabeza.
– Aún no lo sé. -Se mordió el labio inferior-. Voy a encarar nuevas investigaciones y después, cuando tenga algo más concreto, volvemos a hablar.
– Por favor, Tom, no me deje en ascuas. En concreto, ¿de qué está hablando?
– Me estoy refiriendo a una pista cifrada.
Moliarti sonrió de un modo extraño, como si estuviese frente a la confirmación de algo que sospechaba desde hacía mucho.
– ¡Ah! Yo sabía que había alguna cosa más. Lo sabía. Dígame, Tom, ¿qué pista es ésa?
– Nelson, ¿ha oído hablar alguna vez de Ovidio?
– Sí -replicó el americano con cautela, intentando determinar cuál era el vínculo entre aquel nombre y las investigaciones del profesor Toscano-. Era un romano, ¿no?
– Ovidio fue un poeta latino que vivió en la época de Jesucristo. Se reveló como un virtuoso de las letras, escribió poemas de una gran ironía y sensualidad y acabó influyendo decisivamente en la poesía del Renacimiento italiano. Entre sus diversas obras, se encuentra una llamada Heroidas. En una parte de este texto, Ovidio escribió una frase…
Hizo una breve pausa para coger una cookie.
– ¿Qué frase? -cortó Moliarti, impaciente.
– Nomina sunt odiosa.
– ¿Cómo?
– Nomina sunt odiosa.
– ¿Qué quiere decir?
– Los nombres son impropios.
Moliarti se quedó mirándolo sin entender nada. Abrió los brazos y adoptó una actitud interrogativa.
– So what? ¿Qué relevancia tiene eso para nuestro proyecto?
– Nomina sunt odiosa fue la pista que el profesor Toscano nos dejó para su gran hallazgo.
– ¿Ah, sí? -exclamó Moliarti con tremenda ansiedad-. Una pista, ¿eh? ¿Y qué es lo que revela?
– No lo sé -replicó Tomás de modo displicente, mordiendo tranquilamente la cookie -. Pero estoy en ello; cuando tenga la respuesta, Nelson, volveremos a hablar.
La salita de espera de la clínica tenía una apariencia de limpieza, casi aséptica, totalmente pintada de blanco; sólo se destacaban, en aquella mancha nívea, los sofás amarillos y las baldosas marrones. Flotaba en el aire una fluidez química, desinfectante, que no se podía decir que era desagradable, aunque tenía algo de vagamente perturbador que hacía recordar el inquietante olor de los hospitales. Las amplias ventanas de la quinta planta se abrían a la feria popular; más allá de los cristales se reconocían los carriles de la montaña rusa, desiertos, abandonados a aquella hora de la tarde, una frágil estructura azul recortada al viento bajo un cielo triste y gris, cerniéndose por encima de las inquietas copas de los árboles y de las ondulantes lonas coloridas de los puestos instalados, uno al lado del otro, por todo el parque de atracciones.
Tomás se inclinó en el sofá, cogió una de las revistas amontonadas sobre la mesita y la hojeó distraídamente. Enormes fotografías de personas bien vestidas llenaban sus páginas con sonrisas iguales, casi estereotipadas, anunciando al mundo la felicidad color de rosa de sus bodas o la animación frívola de las fiestas lisboetas. Eran revistas de sociedad, de gente bien en poses cuidadas, deliberadas, exhibiendo a hombres de aspecto próspero y vistosas camisas de marca, con el cuello desabrochado, posando junto a rubias oxigenadas, con la piel estropeada por el sol y las mejillas pesadamente maquilladas; se hacía evidente que aquellos personajes habían declarado la guerra al paso de los años, en un esfuerzo vano, hasta grotesco, por retener la belleza que la edad inexorablemente les robaba a cada instante, la juventud que se perdía en cada respiración, al ritmo en que la arena se desliza en un reloj impulsada por el soplo del tiempo.
Hastiado de aquel empalagoso espectáculo mundano, devolvió la revista al lugar de donde la había cogido y se arrellanó en el sofá. Margarida seguía junto a las ventanas, con la nariz pegada al cristal dibujando manchas de vapor, observando con aire soñador las tiendas desiertas de la feria y los loopings solitarios de la montaña rusa, imaginando churros grasosos, algodones de azúcar y emociones fuertes en el tren de la bruja. Constanza descansaba al lado de su marido, inquieta, ansiosa, contemplando a su hija con preocupación callada.
– ¿Mandará operarla esta vez? -susurró Tomás, lo suficientemente bajo para que no lo escuchase Margarida.
Constanza suspiró.
– No lo sé. Ya no digo nada. -Se frotó los ojos-. Por un lado, quiero que la operen, tal vez sea para bien. Pero, por otro, tengo un miedo terrible, esto de que anden hurgando en su corazón no me deja descansar un instante.
Margarida sufría de problemas cardiacos, resultado de su discapacidad. Cuando nació y le diagnosticaron síndrome de Down, diagnóstico confirmado por el Instituto Ricardo Jorge, el pediatra citó a la pareja para una consulta. El objetivo no era examinar a su hija, sino explicarles una o dos cosas a sus aterrorizados padres. Según lo que les reveló el médico, algo que ellos mismos corroboraron después, tras consultar varias publicaciones científicas, el problema de su hija radicaba en un error en los cromosomas que se encuentran en cada célula y que determinan todo en el individuo, incluidos el color de los ojos y la forma del corazón. Cada célula posee cuarenta y seis cromosomas, colocados a pares; uno de esos pares se designa con el número veintiuno, y fue allí donde se produjo el error; en vez de tener dos cromosomas veintiuno en cada célula, como la mayoría de las personas, Margarida poseía tres; de ahí el nombre de trisomía 21. Es decir, el síndrome de Down estaba provocado por la trisomía del cromosoma veintiuno.
Читать дальше