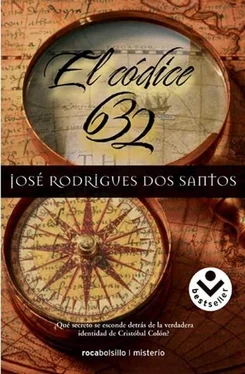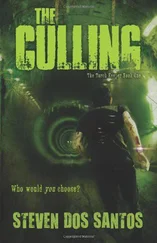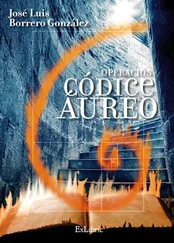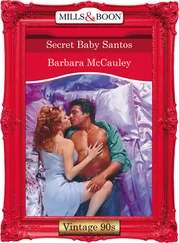Se dieron la mano.
– Hola, Nelson. ¿Qué tal está?
– Estupendamente bien. -Abrió los brazos y aspiró el aire-. Ah, qué maravilla estar en Lisboa.
– ¿Hace mucho que llegó?
– Hace tres días. He paseado un montón.
– ¿¿Ah, sí? ¿Y adonde ha ido?
– Oh, a muchas partes, imagínese. -Hizo una seña para que avanzasen hacia la derecha, en dirección a una sala que un cartel identificaba como Río Tejo Bar-. Venga, vamos a tomar algo. ¿Tiene hambre?
– No, gracias, ya he almorzado.
– Pero son casi las cinco de la tarde, Tom. Tea time.
Un piano de larga cola, un Kawai negro resplandeciente, custodiaba la entrada del bar como un centinela solitario y silencioso, esperando pacientemente que llegasen dedos ágiles para animar las teclas color marfil. A la derecha había una barra de nogal barnizada, donde un camarero pasaba un paño a los vasos, y enfrente estaban las mesas y sillas, todas de estilo Luis XV, forradas con una tela con motivos elaborados; cinco grandes ventanas, protegidas con cortinas rojo oscuro, se abrían al jardín y la suave melodía de un ballet de Tchaikovski flotaba en el aire, muy leve, llenando el bar con una atmósfera tranquila, graciosa, refinada. Moliarti eligió una mesa junto a una de las ventanas y, con un gesto, invitó a Tomás a sentarse.
– ¿Qué va a querer?
– Oh, un té.
– Waiter -llamó el estadounidense, haciéndole una seña al camarero, quien abandonó la barra y fue hacia el lugar donde estaban los clientes-. Un té para el amigo.
El camarero preparó el bloc de notas.
– ¿Qué té desea?
– ¿Tiene té verde? -preguntó Tomás.
– Naturalmente. ¿Qué tipo de té verde?
– Huy…, no sé…, té verde -titubeó, rascándose la cabeza-. ¿Hay más de un tipo?
– Tenemos varios tipos de té verde.
– Pues… bien… ¿Cuál me aconseja?
– Depende de los gustos. Pero, si me lo permite, caballero, le recomendaría el gabalong japonés. Es suave, noble, ligeramente afrutado, fresco, en hebras, floral.
– Me ha convencido -dijo sonriendo Tomás-. Tráigame ése.
– ¿Y para comer?
– Mire, unos pastelitos. ¿Tiene algo con chocolate?
– Tenemos unas cookies muy apreciadas por todos los clientes.
– Tráigalas, pues.
– Muy bien -asintió el camarero tomando nota del pedido; levantó la cabeza y miró a Moliarti-. ¿Y usted, caballero?
– Tráigame aquel snack que comí aquí ayer.
– ¿Foie-gras de pato perfumado con armañac, además de mermelada de tomate verde y medianoches con nueces e higos?
– That's right -dijo Moliarti con un gesto divertido-. Y champán.
– ¿Tal vez un Louis Roeder, de Reims?
– Ese mismo. Bien frío.
El camarero se alejó y Moliarti le dio a Tomás una palmada amistosa en la espalda.
– ¿Y? ¿Qué tal le ha ido en Río?
– Ciudad maravillosa -sonrió el portugués repitiendo el famoso estribillo-. Llena de encantos mil.
– I agree -corroboró Moliarti-. ¿Cuándo llegó?
– Ayer por la mañana. Pasé toda la noche en el avión.
– Oh, sh.it. Qué agobio, ¿no?
– Terrible. No he dormido nada.
– Me imagino -dijo haciendo una mueca-. Y otra cosa: ¿ha engordado?
– Huy… qué va. En realidad, fue una sorpresa para mí cuando me fui a pesar en mi casa y descubrí que había mantenido el mismo peso. ¿Cómo es posible después de toda la picanha que he comido?
– ¿Comió mucha fruta?
– Toneladas. Zumos de mango, de maracuyá, de piña, mucha papaya en el desayuno…
– Pues ya está: comiendo tanta fruta ¿cómo iba a engordar?
– Es verdad.
El camarero se acercó con las cookies y la botella de champán, que se abrió con un discreto «pop»; sirvió unas gotas doradas y efervescentes en la copa de Moliarti y se alejó para ocuparse del resto de la merienda.
– Cuénteme, pues -dijo el americano adoptando una expresión seria; apoyó los codos sobre la mesa y juntó las manos a la altura de la nariz, uniéndolas por las yemas de los dedos-. ¿Qué llegó a descubrir?
Tomás abrió la cartera, que mantenía junto a sus pies, y sacó de ella la libreta de notas y algunos documentos, que dejó sobre la mesa.
– He descubierto algo -reveló mientras se inclinaba para cerrar la cartera vacía; se enderezó y miró a su interlocutor-. He leído todas las obras que el profesor Toscano consultó en la Biblioteca Nacional de Río y en el Real Gabinete Portugués de Lectura, y he tenido acceso a sus fotocopias y notas, tanto a las que se encontraban en el hotel de Ipanema, y que el consulado remitió después a la viuda, como a las que había dejado en los cofres de los lectores de la Biblioteca Nacional. Y esta mañana estuve en la Biblioteca Nacional portuguesa, aquí en Lisboa, para comprobar algunas cosas más. De modo que, aún lejos de tener respuestas definitivas, diría que ha habido algún progreso. -Consultó la libreta de notas-. Vamos a comenzar, si no le importa, por el informe sobre todo lo que estuvo investigando el profesor Toscano acerca del descubrimiento de Brasil, en resumidas cuentas el objeto del estudio que le encargó la fundación.
– Okay.
– Como me había informado, el briefing que se le dio al profesor Toscano insistía en una investigación concluyente con respecto a las viejas sospechas de los historiadores, muchos de los cuales creen que Pedro Alvares Cabral se limitó a oficializar lo que otros navegantes ya habían descubierto con anterioridad, en secreto.
– That's right.
– Vayamos por partes. La primera cuestión fundamental es determinar si existió o no una política de sigilo en Portugal durante la época de los descubrimientos. Ese es un elemento fundamental, dado que, si no la había, echa por tierra la tesis de que Cabral se limitó a oficializar lo que otros habían descubierto. Y ello porque, como es obvio, no tenía sentido que los portugueses ocultasen la información del descubrimiento de Brasil si no hubiera existido tal política.
– Evidentemente.
– La cuestión no está libre de polémica, porque hay historiadores que opinan que la política de sigilo es una invención, un mito de la historia.
– ¿Y lo es?
Tomás hizo una mueca con la boca.
– No lo creo. En mi opinión, realmente existió. Es lo que yo pienso, es lo que pensaba el profesor Toscano y es lo que piensan muchos otros historiadores. Es cierto que hubo algún abuso por parte de varios investigadores en recurrir a la política de sigilo como forma de llenar las lagunas de la documentación disponible, pero la verdad es que muchas de las empresas marítimas portuguesas estuvieron rodeadas de un gran secreto, incluso las de mayor importancia. Por ejemplo, las crónicas oficiales portuguesas de la época silenciaron la proeza de Bartolomeu Dias, que cruzó el cabo de Buena Esperanza y descubrió el paso del Atlántico al Indico, y fue Cristóbal Colón, que casualmente se encontraba en Lisboa con ocasión del regreso de Dias, quien reveló al mundo tan extraordinario acontecimiento. Si no hubiese sido por la accidental presencia de Colón en Portugal, quién sabe si Dias no habría permanecido en la oscuridad de la historia, silenciado su notable viaje para siempre por las exigencias secretistas de la política de sigilo, y aún hoy pensaríamos que había sido Vasco da Gama el primero en cruzar el cabo.
– Entiendo -asintió Moliarti con un movimiento afirmativo de cabeza-. En el fondo, lo que usted dice es que la expansión marítima portuguesa está llena de varios Bartolomeu Dias que permanecieron en el anonimato porque no tuvieron la suerte de encontrar a un Colón que rompiese la política de sigilo.
Читать дальше