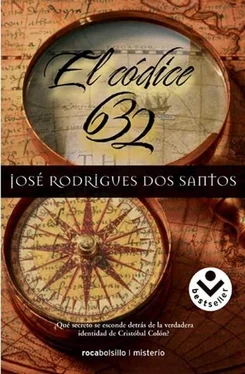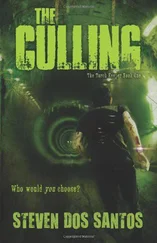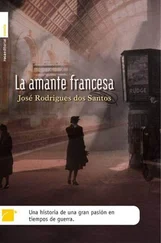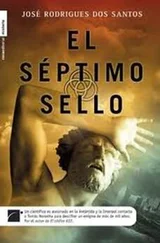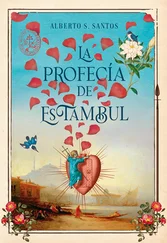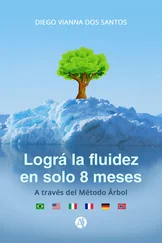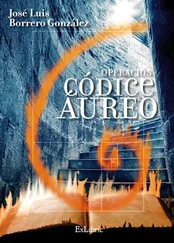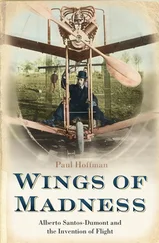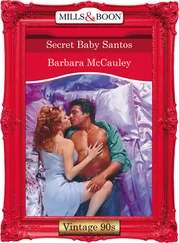– Pues… ¿lo destruyeron todo?
– Es posible, amigo. Pero tal vez la verdad sea aún más sencilla que eso. Colón tenía otro nombre. Estamos buscando documentos con el nombre de Colón cuando, en definitiva, ellos existen, pero relativos a una persona que era conocida por otro nombre.
– ¿Qué…, qué nombre?
– Nomina sunt odiosa.
Tomás desorbitó los ojos.
– ¿Cómo?
– Nomina sunt odiosa.
– Los nombres son impropios -tradujo Tomás, casi mecánicamente-. Ovidio.
El conde le devolvió la mirada, sorprendido.
– ¡Vaya! -exclamó-. ¡Qué rapidez!
– El profesor Toscano me dejó esa cita de las Heroidas como primera pista para llegar al misterio de Colón.
– Ah -comprendió su interlocutor-. Pues fui yo quien le habló de eso, ¿sabe? Supongo que habrá tomado nota. -Se encogió de hombros-. No interesa. De cualquier modo, el verdadero nombre de Colón es algo que se mantiene oscuro. Nomina sunt odiosa. Pero interesa decir que Colón tenía otro nombre. El nombre de un hidalgo.
– ¿Cómo lo sabe?
– Colón era un noble que también integraba la Orden Militar de Cristo. Su verdadera historia forma parte de nuestra tradición oral en cuanto templarios, y muchos indicios la confirman. ¿Se ha detenido a pensar en que se casó con doña Filipa Moniz Perestrelo, hija del capitán donatario de Porto Santo, descendiente de Egas Moniz y pariente de don Nuno Alvares Pereira, el hombre que derrotó a los castellanos en la batalla de Aljubarrota? Una mujer como ésa, emparentada con la propia familia real, nunca se habría casado en aquella época con un plebeyo, para colmo extranjero. ¡Jamás! ¡Se habría refugiado seguramente en un convento! Una mujer así, estimado señor, sólo se habría casado con un noble.
– Ya lo había pensado -respondió Tomás-. Es realmente impensable que doña Filipa Moniz Perestrelo se hubiese casado con un humilde tejedor de seda. Impensable.
– ¿Y usted ya ha leído la carta que don Juan II le envió a Colón en 1488?
– Claro que la he leído.
– ¿Qué me dice de aquel fragmento en que el rey menciona los problemas de Colón con la justicia?
Tomás abrió su libreta de notas para buscar las anotaciones referidas a esa carta.
– Espere, aquí lo tengo -dijo localizando el extracto-. Escribió el rey: «Y porque por ventura tuviereis algún recelo de nuestras justicias por razón de algunas cosas a que seáis obligado. Nos por esta Carta os aseguramos por la venida, estada y vuelta, que no seréis preso, retenido, acusado, citado, ni demandado por ninguna cosa sea civil o de crimen, de cualquier cualidad». -Miró al conde-. Es esto.
– ¿Entonces? ¿Qué crímenes serían esos que en 1484 llevaron a Colón a huir precipitadamente hacia Castilla con su hijo?
– La conspiración.
– Así es. La conspiración desmantelada en 1484. Como le he dicho, muchos hidalgos se escaparon ese año hacia Castilla con sus familias. Don Alvaro de Ataíde, por ejemplo. O don Fernando da Sylveira. Está también el caso de don Lopo de Albuquerque o del influyente judío Isaac Abravanel. Fue una desbandada de todos aquellos que estaban relacionados con la trama de los duques de Braganga y de Viseu. Colón fue uno entre muchos.
El historiador abrió mucho los ojos, acababa de ocurrírsele algo; cogió su inseparable cartera, tanteó el interior, sacó un libro escrito en español, titulado Historia del Almirante, y lo hojeó apresuradamente.
– Espere, espere -dijo, como si temiese que se le escapase la idea que se le había ocurrido-. Si mal no recuerdo, el hijo español de Colón, Hernando Colón, escribió lo mismo en una breve referencia que hizo a la entrada de su padre en Castilla. Ya lo encontraré… Ya lo encontraré… ¡Ah, aquí está! -Localizó el fragmento que buscaba-. Fíjese: «a finales del año 1484, con su hijo Diogo, partió secretamente de Portugal, por miedo a que el rey lo detuviese».
– ¿Colón partió secretamente de Portugal? -se interrogó el conde con ironía-. ¿Por miedo a que el rey lo detuviese? -Sonrió y abrió las manos, como si la verdad estuviera contenida en sus palmas y acabase de revelarla-. Ya no se puede ser más claro, ¿no?
– Pero ¿le parece natural que el rey perdonase a Colón si él hubiese estado realmente implicado en la conspiración?
– Depende de las circunstancias, pero, considerando lo que sabemos, es perfectamente verosímil. Fíjese en que Colón no era un cabecilla, sino un mero peón en la conjura, una figura de segundo plano. Por otro lado, el perdón fue concedido cuatro años después de los hechos, en un momento en que ya nadie representaba una amenaza para el rey. ¿No fue finalmente don Juan II quien nombró al propio hermano de uno de los conspiradores como heredero de la Corona? Con mucha más facilidad perdonaría a un participante menor, un figurante secundario, un personaje como Colón, en caso de que creyese que podría serle útil. -Señaló la libreta que Tomás mantenía entre sus manos, junto al libro que había sacado de la cartera-. ¿Y se ha fijado en cómo se dirigió el rey a Colón en la carta que le escribió en 1484?
El historiador leyó las anotaciones.
– «A xrovam collon, noso espicial amigo en Sevilla.»
– ¿Especial amigo? Pero ¿qué intimidades son ésas, Dios mío, entre el gran rey de Portugal y un minúsculo tejedor de seda extranjero, aún desconocido en aquel momento? -El conde meneó la cabeza, condescendiente-. No, amigo. Esa es la carta de un monarca a un hidalgo a quien conoce bien, un noble que frecuentó su corte. Y, lo más importante, ésa es una carta de reconciliación.
– ¿Entonces quién era realmente Colón?
El conde retomó la marcha, dirigiéndose al conjunto de escaleras al fondo de la plaza de Armas del castillo.
– Ya se lo he dicho, estimado señor -insistió-. Cristóbal Colón era un hidalgo portugués, eventualmente de origen judío, ligado a la familia del duque de Viseu, que desempeñó un papel menor en la (rama contra el rey don Juan II. Desenmascarada la confabulación, los conspiradores huyeron hacia España. Los más importantes se fueron primero, los cómplices menores se escaparon después. Colón fue uno de ellos. Abandonó su nombre antiguo y rehízo su vida en Sevilla, donde dio buen uso a los conocimientos marítimos que había adquirido en Portugal. Comenzó a llamarse Cristóbal Colón y decidió ocultar su pasado, con más razón considerando el clima antijudaico predominante en Castilla. Después del descubrimiento de América, unos autores italianos sugirieron que era genovés. Era una sugerencia conveniente, que Colón alentó, sin confirmarla, pero también sin desmentirla, porque le daba pie para apartar las sospechas sobre su verdadero origen, distrayéndolo con algo mucho más inofensivo. -Inclinó la cabeza-. ¿Se ha dado cuenta de que ni siquiera el hijo castellano conocía el origen de su padre?
– ¿Hernando?
– Sí. Hernando Colón fue incluso a Italia a comprobar si era verdad lo que decían, que su padre había venido de Génova. -Esbozó una expresión interrogativa-. ¿Se da cuenta? ¡Colón no reveló su origen ni a su propio hijo! Mire hasta qué punto llegó el Almirante para mantener su gran secreto, hasta llevar a su hijo a perderse en interminables conjeturas sobre una cuestión tan sencilla como la de determinar el sitio de nacimiento*-de su padre. Es evidente que Hernando no encontró nada en Génova, según él mismo reveló en su libro, lo que lo condujo al colmo de plantear la hipótesis de que su padre había nacido más bien en Piacenza, confundiendo así sus orígenes con el de algunos antepasados paternos de la mujer portuguesa del Almirante, doña Filipa Moniz Perestrelo, que salieron efectivamente de esa ciudad italiana.
Читать дальше