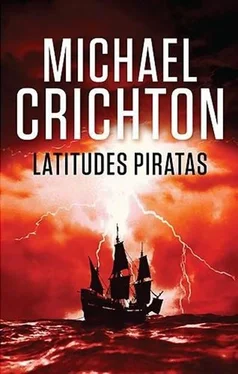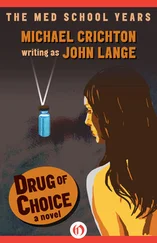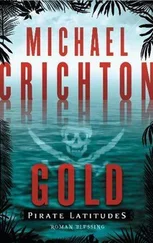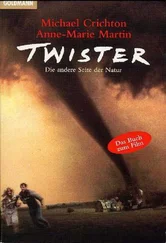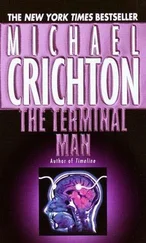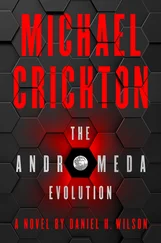Sentada a su lado, Lazue dijo:
– No se comen a las mujeres.
– Mejor para ti -dijo Hunter.
– Y para lady Sarah. Se dice que los caribe tampoco comen españoles -prosiguió Lazue-. Su carne es demasiado dura. Los holandeses son regordetes pero insípidos, los ingleses no son ni buenos ni malos, pero los franceses son deliciosos. Es cierto, ¿no os parece?
– Quiero recuperarla -dijo Hunter lúgubremente-. La necesitamos. ¿Cómo vamos a decirle al gobernador que rescatamos a su sobrina pero que la perdimos en manos de unos salvajes que tal vez quieran comérsela?
– No tenéis sentido del humor -dijo Lazue.
– Esta noche no.
Miró atrás hacia los demás botes, que los seguían en la oscuridad. Se había llevado a todos sus hombres; solo había dejado a Enders en El Trinidad, que intentaba poner el galeón a punto a la luz de las hogueras. Enders era un mago con los bar- eos, pero aquello era demasiado pedir. Aunque consiguieran rescatar a lady Sarah, no podrían marcharse de Sin Nombre al menos hasta pasado un día o más. Y en ese tiempo los indios atacarían.
Sintió que la lancha chocaba contra el fondo arenoso. Los hombres saltaron al agua, que les llegaba a las rodillas. Hunter susurró:
– Todos abajo menos el Judío. Tened cuidado con el Judío.
Poco después, el Judío bajó cautelosamente a tierra, acunando su valiosa carga.
– ¿Se ha mojado? -susurró Hunter.
– No lo creo -dijo don Diego-. He estado muy atento. -Sus débiles ojos parpadearon-. No veo bien.
– Seguidme -indicó Hunter.
Guió al grupo hacia el interior de la isla. Detrás de él, en la playa, los marineros armados estaban desembarcando de las otras tres barcas. Los hombres se adentraron silenciosamente en los cactus que delimitaban la playa. No había luna y la noche era muy oscura. Pronto se alejaron de la costa y se acercaron a las hogueras y al sonido de los tambores.
El poblado caribe era mayor de lo que se esperaban: una docena de chozas de barro con tejados de hierba, dispuestas en semicírculo alrededor de varias hogueras de considerables dimensiones. Los guerreros, pintados de rojo vivo, danzaban y aullaban, y sus cuerpos proyectaban largas sombras oscilantes. Algunos llevaban pieles de cocodrilo sobre la cabeza; otros, cráneos humanos en la mano. Todos iban desnudos. Entonaban un canto monótono y angustioso.
Sobre la hoguera se distinguía el motivo de su danza. Posado sobre una parrilla de leña verde, se veía el torso destripado, sin piernas ni brazos, de un hombre blanco. A un lado, un grupo de mujeres estaban limpiando las visceras del hombre.
Hunter no veía a lady Sarah. Hasta que el Moro se la indicó. Se encontraba echada en el suelo a un lado. Sus cabellos estaban manchados de sangre. No se movía. Probablemente estaba muerta.
Hunter miró a sus hombres. Sus expresiones reflejaban asombro y rabia. Susurró algunas palabras a Lazue, y después se fue con Bassa y don Diego, avanzando furtivamente alrededor del poblado.
Los tres hombres entraron en una choza, con los cuchillos a punto. Estaba vacía. Del techo colgaban cráneos, que entrechocaban movidos por el viento que soplaba por todo el campamento. En un rincón había un cesto lleno de huesos.
– Rápido -dijo Hunter, sin pararse a mirar los restos humanos.
Don Diego colocó su granada en el centro de la estancia y encendió la mecha. Los tres hombres salieron silenciosamente y se situaron en el extremo más alejado del campamento. Don Diego encendió la mecha de una segunda granada y esperó.
La primera estalló con un resultado impresionante. La choza voló en mil pedazos; los guerreros pintados de color langosta, estupefactos, gritaron de miedo y de sorpresa. Don Diego lanzó al fuego la segunda granada. Explotó poco después. Los guerreros chillaban bajo la lluvia de fragmentos de metal y cristal.
Simultáneamente, los hombres de Hunter abrieron fuego desde la vegetación baja.
Hunter y el Moro se adelantaron furtivamente, recogieron el cuerpo de lady Sarah Almont y volvieron a esconderse entre los arbustos. Alrededor de ellos, los guerreros caribe gritaban, aullaban y morían. Los tejados de hierba de las chozas se incendiaron. La última visión de Hunter del campamento fue la de un infierno en llamas.
La retirada fue apresurada e improvisada. Bassa, con su enorme fortaleza, llevaba en brazos a la inglesa. La mujer gimió.
– Está viva -dijo Hunter. La mujer volvió a gemir.
A un trote sostenido, los hombres volvieron a la playa y a sus botes. Se alejaron de la isla sin más incidentes.
Al amanecer estaban de nuevo sanos y salvos en el barco. Enders, el artista del mar, había traspasado la dirección de los trabajos a bordo del galeón a Hunter, para prestar las atenciones necesarias a la mujer. A media mañana, presentó su informe.
– Sobrevivirá -dijo-. Tiene un golpe feo en la cabeza, pero no es grave. -Miró el barco-. Ojalá el galeón estuviera igual de bien.
Hunter había intentado devolver al barco las condiciones para navegar. Pero todavía faltaba mucho por hacer: el palo mayor seguía estando débil, y había que reponer la plataforma superior; también faltaba el palo de trinquete y el barco todavía tenía un gran agujero bajo la línea de flotación. Habían arrancado gran parte de la cubierta para obtener madera para las reparaciones, y pronto tendrían que empezar a arrancar la cubierta inferior de la artillería. Pero avanzaban lentamente.
– No podremos marcharnos antes de mañana por la mañana -dijo Hunter.
– La noche puede ser peligrosa -advirtió Enders, mirando hacia la isla-. Ahora está todo tranquilo. Pero no me hace gracia pasar la noche aquí.
– A mí tampoco -respondió Hunter.
Trabajaron toda la noche, porque el deseo de terminar los trabajos en el barco era tal que los agotados hombres prefirieron no dormir. Se apostó una guardia numerosa, aunque con ello se retrasaran las reparaciones. Hunter lo creía necesario.
A medianoche, los tambores volvieron a sonar; siguieron sonando casi una hora. A continuación se produjo un silencio de mal presagio.
Los hombres tenían los nervios de punta y no querían trabajar, así que Hunter tuvo que motivarlos. Cerca del amanecer, el capitán estaba con un marinero en la playa, ayudándolo a sostener una plancha de madera, cuando el hombre se pegó un manotazo en el cuello.
– Malditos mosquitos -renegó.
Después, con una extraña expresión en la cara, tosió y cayó muerto.
Hunter se inclinó sobre él. Le miró el cuello y únicamente vio un pequeño pinchazo, con una sola gota roja de sangre. Pero el hombre estaba muerto.
En algún lugar cerca de proa, oyó un grito, y otro hombre cayó sobre la arena, muerto. Sus hombres estaban desconcertados; los guardias volvieron corriendo al barco; los que estaban trabajando se escondieron debajo del casco.
Hunter miró otra vez al hombre muerto a sus pies. Entonces vio algo en la mano del hombre. Era un dardo diminuto, con plumas, con una aguja en la punta.
Dardos envenenados.
– ¡Ya vienen! -gritaron los vigías.
Los hombres se apresuraron a esconderse detrás de las maderas y los deshechos; de cualquier cosa que les ofreciera protección. Esperaron en tensión. Sin embargo no llegó nadie; las matas de cactus y los matorrales del litoral estaban en silencio.
Enders se arrastró al lado de Hunter.
– ¿Seguimos trabajando?
– ¿A cuántos hemos perdido?
– A Peters. -Enders miró al suelo-. Y a Maxwell.
Hunter sacudió la cabeza.
– No puedo perder a más. -Solo le quedaban treinta hombres-. Esperaremos que se haga de día.
– Lo comunicaré a los demás -dijo Enders, y se alejó arrastrándose.
Mientras se iba, se oyó un silbido quejoso y un golpe seco. Un pequeño dardo plumado se había incrustado en la madera, cerca de la oreja de Hunter, que se agachó otra vez y esperó.
Читать дальше