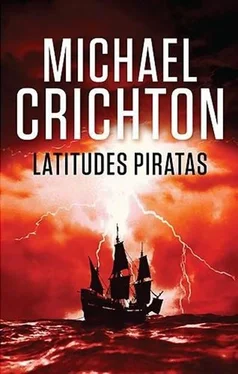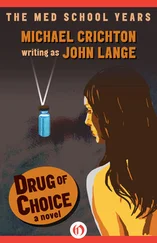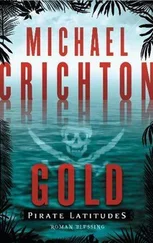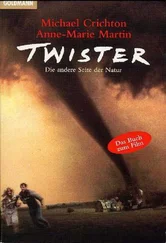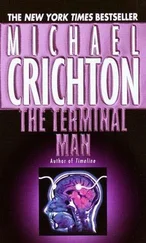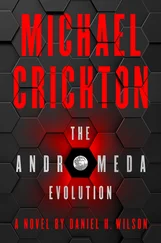– Santo Dios -susurró. Cuando volvió a mirar hacia el navio de guerra, se quedó petrificado.
El navío de guerra había desaparecido.
Literalmente, había desaparecido: hacía un minuto estaba allí, consumido por el fuego y las ardientes nubes de las explosiones, pero estaba allí. Ahora ya no. Solo fragmentos, velas en llamas, vergas que flotaban sobre el agua. Entre ellos flotaban los cadáveres de los marineros, y oyó los gritos y alaridos de los supervivientes. El navio de guerra ya no existía.
Alrededor de él, su tripulación reía y pegaba saltos en una frenética celebración. Hunter no podía apartar los ojos del lugar donde poco antes estaba el navio enemigo. Entre los restos todavía en llamas, su mirada se posó sobre un cadáver que flotaba boca abajo en el agua. Era el cuerpo de un oficial español; Hunter lo dedujo por la espalda del uniforme azul del hombre. Los pantalones se habían hecho pedazos con la explosión, y sus nalgas desnudas estaban a la vista. Hunter miró la carne al descubierto, fascinado de que la espalda estuviera intacta y en cambio la ropa de la parte de abajo del cuerpo estuviera hecha trizas. Había algo obsceno en las circunstancias y el azar de aquella muerte. Después, cuando el cuerpo rebotó con las olas, Hunter vio que no tenía cabeza.
A bordo de su barco, se dio cuenta vagamente de que la tripulación ya no estaba de celebración. Todos se habían quedado en silencio y se habían vuelto, para mirarlo. El capitán observó sus caras, cansadas, sucias, sangrantes, los ojos apáticos e inexpresivos de fatiga, y al mismo tiempo extrañamente expectantes.
Lo miraban a él y esperaban que hiciera algo. Por un instante, no logró imaginar qué esperaban de él. Entonces sintió algo en la mejilla.
Lluvia.
El huracán se desencadenó con furiosa intensidad. En pocos minutos el viento ululaba entre los aparejos a más de cuarenta nudos, azotándolos con punzantes ráfagas de lluvia. El mar estaba todavía más agitado, con olas de cinco metros de altura que formaban montañas de agua que balanceaban el barco vertiginosamente. Tan pronto estaban en lo alto, sobre la cresta de la ola, como se hundían con una brusquedad que revolvía el estómago; el agua les caía encima de todas las direcciones.
Los hombres sabían que aquello solo era el comienzo. El viento, la lluvia y el mar empeorarían; la tormenta duraría varias horas, tal vez días.
Se lanzaron a trabajar con una energía que contradecía la fatiga que sentían. Despejaron la cubierta y recogieron las velas desgarradas; con un esfuerzo sobrehumano consiguieron tirar por la borda una vela y tapar los agujeros bajo la línea de flotación. Trabajaron en silencio sobre los puentes mojados, resbaladizos y peligrosamente oscilantes, corriendo el riesgo de caer por la borda y que nadie se diera cuenta.
Pero la tarea más urgente, y más difícil, era recuperar el equilibrio del barco, trasladando parte de los cañones a estribor. Si ya no era fácil hacerlo en aguas tranquilas con la cubierta seca, en plena tormenta, con el barco llenándose de agua por ambos lados y la cubierta inclinándose en ángulos de cuarenta y cinco grados, con todas las superficies y cuerdas empapadas y resbalosas, era prácticamente imposible. Sin embargo debían hacerlo si querían sobrevivir.
Hunter dirigió la operación, un cañón tras otro. La cuestión era anticiparse a la inclinación, de modo que los ángulos hicieran el trabajo mientras los hombres empujaban pesos de dos toneladas.
Perdieron el primer cañón. Una cuerda se partió, y el cañón salió disparado por la cubierta inclinada como un proyectil; destrozó la borda del lado opuesto y cayó al agua. Los hombres se quedaron aterrados ante la velocidad con la que había sucedido. El segundo cañón lo ataron con cuerdas dobles, pero también se soltó y aplastó a un hombre por el camino.
Las siguientes cinco horas, los hombres batallaron contra el viento y la lluvia para colocar los cañones en su lugar y fijarlos de forma segura. Cuando terminaron, todos los hombres de El Trinidad estaban exhaustos; los marineros se apoyaban en los puntales y en las barandillas como animales a punto de ahogarse; gastaban la poca energía que les quedaba en no ser arrastrados por la borda.
Pero Hunter sabía que la tormenta apenas había empezado.
Los europeos que habían viajado al Nuevo Mundo habían descubierto los huracanes, uno de los fenómenos más sobre- cogedores de la naturaleza. La palabra «huracán» deriva del término con que los indios arawak se referían a aquellas tormentas que no tenían equivalente en Europa. La tripulación de Hunter conocía la desmedida potencia de aquellos fenómenos ciclónicos gigantescos, y reaccionaba a la terrible realidad de la tormenta con las supersticiones y los ritos más antiguos del mar.
Enders, al timón, observaba las montañas de agua que lo rodeaban y murmuraba todas las oraciones que había aprendido de niño, mientras agarraba el diente de tiburón que llevaba colgado al cuello y deseaba poder desplegar más velas. El Trinidad estaba navegando con solo tres por el momento, y eso traía mala suerte.
Bajo cubierta, el Moro se cortó un dedo con un puñal y, con su propia sangre, trazó un triángulo sobre el puente. Dejó una pluma en el centro del triángulo y la sostuvo así mientras susurraba un hechizo.
A proa, Lazue echó un barrilete de cerdo salado por la borda y levantó tres dedos en el aire. Este era el ritual más ancestral de todos, aunque para ella solo fuera una antigua historia de viejos marineros que decían que aquella práctica tenía el poder de salvar un barco que estaba a punto de hundirse. En realidad, los tres dedos levantados simbolizaban el tridente de Neptuno, y la comida lanzada al mar era un sacrificio ofrecido al dios de los océanos.
Hunter, que siempre aseguraba que desdeñaba estas supersticiones, fue a su camarote, cerró la puerta, se puso de rodillas y rezó. En torno a él, el mobiliario del camarote se deslizaba arriba y abajo, de una pared a otra, mientras el barco se balanceaba descontroladamente en el mar.
Fuera, la tormenta aullaba con furia demoníaca y el galeón crujía y gemía con lamentos largos y agónicos. Al principio no oía más ruidos que estos, pero después distinguió un grito de mujer. Y después otro.
Salió del camarote y vio que cinco marineros arrastraban a lady Sarah Almont hacia proa, por la escalera de los camarotes. Ella gritaba y forcejeaba intentando soltarse.
– ¡Quietos! -gritó Hunter, y fue tras ellos.
Las olas les caían encima, barriendo el puente.
Los hombres no osaban mirarlo a los ojos.
– ¿Qué sucede aquí? -preguntó Hunter.
Ninguno de ellos respondió. Fue lady Sarah quien habló finalmente, con voz rota.
– ¡Quieren tirarme al mar!
El cabecilla del grupo parecía ser Edwards, un marinero curtido, veterano de docenas de expediciones corsarias.
– Es una bruja -afirmó él, mirando a Hunter con expresión desafiante-. Os lo aseguro, capitán. No sobreviviremos a este huracán con ella a bordo.
– No digas estupideces -dijo Hunter.
– Creedme -insistió Edwards-. No duraremos mucho con ella a bordo. Es la peor bruja que he visto jamás.
– ¿Cómo lo sabes?
– Lo supe en cuanto la vi -afirmó Edwards.
– ¿Qué pruebas tienes? -insistió Hunter.
– Este hombre está loco -dijo lady Sarah-. Loco de atar.
– ¿Qué pruebas? -exigió Hunter, gritando para hacerse oír sobre el estruendo del viento.
Edwards vaciló. Finalmente, soltó a la muchacha y se volvió para marcharse.
– No merece la pena seguir discutiendo -dijo-. Pero estáis avisados. Os he avisado.
Se alejó. Uno tras otro, los otros hombres retrocedieron. Hunter se quedó solo con lady Sarah.
Читать дальше