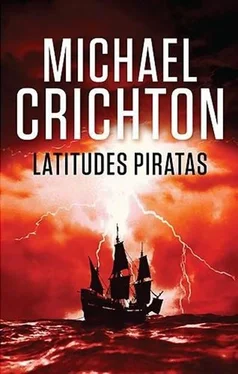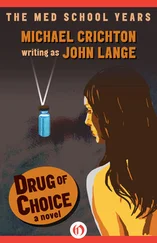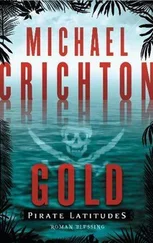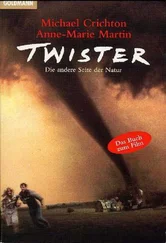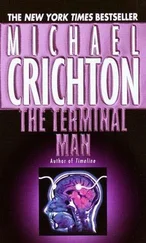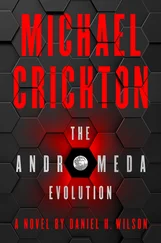Una compañía de soldados armados y vigilantes escoltó a Hunter hasta la ciudad, por una Lime Street insólitamente tranquila y después por York Street; pasaron frente a tabernas oscuras, que normalmente estaban muy animadas a aquella hora. El silencio en la ciudad y la soledad de las calles embarradas era impresionante.
Marshallsea, la prisión de hombres, estaba situada en el extremo de York Street. Era un gran edificio de piedra con cincuenta celdas distribuidas en dos plantas. El interior hedía a orina y heces; las ratas se escurrían por las grietas del suelo; los hombres encerrados miraron a Hunter con ojos vacíos mientras lo acompañaban a la luz de las antorchas a una celda y lo encerraban en ella.
Hunter estudió la celda. No había nada; ni cama, ni catre, solo paja en el suelo y una ventana alta con barrotes. A través de la ventana pudo ver una nube que pasaba delante de la luna menguante.
Cuando la puerta de hierro se cerró, Hunter se volvió.
– ¿Cuándo me juzgarán por piratería?
– Mañana -dijo Emerson. Y se marchó.
El proceso a Charles Hunter tuvo lugar el 21 de octubre de 1665, un sábado. Normalmente, el tribunal de justicia no se reunía los sábados, pero a Hunter lo juzgaron aquel día. El edificio, gravemente dañado por un terremoto, estaba prácticamente desierto cuando hicieron comparecer a Hunter, solo, sin su tripulación, ante un tribunal de siete hombres sentados a una mesa de madera. El tribunal lo presidía Robert Hacklett en persona, como gobernador en funciones de la colonia de Jamaica.
Mientras leían los cargos presentados contra él, le hicieron ponerse de pie.
– Levantad la mano derecha.
Hunter obedeció.
– Vos, Charles Hunter, con todos los hombres de vuestra tripulación, en nombre de nuestro señor soberano, Carlos, rey de Inglaterra, sois acusados de los cargos siguientes.
Hubo una pausa. Hunter escrutó las caras: Hacklett lo miraba con expresión ceñuda desde arriba, con un ligero indicio de sonrisa presuntuosa; Lewisham, juez del Almirantazgo, se sentía evidentemente incómodo; el comandante Scott se hurgaba los dientes con un palillo de oro; los mercaderes Foster y Poorman evitaban mirar a Hunter a la cara; el teniente Dod- son, un rico oficial de la milicia, daba tirones a su uniforme, y finalmente James Phips, un capitán de la marina mercante. Hunter, que los conocía a todos, se daba cuenta de lo mal que lo estaban pasando.
– Con absoluto desdén por las leyes de vuestro país y de la soberana alianza de vuestro rey, os habéis asociado con fines malvados, habéis urdido ataques por mar y por tierra, provocando daños a sujetos y bienes del rey cristianísimo, Su Majestad Felipe de España, además de asaltar, siguiendo las intenciones más perversas y maliciosas, el asentamiento español de la isla de Matanceros, con el propósito de saquear, incendiar y apoderaros de todos los navios y barcos que encontrarais en vuestra expedición.
»Además, se os acusa del criminal asalto a una nave española en el estrecho al sur de Matanceros, terminado con el hundimiento del mencionado navio y la pérdida de todas las vidas humanas y de todos los bienes en ella embarcados.
»Y, finalmente, de haber conspirado deliberadamente, para el cumplimiento de tales gestas perversas, con vuestros asociados, individualmente y en su conjunto, con el fin de conseguir todos los medios para provocar daños y agredir a los mencionados navios y dominios españoles y causar la muerte a subditos españoles. ¿Cómo os declaráis, Charles Hunter?
Hubo una breve pausa.
– Inocente -dijo Hunter.
Para Hunter, aquel juicio era una farsa. La Ley del Parlamento de 1612 especificaba que el tribunal debía estar compuesto por hombres que no tuvieran interés, ni directa ni indirectamente, en los detalles del caso que se estaba juzgando. En aquel caso, todos los componentes del tribunal sacarían algún beneficio de la condena de Hunter y de la confiscación de su navio y del tesoro que transportaba.
Sin embargo, lo que le dejó más perplejo fue la minuciosidad del acta de acusación. Nadie podía saber lo que había ocurrido durante la expedición a Matanceros excepto él y sus hombres. Aun así, en el acta de acusación se incluía su defensa victoriosa contra el navio de guerra español. ¿De dónde había obtenido el tribunal esa información? Solo podía suponer que algún miembro de la tripulación había hablado, probablemente bajo tortura, la noche anterior.
El tribunal aceptó su declaración de inocencia sin la menor reacción. Hacklett se echó hacia delante.
– Señor Hunter -dijo, con voz calmada-, este tribunal reconoce el prestigio del que gozáis en la colonia de Jamaica. No queremos de ninguna manera que este proceso se fundamente en rituales vacíos que pudieran prestar un mal servicio a la justicia. ¿Deseáis, pues, explicaros en defensa de vuestra declaración de inocencia?
Aquello fue una sorpresa. Hunter pensó un momento antes de contestar. Hacklett estaba rompiendo las reglas del procedimiento judicial. Si lo hacía, tenía que ser en su beneficio. De todos modos, la oportunidad era demasiado buena para desaprovecharla.
– Si me lo permiten los distinguidos miembros de este justo tribunal -dijo Hunter, sin atisbo de ironía-, lo intentaré.
Los jueces del tribunal asintieron pensativa, cuidadosa y razonablemente.
Hunter los miró a la cara uno por uno, antes de empezar a hablar.
– Caballeros, ninguna de vuestras señorías está más informada que yo del sagrado tratado firmado entre Su Majestad el rey Carlos y la Corona española. Jamás osaría infringir los pactos que acaban de suscribir las dos naciones, sin mediar provocación. Sin embargo, esta provocación se produjo, y en más de una ocasión. Mi velero, el Cassandra, fue atacado por un navio español de guerra, y todos mis hombres fueron capturados sin justificación. Más tarde, dos de ellos fueron asesinados por el capitán del barco, un tal Cazalla. Por fin, el mismo Cazalla interceptó un barco mercante inglés que transportaba, junto con otras cargas desconocidas para mí, a lady Sarah Almont, sobrina del gobernador de esta colonia.
»Ese español, Cazalla, oficial del rey Felipe, destruyó el barco mercante inglés, el Entrepid, y mató a todos los que estaban a bordo en un acto de despiadada violencia. Entre los asesinados se contaba uno de los favoritos de Su Majestad Carlos, un tal capitán Warner. Estoy seguro de que Su Majestad sufre en gran medida por la pérdida de ese caballero.
Hunter se calló unos instantes. El tribunal no conocía esta información y era evidente que no les complacía oírla.
El rey Carlos tenía una visión muy personal de la vida; su habitual buen temperamento podía cambiar rápidamente si uno de sus amigos resultaba herido o incluso tan solo insultado. Así que por un amigo muerto, era del todo inimaginable lo que podría hacer.
– Debido a estas diversas provocaciones -prosiguió Hunter-, y como represalia, atacamos la fortaleza española de Matanceros, pusimos en libertad a lady Almont y nos llevamos a modo de simbólica reparación una cantidad razonable y proporcionada de riquezas. Caballeros, no se trató de un acto de piratería. Se trató de una venganza justificada por unas atroces fechorías cometidas en el mar. Esta es la esencia y la auténtica naturaleza de mi conducta.
Se calló y miró las caras del tribunal. Ellos le devolvieron la mirada, impasibles e impenetrables. Era evidente que todos conocían la verdad.
– Lady Sarah Almont puede dar fe de mi testimonio, como todos los hombres a bordo de mi barco, si puede llamarse así. No hay ninguna verdad en la acusación que se me imputa, porque no puede haber piratería si media una provocación, y sin duda hubo la más grave de las provocaciones -concluyó, mirándolos a la cara.
Читать дальше