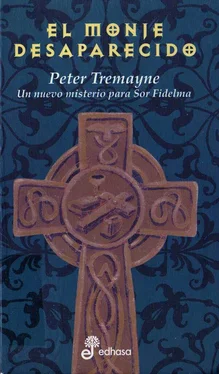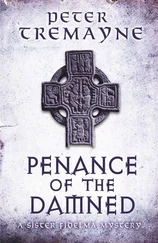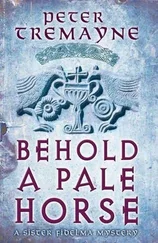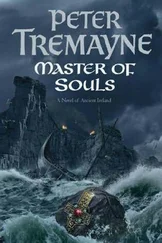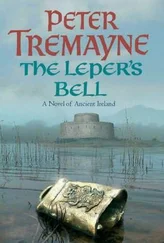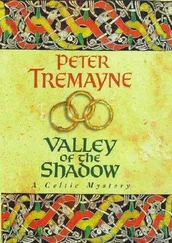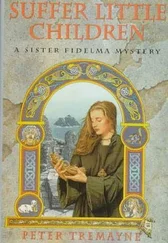– Es el tótem sagrado de los Eóghanacht. ¿Recordáis que os hablé de él en Cashel?
– ¡Un tótem! Vaya una idea más absurda y pagana.
– ¿Qué es sino un crucifijo? Cada familia, cada clan, tiene lo que llamamos un Árbol de la Vida sagrado. Éste es el nuestro. Cuando se instaura un nuevo rey Eóghanacht, debe acudir hasta aquí y prestar juramento bajo el gran tejo.
– Éste tendrá siglos de antigüedad.
– Tiene unos mil años -precisó Fidelma con orgullo-. Se dice que lo plantó la mano de Eber Fionn, hijo de Milesius, de quienes descienden los Eóghanacht.
Al ver que cerraba la noche y al oír en la lejanía aullidos de lobo y los ladridos y gemidos de los perros guardianes a punto de ser soltados, avanzaron hacia las puertas de la abadía.
Fidelma detuvo a la yegua y se inclinó hacia delante para tirar de la campana, cuya cadena colgaba junto a la entrada. Oyeron el sonido apagado de ésta, procedente del interior.
Tras una rejilla de metal que se encontraba en una de las puertas se deslizó bruscamente un panel de madera, y una voz preguntó:
– ¿Quién llama a las puertas de la abadía a estas horas?
– Fidelma de Cashel desea entrar.
Al instante se oyó un ajetreo al otro lado de la puerta. El panel se cerró con un golpe sordo. Se descorrieron cerrojos con la chirriante estridencia metálica. A continuación, las elevadas puertas de la abadía se abrieron muy despacio.
Antes de que Fidelma y Eadulf dieran un paso adelante, un hombre alto de cabellos blancos se acercó corriendo desde la entrada.
Eadulf ya había visto algunas veces al abad Ségdae. El prelado que había visto en Cashel era un hombre alto y circunspecto; una autoridad serena. En cambio, el hombre que corría a su encuentro iba desgreñado y parecía distraído. Sus facciones, que solían ser serenas y falconiformes, estaban demacradas. Se detuvo junto a la silla de Fidelma, con la vista levantada como si rindiera culto en un templo en busca de consuelo.
– ¡Gracias a Dios! ¡Sois la respuesta a nuestras plegarias, Fidelma! ¡A Dios gracias que hayáis venido!
El hermano Eadulf se estiró a sus anchas en una silla frente al fulgurante fuego de la sala privada del abad de Imleach. Aún se sentía dolorido e incómodo. No le gustaban los viajes arduos, y aunque el trayecto de Cashel a Imleach había resultado relativamente corto, no había sido nada fácil. Tomó con fruición unos sorbos de la copa con vino especiado que les había ofrecido el abad Ségdae. Eadulf aspiró los efluvios aromáticos del vino para apreciarlo mejor. Quienquiera que comprara el vino para la abadía tenía buen gusto.
Frente a él, al otro lado de la enorme chimenea de piedra, estaba sentada Fidelma. A diferencia de Eadulf, no había probado el vino, que dejó en una mesa junto a ella; estaba sentada sobre el extremo del asiento con las manos en el regazo, con la mirada puesta en las chispas que desprendían los troncos encendidos, absorta en sus pensamientos. El anciano abad se había sentado entre ambos, justo delante del fuego.
– Recé por que se produjera un milagro, Fidelma, y luego se me comunicó que estabais en las puertas de la abadía.
Fidelma salió del ensimismamiento.
– Comprendo vuestro desasosiego, Ségdae -dijo al fin.
Era el primer comentario que hacía desde que el abad Ségdae les había hablado de la desaparición de las Santas Reliquias de san Ailbe y del conservador de éstas, el hermano Mochta. Aunque ella jamás había visto las Reliquias en persona, era imposible no entender la trascendencia de lo ocurrido.
– Con todo, mi prioridad es averiguar quién es el culpable del intento de asesinato en Cashel. Sólo disponemos de nueve días para hacerlo.
Los rasgos del abad Ségdae se crisparon en un gesto de consternación. Fidelma le explicó las circunstancias en que se hallaba Cashel. El abad y la hermana del rey tenían un trato familiar, pues Ségdae había servido a su padre como sacerdote y conocía a Fidelma desde que era un infante.
– Ya me lo habéis dicho. Pero, Fidelma, sabéis tan bien como yo que la pérdida de las Santas Reliquias infundirá mucho miedo a todo nuestro pueblo. Su desaparición augura la destrucción del reino de Muman. No nos faltan enemigos que puedan aprovechar este desastre.
– Esos enemigos ya han intentado matar a mi hermano y al príncipe de los Uí Fidgente. En cuanto lo haya solucionado, os prometo, Ségdae, que me dedicaré en cuerpo y alma a resolver este asunto. Sé muy bien, quizá mejor que la mayoría, lo importantes que son las Santas Reliquias de san Ailbe.
Fue entonces cuando Eadulf se inclinó hacia delante, dejando a un lado la copa.
– ¿Creéis que los dos acontecimientos están relacionados? -preguntó en un tono pensativo.
Fidelma se lo quedó mirando, sorprendida por un momento.
Alguna que otra vez, Eadulf tenía la destreza de afirmar algo indiscutible que había pasado desapercibido a los demás.
– ¿Una relación entre la desaparición de las Santas Reliquias y la tentativa de asesinato de mi hermano…?
Fidelma bajó las comisuras haciendo una mueca. Sopesó la posibilidad. Cierto era, como había dicho el abad, que el pueblo de Muman creía que las Santas Reliquias de Ailbe actuaban como un escudo para la protección y bienestar del reino. Su pérdida causaría alarma y desaliento. ¿Era posible que la tentativa de asesinato fuera sólo una mera coincidencia?
– Puede que haya una relación -concedió-. ¿Qué mejor modo de derrocar a un reino que empezar desalentando al pueblo y matar al rey?
– Y recordad que uno de los asesinos había sido religioso -apuntó Eadulf-. Seguramente sabría qué representan las Reliquias.
El abad Ségdae se sobresaltó, pues era la primera noticia que tenía de aquel detalle.
– ¿Estáis diciendo que un miembro de la Fe levantó un arma contra el rey? ¿Cómo es posible? Que un hombre del clero levante un arma cual asesino… ¡Es impensable! -exclamó sin dar crédito a lo que estaba oyendo.
Eadulf hizo un gesto desapasionado, e inmediatamente dijo:
– No es la primera vez que tal cosa ocurre.
– Pero en Muman sí -objetó Ségdae con énfasis-. ¿Quién era ese hijo de Satán?
– Se sabe de cierto que no era del reino -respondió Fidelma, y dio el primer sorbo de vino-. Aona, el posadero del Pozo de Ara, ha dicho que hablaba con acento del norte.
Eadulf la secundó.
– Creo que acertamos al dar por sentado que era del norte. Incluso ese extraño tatuaje de un ave que llevaba en el brazo se ha identificado como algo que sólo puede ser propio de la costa noreste, porque aquí en el sur no se conoce. Así que el religioso no es de esta región.
De repente, el abad Ségdae se quedó inmóvil en la silla. Su tez había empalidecido. Sus facciones se tensaron. Estaba mirando a Fidelma con verdadera consternación. Intentó hablar varias veces, antes de que la garganta seca le permitiera articular palabra.
– ¿Decís que el asesino llevaba un ave tatuada en el brazo? ¿Y que también hablaba con acento del norte?
Fidelma lo afirmó, extrañada por la reacción del viejo abad.
– ¿Podéis describir al asesino? -pidió con ansiedad en la voz.
– De aspecto rechoncho, baja estatura y cabellos rizados y canosos -dijo Fidelma-. Un sujeto entrado en carnes, de unos cincuenta años. Tenía el pájaro tatuado en el brazo izquierdo. Era una especie de halcón… se le conoce como águila ratonera.
El abad Ségdae se dejó caer hacia delante con las manos en la cabeza, gimiendo.
Fidelma se puso en pie y dio un paso incierto hacia el curtido anciano.
– ¿Qué sucede? ¿Algo va mal? -le preguntó.
El abad tardó un momento en recobrar la compostura.
Читать дальше