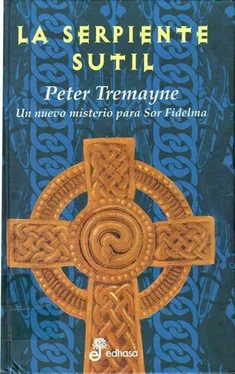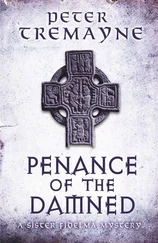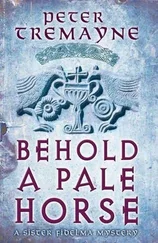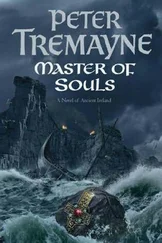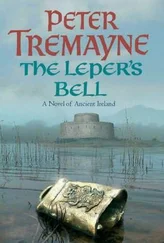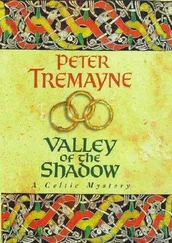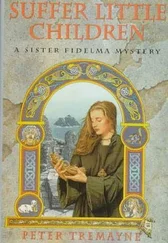Febal siguió mirándose los pies unos momentos, frunciendo el ceño, como intentando decidirse.
– Muy bien. Yo tenía diecisiete años cuando entré en esta abadía de El Salmón de los Tres Pozos. Ah, entonces era una casa mixta, una conhospitae. En aquel tiempo estaba la abadesa Marga. Era una mujer culta y ella fue la primera que animó a los amanuenses a que vinieran a copiar los libros en la biblioteca para venderlos o intercambiarlos con otras bibliotecas.
– ¿Por qué ingresasteis en la abadía? ¿Os interesaban los libros?
Febal sacudió la cabeza.
– Yo no soy amanuense. Mi padre era pescador. Murió ahogado. Yo no quería acabar como él, así que entré en la vida religiosa tan pronto como llegué a la edad de elegir.
– ¿Así que estabais aquí antes de que llegara la abadesa Draigen?
– Oh, sí. Ella llegó a la abadía a los quince años. Ya tenía la edad de elegir. Sus padres habían muerto y tomó los hábitos. Al menos así es como recuerdo yo la historia. A Draigen la educaron los miembros de la comunidad.
– ¿Y cuál era vuestra posición aquí cuando ella entró?
Febal sacó pecho con orgullo.
– Yo ya era el doirseór, el ostiario de la abadía.
– Un cargo de confianza -admitió Fidelma-. ¿Cómo se convirtió Draigen en vuestra esposa?
– Como sabéis, en algunas casas se anima a los hermanos a que se casen para educar a los hijos en Cristo. He de admitir que me sentía atraído por Draigen. Era una mujer bella e inteligente. Yo no sé lo que ella vio en mí, salvo que yo ya tenía un cargo de responsabilidad aquí.
– ¿Queréis decirme que creéis que sólo se casó con vos porque erais el doirseór de la abadía?
– Es una razón tan buena como cualquier otra.
– ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿Cómo consiguió Draigen llegar a la posición que ocupa en la actualidad? ¿Cómo os separasteis de ella?
El rostro de Febal reflejó tristeza.
– Lo hizo con tanta sutileza como una serpiente -dijo. Fidelma casi sonrió al oír aquella frase que la misma Draigen había utilizado hacía tan sólo unas horas-. La antigua abadesa, Marga, era un alma amable y confiada. Los años pasaron y Draigen se hizo mayor. Oh, no niego que no fuera inteligente. Respondió bien a la educación que recibió, de manera que de ser la hija de un pobre granjero pasó a saber bien latín, griego, hebreo así como nuestro idioma, y sabía leer y escribir en todas esas lenguas. Conocía las Escrituras y podía citar capítulos y versículos. Tenía una mente inteligente, pero ocultaba un temperamento maligno. Sé lo que digo.
Febal se calló e hizo una mueca.
– Pero os casasteis con ella -interrumpió Fidelma.
Febal la miró.
– Así es. Pero eso no quiere decir que me gustara su ambición. Rebasaba los límites de su condición de mujer.
Fidelma abrió la boca.
– ¿Cuáles son esos límites? -preguntó con acritud.
– Deberíais saberlo, si sois cristiana -dijo Febal, complaciente.
– Entonces conocerlos -dijo con un tono irritado.
– ¿Acaso no fue san Pablo quien escribió: «Dejad que las mujeres se queden en silencio en las iglesias; pues no les es permitido hablar; sino que deben guardar obediencia… Y si aprenden algo, dejad que pregunten a sus maridos en casa, pues es una vergüenza que una mujer hable en la iglesia»? Es de la Epístola a los Corintios.
– ¿Así que creéis que las mujeres no tienen lugar en las abadías e iglesias? -preguntó Fidelma, que ya había oído muchas veces aquel argumento.
– Las mujeres deberían obedecer a los hombres en la iglesia -declaró el hermano Febal-. Pablo, también en esa epístola, dice: «El señor de la mujer es el hombre… Dios creó al hombre no para la mujer, pero creó a la mujer para el hombre». Y en su Epístola a Timoteo, dice: «Las mujeres no han de enseñar, no deben usurpar la autoridad al hombre, sino que han de permanecer en silencio». ¿Hay algo más claro que eso?
– Eso son las palabras de un hombre, Pablo de Tarso -observó Fidelma con sequedad-. No son las palabras de Cristo. Sin embargo, yo iría más allá y considero que esas palabras no os impidieron ingresar en una conhospitae y luego casaros con una religiosa.
Los ojos de Febal ardieron de resentimiento.
– Entonces era joven. Pero me parece a mí que en vuestra respuesta no estáis de acuerdo con Pablo, divinamente inspirado por Cristo en sus enseñanzas.
– Pablo no era Cristo -replicó Fidelma con calma-. En esta tierra, los hombres y mujeres son iguales ante Dios.
El tono del hermano Febal era sarcástico.
– San Juan Crisóstomo señaló una vez que la mujer enseñaba una vez y lo estropeaba todo con sus enseñanzas. La fe ha cambiado esto. Agustín de Hipona indica que las mujeres no están hechas a imagen de Dios, mientras que el hombre lo está totalmente.
Fidelma miró con tristeza al hermano Febal, cuyo rostro estaba inundado por la vehemencia. Había conocido a muchos que sostenían tales argumentos. Era cierto que había casas religiosas en los cinco reinos donde los defensores de la nueva fe incluso desafiaban las antiguas leyes, como había hecho Draigen.
– ¿He de entender, hermano Febal -dijo con acritud- que no aceptáis la ley del Fénechus?
Febal entornó los ojos.
– Sólo cuando limitan los artículos de fe.
– ¿Y en qué artículo os basáis?
– En los Penitenciales de Finian de Clonard y de Cuimmíne Fata de Clonfert.
Fidelma sonrió con ironía. Resultaba extraño que unas pocas horas antes la abadesa Draigen hubiera citado los mismos Penitenciales, un conjunto de leyes eclesiásticas para el gobierno de las comunidades religiosas, para respaldar su causa. Resultaba curioso cuán de acuerdo estaba aquel matrimonio separado. Al menos Fidelma conoció los pensamientos que había tras algunas de las actitudes del hermano Febal.
– Entonces, como hombre que cree que las mujeres no tienen lugar en la Iglesia, os debía de molestar estar en una conhospitae, una casa mixta. Me pregunto cómo ingresasteis en una institución así. Es más, me extraña que considerarais casaros con Draigen.
– Ya os he dicho que era joven cuando entré en la abadía. No había leído totalmente las Escrituras. No conocía las obras de Finian ni de Cuimmíne. Y al principio Draigen era una muchacha callada, entusiasta y dispuesta a obedecer. Yo no sabía que estaba esperando el momento oportuno, aprendiendo lo que podía, mientras esperaba su oportunidad.
– ¿La oportunidad de Draigen llegó cuando la hicieron rechtaire? ¿Fue entonces cuando pedisteis la anulación del matrimonio?
– Dejamos de ser marido y mujer al cabo de un año, más o menos, de estar casados. Íbamos cada uno por nuestra cuenta en la abadía. Yo la odiaba. No lo voy a negar. Yo era ostiario y cuando el antiguo rechtaire murió me tocaba a mí ascender a ese cargo. Pero la abadesa Marga le había tomado cariño a Draigen…
– ¿Qué edad tenía Draigen en aquella época?
Febal frunció el ceño, intentando recordar.
– Debía de tener unos veinticinco años, creo. Sí, eso debía de ser.
– ¿Y la abadesa Marga la hizo administradora?
– Sí. El segundo cargo con mayor poder de la abadía. Y a Draigen sin duda le gustaba hacer uso de ese poder.
– ¿En qué sentido?
– Empezó a hacer la vida imposible a los miembros masculinos de la comunidad y hacía entrar a más mujeres en la abadía. Se mostraba desagradable con cualquier hombre que mostrara talento. Enviaba a los hombres a misiones o les imponía penitencias que les obligaban a salir en peregrinación. Pronto apenas quedaron hombres en la abadía.
– ¿Queréis decir que a Draigen le desagradaban los hombres?
Читать дальше