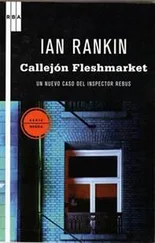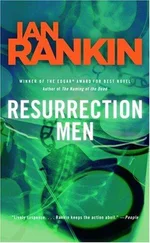– Si salgo elegido -replicó Roody con aquella sonrisa tímida que ocultaba una auténtica ambición.
– Si no sales elegido, aplícate el cuento -comentó Cammo y se encogió de hombros, mirando al frente-. Madre va deprisa, ¿verdad?
Alicia Grieve había adquirido notoriedad y cierta fortuna como pintora con su apellido de soltera, Rankeillor. La temática de su obra era aquella luz especial de Edimburgo, y su cuadro más conocido, repetido hasta la saciedad en tarjetas, grabados y rompecabezas, una vista con rayos de sol entrecortados atravesando las nubes y derramándose sobre el castillo y el Lawnmarket al fondo. Allan Grieve, algo mayor que ella, era su profesor en la Escuela de Bellas Artes. Se habían casado jóvenes pero no tuvieron hijos antes de haber afianzado sus respectivas carreras. Alicia tenía la ligera impresión de que Allan estaba resentido de su éxito, dado que a él, aunque excelente profesor, le faltaba esa chispa genial del artista, y llegó a decirle en cierta ocasión que sus cuadros eran demasiado verídicos, que el arte requería cierto artificio. Él se contentó con apretarle la mano sin decir nada, sólo en la hora de su muerte le hizo un reproche.
– Aquel día me mataste ahogando todas mis esperanzas -ella quiso protestar pero él se lo impidió-. Me hiciste una mala pasada, pero tenías razón. Me faltaba visión.
Alicia Grieve deseaba a veces haber carecido también ella de visión. No porque así habría sido mejor madre, dedicada a sus hijos, sino una esposa más generosa y mejor amante.
Vivía sola en una casona de Ravelston llena de cuadros de otros, incluida una docena de lienzos de Allan, muy bien enmarcados, a dos pasos del Museo de Arte Moderno, donde no hacía mucho se había celebrado una exposición retrospectiva de su obra. Se inventó una indisposición para no asistir a la inauguración y acudió ella sola otro día a primera hora cuando no había público. Le sorprendió ver que habían colocado los cuadros en un orden temático inconcebible para ella.
– ¿Sabéis que han encontrado un cadáver? -dijo Hugh Cordover.
– ¡Hugh! -dijo Cammo con burlona cordialidad-. ¿Otra vez aquí?
– ¿Un cadáver? -preguntó Lorna. -Lo leí en el periódico.
– Me han dicho que, en realidad, era un esqueleto -dijo Seona.
– ¿Dónde lo encontraron? -preguntó Alicia Grieve deteniéndose a contemplar los riscos de Salisbury.
– Oculto en una pared de Queensberry House -dijo Seona señalando el lugar. Estaban ante la verja y todos dirigieron la mirada hacia el edificio-. Hace años fue un hospital.
– Seguramente sería algún desgraciado de la lista de espera -dijo Hugh Cordover sin que nadie prestase atención.
– ¿Quién te has creído que eres?
– ¿Qué?
– Ya me has oído -dijo Jayne Lister lanzándole a su marido un almohadón a la cabeza-. Desde anoche están ahí los platos -añadió señalando la cocina con un gesto- y dijiste que los fregarías.
– ¡Voy a fregarlos!
– ¿Cuándo?
– Hoy es domingo, día de descanso -replicó él risueño para que no le amargase el día.
– Para ti toda la semana es día de descanso. ¿A qué hora volviste anoche?
Trató de ver qué había en la televisión, ante la cual se había situado ella; era un programa matinal infantil y la presentadora estaba buenísima. Él le había hablado a Nic de su mujer. Ahí estaba, hablando por teléfono y esgrimiendo una tarjeta. No quería ni pensar en lo que sería despertar una mañana con aquello al lado en la cama.
– Mueve el culo -dijo a su esposa.
– Me lo has quitado de la boca -replicó ella volviéndose a apagar el aparato, pero Jerry saltó del sofá con una rapidez inaudita, encantado de ver su cara de asombro y cierto temor. La apartó a un lado para pulsar el botón pero ella le agarró del pelo tirando hacia atrás.
– Te pasas el día con ese Nic Hughes -gritó-. ¡A ver si te crees que puedes entrar y salir a tu antojo, cerdo!
El la cogió con fuerza de la muñeca.
– ¡Suelta! ¿Crees que voy a seguir aguantándote? -añadió como si no sintiera dolor, pero él apretó más, retorciendo la muñeca y ella tiró aún más del pelo.
Sentía como si le ardiera el cuero cabelludo y echó hacia atrás la cabeza, alcanzándola encima de la nariz. Jayne dio un grito y le soltó al tiempo que él, dando media vuelta, la empujó con fuerza tirándola al sofá. En su caída Jayne dio con el pie en la mesita y la volcó; al suelo fueron a parar el cenicero, las latas de cerveza vacías y el periódico del sábado. En el techo se oyeron unos golpes de los vecinos de arriba que volvían a quejarse. Jerry vio que a ella se le ponía rojo el punto de la frente en el que había recibido el golpe. Dios, le había provocado dolor de cabeza; como si no tuviera bastante con la resaca.
Había hecho sus cálculos por la mañana: ocho cañas y dos chupitos, a juzgar por la poca calderilla que le quedaba. El taxi habían sido seis libras. La cena la pagó Nic; un cordero al curry estupendo. Nic quería ir de clubes pero él le dijo que no tenía ganas.
«¿Y si tengo ganas yo?», le había replicado Nic.
Pero después de la cena no parecía tan decidido, así que estuvieron en dos o tres bares y luego él tomó un taxi mientras Nic regresaba a pie. Era lo bueno de vivir en el centro, porque allí en la chimbamba el transporte era un problema. En los autobuses no se podía confiar y él nunca recordaba el horario, aparte de que a los taxistas había que engañarles diciendo que iba a Gatehill y allí, o te bajabas y cruzabas por las canchas de juego, o les convencías para que siguieran seis
cientos metros más hasta Garibaldi Estate, donde en cierta ocasión le habían atracado al cruzar por el campo de fútbol; iban cuatro o cinco y él estaba demasiado borracho para hacerles frente. Desde entonces siempre tenía que discutir con el taxista para que le llevara.
– Eres un hijo de puta -comentó Jayne restregándose la frente.
– Fuiste tú quien empezó. Yo estaba tumbado con un dolor de cabeza tremendo. Podías haber esperado unas horas… -dijo con voz más tranquila-. Iba a fregar, te lo juro. Simplemente necesitaba antes un poco de tranquilidad -añadió abriéndole los brazos.
La verdad era que el forcejeo le había puesto cachondo. Quizá tuviera razón Nic cuando decía que sexo y violencia eran uno y lo mismo.
Pero Jayne se puso en pie de pronto como si le leyera el pensamiento.
– Ni hablar -añadió saliendo a toda prisa del cuarto.
Qué mal carácter…, siempre se picaba. Tal vez Nic tuviese razón, quizá él podría poner algo de su parte. Pero a Nic con su buen empleo, sus trajes y su buen piso, también Catriona le había dejado. Lanzó un bufido: «¡Le había dejado por uno que conoció en una noche de club de solteros! ¡Una mujer casada y se va con el primero que conoce en una discoteca!». Qué cruel era la vida; y aún gracias, porque habría podido ser peor. Volvió a poner la tele y a tumbarse en el sofá. En el suelo estaba la lata de cerveza sin empezar. La cogió. Ahora ponían dibujos animados, aunque no importaba, a él le gustaban. No tenían hijos, pero mejor; él era un poco infantil en su fuero interno. Los vecinos de arriba, los de los golpes, tenían tres… ¡y aún tenían el morro de decir que ellos hacían ruido!
Vio en el suelo la carta del ayuntamiento que había caído al volcarse la mesa. Nos han llegado quejas… para solventar el problema con los vecinos… etcétera. ¿Tenía él la culpa de que hicieran las paredes tan finas que no podía ni clavarse un taco? Cuando los gilipollas de arriba iban a por su cuarto retoño era como estar con ellos en la cama. Una noche al terminar el asalto él les dedicó un aplauso y no dijeron ni pío, señal de que lo oyeron.
Читать дальше