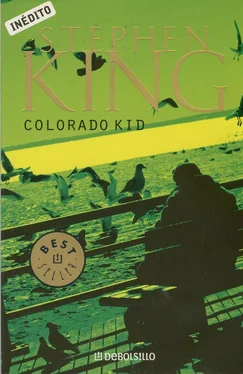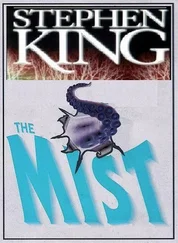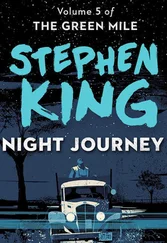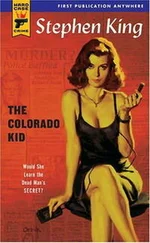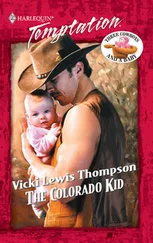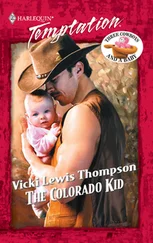– Por supuesto -murmuró Stephanie.
– Luego la acompañé en el transbordador hasta la isla y la llevé al motel Red Roof -prosiguió Vince-. Fue allí donde te alojaste al llegar, ¿verdad?
– Sí -asintió ella.
Llevaba alrededor de un mes viviendo en una habitación alquilada, pero tenía intención de buscar algo más definitivo en octubre…, si es que aquellos dos viejos lobos de mar le permitían quedarse, claro está. Creía que sí. De hecho, estaba convencida de que en buena medida, todo aquello iba encaminado a su permanencia allí.
– A la mañana siguiente desayunamos los tres juntos -retomó Dave-, y como la mayoría de las personas que no han hecho nada malo y no tienen mucha experiencia con periodistas, habló con entera libertad, ajena a la posibilidad de que lo que dijera pudiera acabar publicado en primera plana. -Se detuvo un instante antes de continuar-: Y por supuesto, casi nada salió publicado. En ningún momento fue la clase de historia que se publica más allá del hecho principal, es decir, hombre hallado muerto en la playa de Hammock; el forense dictamina muerte accidental. Y por entonces, incluso aquello era agua pasada.
– No había línea argumental -terció Stephanie.
– Ni nada -exclamó Dave.
Acto seguido se echó a reír hasta que lo acometió un acceso de tos. Cuando este remitió, se enjugó los rabillos de los ojos con un enorme pañuelo color malva que se sacó del bolsillo trasero de los pantalones.
– ¿Qué les contó? -quiso saber Stephanie.
– ¿Qué podía contarnos? -replicó Vince-. Lo que hizo sobre todo fue preguntar. La única pregunta que le hice yo fue si el chervonetz era una especie de amuleto de la suerte, un recuerdo o algo por el estilo. -Lanzó un resoplido-. Menudo periodista estaba yo hecho aquel día.
– ¿El chevro…?-balbuceó Stephanie, incapaz de repetir la palabra.
– La moneda rusa que llevaba en el bolsillo entre las demás monedas -explicó Vince-. Era un chervonetz, una moneda de diez rublos. Le pregunté si la tenía como amuleto o algo por el estilo. Arla no tenía ni idea; me dijo que lo más cerca que Jim había estado de Rusia fue el día que alquilaron una película de James Bond titulada Desde Rusia con amor.
– Tal vez la encontró en la playa -aventuró Stephanie-. Se encuentra de todo en la playa.
En cierta ocasión, mientras paseaba por la playa de Little Hay, a unos tres kilómetros de la de Hammock, ella había encontrado un zapato de tacón, liso hasta el exotismo a causa de innumerables revolcones entre las olas y la arena.
– Es posible, sí -admitió Vince, mirándola con los ojos relucientes en sus profundas cuencas-. ¿Quieres saber las dos cosas que mejor recuerdo de la mañana después de su cita con Cathart en Tinnock?
– Por supuesto.
– Primero, que parecía muy descansada, y segundo, que comió de maravilla en el desayuno.
– Cierto -corroboró Dave-. Dice un viejo proverbio que el condenado dio cuenta de una copiosa comida, pero en mi opinión, nadie come con tantas ganas como el hombre (o la mujer) al que por fin se concede el indulto. Y en cierto modo, eso es lo que le había sucedido a ella. Quizá no supiera por qué su marido vino a nuestro rincón del mundo o qué le ocurrió una vez aquí, y creo que era consciente de que tal vez no llegara a saberlo nunca…
– Así es -atajó Vince-. Me lo dijo cuando la llevé de vuelta al aeropuerto.
– … pero sabía lo único que importaba, que su marido había muerto. Puede que en su fuero interno lo supiera desde el primer momento, pero su cerebro necesitaba que se lo confirmaran.
– Por no hablar de los pelmazos de la compañía de seguros -añadió Dave.
– ¿Llegó a cobrar? -quiso saber Stephanie.
– Sí, señora -asintió Dave con una sonrisa-. Se hicieron un poco los remolones, porque esos tipos tienden a darse mucha prisa en vender y muy poca en pagar, pero acabaron apoquinando. Nos dijo que sin nosotros habría seguido sumida en la incertidumbre y que la compañía de seguros seguiría afirmando que James Cogan podía seguir vivo en Brooklyn o en Tánger.
– ¿Qué clase de preguntas les hizo?
– Las previsibles -contestó Vince-. Lo primero que quiso saber era adonde fue al desembarcar del transbordador, pero no lo sabíamos. Preguntamos por ahí, ¿verdad, Dave?
Dave Bowie asintió.
– Pero nadie recordaba haberlo visto -continuó Vince-. Por supuesto, a aquella hora ya casi era noche cerrada, así que es lógico que nadie lo viera. En cuanto a los otros pasajeros, y en esa época del año hay pocos, sobre todo en el último transbordador del día, sin duda se dirigieron de inmediato a sus coches aparcados en Bay Street, arrebujados en sus abrigos para protegerse del viento procedente del mar.
– Y también preguntó por su cartera -señaló Dave-. Lo único que pudimos decirle era que nadie la había encontrado…, o al menos nadie la había entregado a la policía. Supongo que es posible que alguien se la sacara del bolsillo en el transbordador, se quedara con el dinero y la arrojara por la borda.
– Y también es posible que las vacas vuelen, pero no probable -espetó Vince con sequedad-. Si llevaba dinero en la cartera, ¿por qué tenía más, diecisiete dólares en billetes, en el bolsillo del pantalón?
– Por si las moscas -aventuró Stephanie.
– Tal vez -reconoció Vince-, pero no me cuadra. Y francamente, la idea de un carterista trabajándose el transbordador de las seis entre Tinnock y la isla me resulta más increíble que la de un ilustrador de una agencia publicitaria de Denver alquilando un avión privado para viajar hasta Nueva Inglaterra.
– En cualquier caso, no supimos decirle qué había sido de la cartera -recordó Dave-, ni adonde habían ido a parar su abrigo y su americana, ni por qué lo encontraron sentado en una playa ataviado tan solo con pantalones y camisa.
– ¿Y los cigarrillos? -preguntó Stephanie-. Apuesto algo a que despertaron su curiosidad.
Vince lanzó una breve carcajada.
– Curiosidad no es la palabra adecuada. Aquel paquete de cigarrillos estuvo a punto de volverla loca. No entendía por qué llevaba encima un paquete. Y no hizo falta que nos asegurara que Jim no era la clase de persona que dejaba de fumar durante un tiempo para luego volver a viciarse. Cathart examinó a conciencia sus pulmones durante la autopsia, por motivos que sin duda entenderás…
– Quería asegurarse de que no se había ahogado a fin de cuentas -aventuró Stephanie.
– Exacto -repuso Vince-. Si el doctor Cathart hubiera encontrado agua en los pulmones por debajo del pedazo de carne, habría indicado que alguien había intentado enmascarar el modo en que había muerto el señor Cogan. Y si bien ello no habría demostrado que se había cometido un asesinato, sí habría abierto esa posibilidad. Pero Cathart no encontró agua en los pulmones de Cogan ni tampoco indicio alguno de que fumara. Estaban muy limpios y rosaditos, según nos dijo. Sin embargo, en algún lugar entre el edificio de oficinas de Cogan y el aeropuerto de Stapleton, y pese a la enorme prisa que sin duda tenía, debió de pedir al conductor que parara para que pudiera comprar un paquete. O eso o ya los tenía preparados de antes, que es lo que creo. Quizá junto con la moneda rusa.
– ¿Se lo dijo a ella? -inquirió Stephanie.
– No -denegó Vince, y justo en aquel momento sonó el teléfono-. Perdonad -se disculpó antes de ir a contestar.
Habló durante unos instantes, dijo que sí un par de veces, colgó y regresó haciendo unos cuantos estiramientos de espalda.
– Era Ellen Dunwoodie -explicó-. Está lista para hablar del gran trauma que ha sufrido al arrancar la boca de incendios y quedar completamente en ridículo, palabras textuales. No creo que aparezcan en mi trepidante relato de los hechos, pero en fin. En cualquier caso, será mejor que vaya a su casa pronto para escuchar la historia mientras aún la tiene fresca en la memoria y antes de que decida ponerse a hacer la cena. Menos mal que ella y su hermana cenan tarde, porque si no me quedaría con dos palmos de narices.
Читать дальше