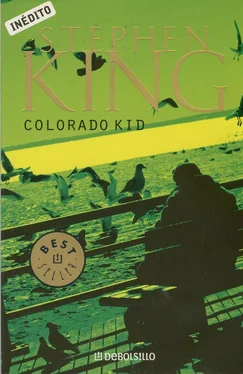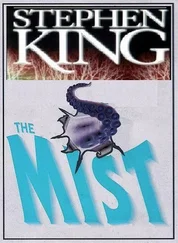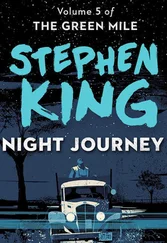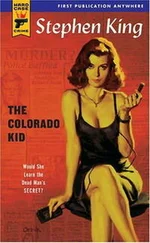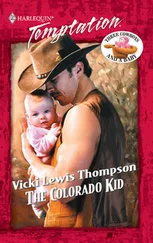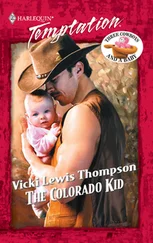– ¿Y el padre de la mujer? -inquirió Stephanie.
– Ciego como un topo y con una pata de palo -repuso Dave-. Diabetes.
– Uf -suspiró ella.
– Tú lo has dicho.
– Dejemos de lado a Jack y Maisie Harrington -pidió Vince, impaciente-. Nunca me he tragado la teoría del segundo avión en el caso de Cogan, al igual que nunca me he tragado la teoría del segundo tirador en el caso de Kennedy. Si Cogan tenía un coche preparado en Denver, y si no era así, no lo entiendo, también podía tener uno esperando ante la terminal de Aviación General, y creo que así fue.
– Es tan descabellado… -se quejó Dave en tono más afligido que enfadado.
– Puede -masculló Vince sin inmutarse-, pero cuando eliminas lo imposible, lo que queda es… tu cachorrillo arañando la puerta para que lo dejes entrar.
– Podría haber conducido él mismo -sugirió Stephanie, pensativa.
– ¿En un coche de alquiler? -replicó Dave, meneando la cabeza-. No lo creo, querida. Las empresas de alquiler solo aceptan tarjetas de crédito, y las tarjetas de crédito dejan un rastro de burocracia.
– Además -añadió Vince-, Cogan no se sabía mover por el este y el litoral de Maine. Por lo que pudimos averiguar, no había estado aquí en su vida. Ahora ya te conoces las carreteras, Steffi, porque solo hay una principal que pasa por aquí entre Bangor y Ellsworth, pero cuando llegas a Ellsworth, tienes tres o cuatro alternativas, y un forastero, aunque tenga mapa, tiene todas las de perderse. No, creo que Dave está en lo cierto. Si Colorado Kid quería ir en coche y si sabía de antemano el escaso tiempo de que dispondría, sin duda tendría un coche y un conductor esperándolo. Alguien que aceptara dinero en efectivo, condujera deprisa y no se perdiera.
Stephanie meditó unos instantes. Los dos hombres le concedieron tiempo.
– Es decir, en total tres conductores contratados -constató por fin-, el segundo de ellos a los mandos de un jet privado.
– Y tal vez con copiloto -señaló Dave en voz baja-. Al menos eso marcan las normas.
– Es muy descabellado -sentenció Stephanie.
Vince asintió con un suspiro.
– No te lo discuto.
– Nunca han localizado a esas personas, ¿verdad?
– No.
Stephanie reflexionó un poco más, esta vez con la cabeza baja y la frente por lo general lisa arrugada en un profundo ceño. Tampoco en esta ocasión la interrumpieron, y al cabo de unos dos minutos, la joven alzó la vista.
– Pero ¿por qué? ¿Qué podría haber inducido a Cogan a tomarse tantas molestias?
Vince Teague y Dave Bowie cambiaron una mirada antes de volverse de nuevo hacia ella.
– Buena pregunta -comentó Vince.
– Excelente -convino Dave.
– Es la pregunta -añadió Vince.
– Por supuesto, siempre lo ha sido -corroboró Dave.
– No lo sabemos, Stephanie -admitió Vince en voz baja-. Nunca lo hemos sabido.
– Al Globe de Boston no le gustaría eso. No, no le gustaría ni pizca.
– Claro que nosotros no somos el Globe de Boston -puntualizó Vince-. Ni siquiera somos el Daily News de Bangor, pero Stephanie, cuando un hombre o una mujer descarrila de esta forma, por así decirlo, todo periodista, sea de gran ciudad o de pueblo, busca los motivos. No importa si el resultado es el envenenamiento de casi todos los asistentes a un picnic de la iglesia metodista o tan solo la desaparición sigilosa y posterior muerte de un marido un día laborable cualquiera. Ahora, de momento sin tener en cuenta dónde apareció ni la improbabilidad de cómo llegó hasta allí, quiero que me digas cuáles podrían ser esos motivos. Enuméramelos hasta que vea al menos cuatro de tus dedos levantados.
Hora de clase, pensó Stephanie, y a renglón seguido recordó algo que Vince le había dicho casi de pasada hacía un mes: Para tener éxito en el periodismo, no va mal tener una mente sucia, querida. En aquel momento le había parecido un comentario extraño, tal vez incluso casi senil, pero ahora creía comprenderlo un poco mejor.
– Sexo -empezó, extendiendo el dedo medio izquierdo, el de Colorado Kid-, es decir, otra mujer. -Levantó otro dedo-. Problemas económicos, bien deudas o robo.
– No te olvides de Hacienda -señaló Dave-. A veces la gente huye por piernas cuando tienen problemas con el Estado.
– Steffi no sabe lo pesados que pueden llegar a ser los de Hacienda -le recordó Vince-. No se lo puedes reprochar. Sigue, Steffi, vas bien.
Todavía no había levantado suficientes dedos para satisfacerlo, pero solo se le ocurría un motivo más.
– ¿La necesidad de empezar una nueva vida? -aventuró poco convencida y más bien para sus adentros-. No sé…, cortar todos los vínculos y empezar de nuevo como una persona distinta en un lugar distinto… -En aquel momento se le ocurrió otra posibilidad-. ¿Locura? -Ya tenía cuatro dedos en el aire, uno por el sexo, otro por el dinero, uno por el cambio y el cuarto por la locura; contempló este último con expresión dubitativa-. Puede que el cambio y la locura sean lo mismo…
– Puede -convino Vince-. Y podrías argumentar que la locura cubre toda clase de adicciones de las que la gente intenta huir. En ocasiones, este tipo de huida recibe el nombre de «remedio geográfico». Me refiero en concreto a las drogas y el alcohol. El juego es otra adicción a la que la gente intenta aplicar el remedio geográfico, pero supongo que podría clasificarse en el apartado de dinero.
– ¿Tenía problemas con el alcohol o las drogas?
– Arla Cogan aseguró que no, y creo que lo habría sabido. Y después de dieciséis meses de pensar en ello y teniendo en cuenta que su marido había muerto, creo que de saberlo me lo habría contado.
– Pero Steffi -terció Dave con suavidad-, si te paras a pensarlo, la locura tiene que intervenir de alguna forma en este asunto, ¿no crees?
Stephanie pensó en James Cogan, Colorado Kid, muerto en la playa de Hammock, con la espalda apoyada contra una papelera y un pedazo de carne alojado en su garganta, los ojos cerrados vueltos hacia Tinnock y el mar. Pensó en su mano aún curvada, como si sostuviera el resto de su tentempié nocturno, un trozo de filete que alguna gaviota hambrienta sin duda le arrebató, dejando tan solo un rastro pegajoso de arena en la grasa de la mano.
– Sí -asintió-, tiene que intervenir de alguna forma. ¿Lo sabía ella, su mujer?
Los dos hombres se miraron una vez más. Vince lanzó un suspiro y se frotó un lado de la delgada nariz.
– Tal vez, pero por entonces tenía que preocuparse por su propia vida, Steffi, la suya y la de su hijo. Cuando un hombre desaparece de este modo, la esposa que queda atrás tiende a pasarlas canutas. Arla recuperó su antiguo empleo en un banco de Boulder, pero no podía mantener la casa de Nederland…
– El Escondrijo de Hernando -murmuró Stephanie con una punzada de compasión.
– Eso. Se las apañó sin verse obligada a pedir prestado demasiado dinero a su familia y nada a la de él, pero se lo gastó casi todo en ahorrar para la formación universitaria del pequeño Michael. Cuando la vimos, Stephanie, me pareció que quería dos cosas, una práctica y una… espiritual, podríamos decir.
Se volvió hacia Dave con expresión dubitativa, y su amigo se encogió de hombros y asintió como para indicar que la palabra serviría.
Vince también asintió antes de proseguir.
– Quería acabar con la incertidumbre. ¿Su marido estaba vivo o muerto? ¿Ella estaba casada o era viuda? ¿Podía desterrar toda esperanza o tendría que albergar alguna un tiempo más? Quizá esto último te suene algo duro, y puede que lo sea, pero imagino que después de dieciséis meses, la esperanza debe de pesar mucho…, pero que mucho. En cuanto a lo práctico, era muy sencillo. Quería que la compañía de seguros pagara lo que le correspondía. Sé que Arla Cogan no es la única persona del mundo que odia a las compañías de seguros, pero yo la pondría en uno de los primeros lugares de la lista por la intensidad de su odio. Había seguido adelante, apañándoselas como podía, viviendo con Michael en un piso diminuto en Boulder, un cambio radical respecto a la hermosa casa de Nederland, dejando al niño en la guardería o en manos de canguros en las que no siempre estaba segura de poder confiar, trabajando en un empleo que en realidad no quería, acostándose sola cada noche después de tantos años de tener alguien contra quien acurrucarse, preocupada por las facturas, siempre atenta al indicador de la gasolina porque el combustible ya había empezado a subir…, y al mismo tiempo convencida en su fuero interno de que su marido había muerto. Pero la compañía de seguros no quería pagar por lo que ella sabía, no si no aparecía el cadáver y si no podía determinarse la causa de la muerte. No dejaba de preguntarme si esos «cabrones», siempre los llamaba así, podían llegar a «escaquearse», si podían hacerse los suecos alegando que su marido se había suicidado. Le contesté que nunca había oído hablar de nadie que se suicidara atragantándose adrede con un trozo de carne, y más tarde, cuando identificó formalmente la fotografía en presencia de Cathart, el forense le dijo lo mismo, lo cual pareció tranquilizarla un poco. Cathart intervino enseguida; prometió llamar al agente de seguros a Brighton, Colorado, explicarle lo de las huellas dactilares y la identificación, y así no dejar ningún cabo suelto. Al oírlo, Arla lloró bastante, en parte de alivio, en parte de gratitud y en parte de agotamiento, creo yo.
Читать дальше