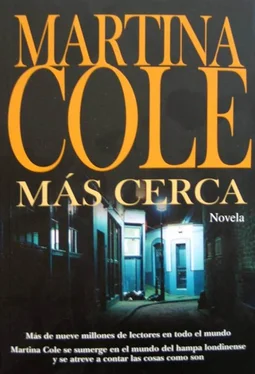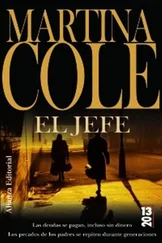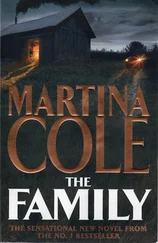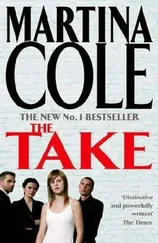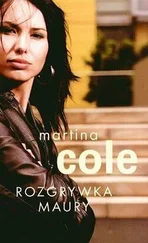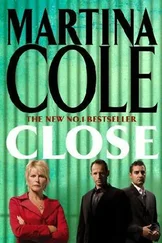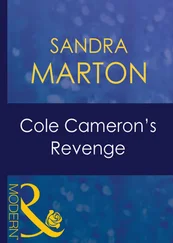¿Por qué pedir dinero prestado si no se tiene la intención de devolverlo? Las personas que acudían a ellos sabían de sobra que no eran como los jodidos banqueros. Si éstos los hubiesen recibido de buen agrado al principio, no habrían acudido a ellos. Por tanto, debían saber que, al contrario que a los bancos, a ellos no sólo se les devolvía el dinero rápido y con creces, sino que, además, debía hacerse con una sonrisa y los mejores deseos para ellos y sus socios.
Eran el último recurso al que podían acudir las personas necesitadas, los únicos que les proporcionaban dinero cuando ya nadie estaba dispuesto a arriesgarse. Una lástima que eso estuviera tan mal considerado dentro de la sociedad.
Dicky entró frotándose las manos como Uriah Heep en Dexedrina.
– Estoy tieso de frío, Pat. ¿Cómo coño puedes estar ahí de pie?
Pat se rió.
Al parecer Dicky había sido quien se había apoderado de algunos trajes y prendas de vestir que habían desaparecido misteriosamente de un gran almacén en Whitechapel. El hombre salió de una enorme casa antigua donde jamás se encendía la calefacción aunque hubiese un metro de nieve. Para colmo, jamás llevaba abrigo, por eso todos le conocían con el nombre de Freddie Dwyer o el «hombre de hielo».
– Está pirado. Lo deberías haber visto, Pat. Se comía las pastillas como si se las fuesen a quitar.
Los hermanos Williams asintieron al unísono. A Pat le entró la risa al verlos, pero era lo suficientemente listo como para contenerse.
– Son los tripis, ya no puede vivir sin ellos.
Pat asintió mientras encendía los cigarrillos y luego sirvió las copas. Aquello se había convertido en una especie de ritual.
El olor a whisky y a tabaco aún no mitigaba el olor a basura y sangre que impregnaba el lugar. Aquellos almacenes habían sido testigos de muchas muertes a lo largo de los años, y los cuerpos que habían arrojado al Támesis habían ido a parar a Tilbury o al mar abierto, dependiendo de la marea. En cualquiera de los casos, habían desaparecido y eso era lo único que les importaba a aquellos hombres y a los que antes habían ocupado su puesto.
Mientras bebían y charlaban, el dinero cambió de manos y las bolsas de hierba de olor dulzón se metieron en los maleteros de los coches. Dicky y Pat se conocían desde hace años y habían entablado una confortable camaradería. Ambos eran fruto del entorno en que habían vivido y conocían las calles como la palma de la mano, pues, al fin y al cabo, había sido su hogar y allí era donde se sentían cómodos.
Posteriormente habían entablado una especie de sociedad que, además de placentera, había sido bastante lucrativa. Entre ellos habían urdido la mayoría de las estafas y, aunque nadie los señalaba como los nuevos dueños del barrio, las personas empezaban a acercárseles para pedirles permiso antes de llevar a cabo alguna fechoría en las calles.
Aquello les resultaba divertido, además de satisfactorio, pues era un indicativo de que la gente empezaba a considerarlos como los dueños del barrio. Si el hombre normal de la calle le concedía ese derecho, significaba que la bofia no tardaría en ir tras ellos. Reconocían eso como parte del precio que debían pagar por ese estilo de vida y ambos deseaban asegurarse de que estarían a este lado del río. Les encantaba la notoriedad, pero no querían que esa notoriedad fuese efímera. Eso de «hoy arriba y mañana abajo» no entraba en sus planes. Querían estar metidos en el ajo durante años y deseaban maximizar su potencial. En pocas palabras, como muchos hombres antes que ellos, estaban seguros de ser demasiado listos para que los cogiesen.
– Déjame decirte algo acerca de ese puñetero hombre de hielo. Le encantan los chismorreos y se entera de todo. Me ha hablado de un tipo pequeño y viejo que anda por ahí poniendo nuestro nombre en boca de todos.
Pat asintió. Al parecer, no le estaba diciendo nada nuevo. No dijo nada y el silencio se hizo demasiado denso para los hermanos.
– ¿Qué vamos a hacer ahora? -preguntó Dicky. Parecía inquieto, inseguro de sí mismo.
Pat se encogió de hombros.
Era una afirmación, no una pregunta y Dicky conocía de sobra la subyacente amenaza en la voz de Pat cuando replicó:
– Haremos lo que siempre hacemos: estarnos calladitos. Por eso es por lo que a muchos les echan el lazo: le pegan demasiado a la lengua. Recuerda el viejo dicho del que «habla mucho…».
Tenía la mirada fría, muerta. En su voz no se percibió ni la más mínima inflexión.
Dicky sonrió. Su sonrisa, al igual que la de muchos de sus contemporáneos, estaba echada a perder por la mala dieta y la escasez de dientes. En el caso de Dicky, sin embargo, le daba una apariencia amistosa, incluso estúpida. Un error que muchos hombres habían cometido durante mucho tiempo. Su conducta escondía una personalidad viciosa y vengativa que salía a relucir en cuanto no le dieran lo que él consideraba que le correspondía. Eso era otra cosa en común que tenía con Pat Brodie: ninguno de los dos aparentaba la violencia que escondían sus amistosas y sonrientes caras.
Dicky, al haberse criado en una familia de trece hermanos, era un luchador de jauría. Al igual que los perros, si alguno de los hermanos Williams se enfrascaba en una pelea, los otros iban detrás. Pat, sin embargo, era un solitario, un tipo sucio que utilizaría cualquier cosa que tuviera al alcance, ya fuera una botella, la cadena de una bicicleta o una pistola. Él no tenía preferencias, siempre y cuando causara un dolor espantoso.
– Es hora de que le demos a alguien un susto, Pat. Ya sabes, hablar con unos cuantos viejos de ésos y recordarles qué pasa cuando alguien habla más de la cuenta.
Pat había escuchado esas mismas palabras en muchas ocasiones durante el último año y sabía que no podría retenerle indefinidamente. Además, estaba en lo cierto, por lo que suspiró amablemente y asintió.
El hecho de que Dicky le consultara antes de hacer algo decía mucho, no sólo para Pat Brodie, sino también para los hermanos y los parásitos que le rodeaban. A Pat no le gustaban los parásitos. El tenía a personas que trabajaban para él, pero sabía mantenerlos a cierta distancia. Muy pocos habían sido invitados a su santuario particular, y ni tan siquiera ésos sabían con certeza con qué hombre trataban.
Pat no tenía amigos, no en el verdadero sentido de la palabra. Dicky era probablemente la única persona que se había ganado ese título. Pat conocía a muchos, además de que tenía ese don de hacer creer a la gente que les prestaba suma atención aunque rara vez los escuchaba, salvo cuando hablaban de algo que le beneficiase a él y a su familia.
Sabía que esa frialdad era la clave de su éxito. Por eso, con el tiempo aprendió a cultivarla y a utilizarla en su propio interés.
– De acuerdo -respondió-. Dame unos días para pensarlo.
Dicky sabía que lo haría. Esperó pacientemente a que captara el meollo de su conversación.
– Ven, quiero que conozcas a esta mierda con la que me he topado. Es un bocazas, siempre charlando y pendiente de todo. Ahora somos sus dueños, bueno, en realidad, tú, pues es tu club el que ha jodido. Aunque todavía no lo sabe, pensaba que Jenny Donnelly era el dueño. Es un mierdecilla, uno de esos policías con la boca más grande que un buzón y una personalidad como un par de medias de nailon. Sin embargo, anda tras algo que asegura que es grande. En pocas palabras Pat, que es un jodido cabrón con la oreja puesta en el lugar adecuado y un sueldo que aumenta de forma regular. ¿Comprendes lo que te digo?
Pat asintió. El pobre Dicky no le estaba diciendo nada que no supiese. Durante toda su vida había ido un paso por delante de los demás, pero, como siempre, se había reservado su opinión. Las personas sólo saben lo que les cuentas. Eso era cierto. La gente contaba su vida entera a cualquiera que le escuchase, sin dudarlo. Ya estuviera uno en una parada de un autobús, o sentado en algún pub extraño, siempre había alguien dispuesto a contar su vida. Era como si tuvieran que demostrarse que existían.
Читать дальше