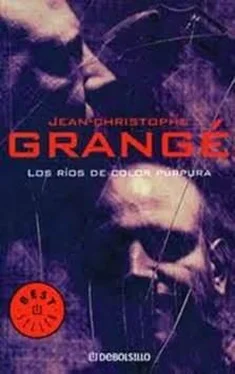Arrancó bajo el cielo que ya enrojecía con las últimas brasas del sol poniente. Las noches de octubre ya se acurrucaban en su oscuridad precoz.
Karim encontró una cabina telefónica y llamó primero al SRPJ de Rodez, en busca de un coche matriculado a nombre de Fabienne Pascaud o de Fabienne Hérault en el departamento de Lot en 1982. En vano. No había matrícula con ese nombre. Subió de nuevo al coche y dirigió sus indagaciones hacia las estaciones cercanas, sin abandonar totalmente la posibilidad de que tuviera un coche.
Visitó cuatro estaciones de tren. Para obtener cuatro resultados nulos. Abdouf tragaba kilómetros, en círculos concéntricos, en torno al convento y el parque de atracciones. En el halo de sus faros sólo percibía altas figuras fantasmagóricas: árboles, rocas, túneles… Se sentía bien. La adrenalina le calentaba los miembros y la excitación mantenía despiertas todas sus facultades. El beur reconocía las sensaciones que amaba, las de la noche, del miedo. Estas sensaciones descubiertas en el centro de los aparcamientos, cuando limaba sus primeras llaves detrás de los postes. Karim no temía las tinieblas: eran su mundo, su abrigo, sus aguas profundas. En ellas se sentía sereno, tenso como un arma, poderoso como un depredador.
En la quinta estación, el poli sólo encontró una zona de carga, atestada de viejos vagones y turbinas azuladas. Se marchó al instante, pero se detuvo en seco casi enseguida. Se hallaba en un puente, encima de la autopista, la salida de Sète-Oeste. Escrutó la pequeña zona de peaje, a trescientos metros de allí. Su instinto le ordenó hacer una verificación.
No dejar ningún cabo suelto, nunca.
Tomó la vía de acceso y torció enseguida hacia la derecha para franquear una hilera de alheñas. Allí había varios edificios prefabricados: las oficinas de la estación de servicio de la autopista. Ninguna luz. No obstante, cerca de los garajes contiguos a la edificación, el teniente vio a un hombre. Se detuvo otra vez, aparcó el coche y fue directamente hacia la silueta, atareada al pie de un camión muy alto.
El viento acre arreciaba. Todo estaba seco, mate, polvoriento, envuelto en un aliento salino. El poli caminó junto a unas señales de carreteras, excavadoras, toldos de plástico. Golpeó el volquete del camión -un convoy de sal- y produjo un ruido metálico.
El hombre se sobresaltó; su pasamontañas sólo abría un espacio para los ojos. Frunció las cejas grisáceas.
– ¿Qué pasa? ¿Quién es usted?
– El Diablo.
– ¿Cómo?
Karim sonrió, apoyándose en el volquete.
– Bromeo. Es la policía, abuelo. Necesito información.
– ¿Información? No habrá nadie hasta mañana por la mañana. Yo…
– Las áreas de servicio de las autopistas funcionan veinticuatro horas al día.
– El cobrador está en la cabina y yo trabajo aquí…
– Es lo que he dicho. Tú y yo vamos a entrar en la oficina. Tú beberás un café negro mientras yo echo una ojeada al PCI
– ¿El… PCI? Pero… ¿qué busca?
– Ya te lo explicaré todo cuando entremos en calor.
Las oficinas eran a semejanza del conjunto: demasiado exiguas y provisionales. Paredes estrechas, puertas huecas, mesas de formica. Todo estaba apagado, todo estaba muerto, salvo un ordenador que vibraba en la penumbra. El PCI, la central de información que funcionaba a lo largo de todo el año y aseguraba cualquier información sobre la red de carreteras de la región. Cada accidente, cada avería, cada desplazamiento de los agentes de carretera estaban consignados en esta memoria.
El viejo quiso manipular él mismo el ordenador. Se levantó el pasamontañas. Karim murmuró a su oído:
– Julio del 82. Te toca jugar a ti. Quiero saberlo todo. Los accidentes, las reparaciones, el número de usuarios. La menor anécdota. Todo.
El viejo se quitó los guantes y se sopló los dedos para calentarlos. Tecleó unos segundos. Apareció una lista correspondiente al mes de julio del 82. Cifras, datos, reparaciones. Nada que revelara algún detalle.
– ¿Puedes realizar una búsqueda por nombre? -preguntó Karim, inclinado sobre el hombre.
– Deletrea.
– Tengo varios: Jude Itero, Judith Hérault, Fabienne Pascaud, Fabienne Hérault.
– ¿Todos son tan raros? -refunfuñó el operario, introduciendo los nombres.
Pero al cabo de unos segundos parpadeó una respuesta. Karim se acercó.
– ¿Qué pasa?
– El PCI tiene algo, tiene uno de los nombres. Pero no en julio del 82.
– Continúa la búsqueda.
El hombre tecleó unas órdenes. Las informaciones aparecieron en la pantalla oscura en letras fluorescentes. El poli sintió que su cuerpo se petrificaba. La fecha le saltó a los ojos: 14 de agosto de 1982. El día inscrito sobre la tumba de Jude. Y era ese nombre el que abría el expediente: Jude Itero.
– No recordaba el nombre -murmuró el anciano-, pero sí el accidente. Una desgracia atroz, cerca de Héron-Cendré. El coche derrapó. Cruzó el seto central y se estrelló contra la esquina de un muro antirruidos, justo enfrente. Encontraron a la madre y el hijo atrapados entre la chatarra. Pero sólo el muchacho murió. Iba delante. La madre se salvó, simples contusiones. Había un chorro de sangre que atravesaba las dos direcciones. Dos veces tres carriles, ¿te imaginas?
Karim no lograba dominar sus temblores. Así había acabado la huida de Fabienne y Judith Hérault. A ciento treinta kilómetros por hora contra un muro antirruido. Así de absurdo. Y así de sencillo. El poli reprimió un grito de cólera. No podía convencerse de que toda la aventura, todas las precauciones de la mujer se hubieran malogrado en un simple patinazo.
Y no obstante, lo sabía desde el principio: Judith había muerto en agosto de 1982, como lo atestiguaba su tumba. Ahora no hacía más que descubrir las circunstancias de aquella desaparición. Las lágrimas le quemaron los párpados como si acabara de conocer la muerte de un ser querido. De un ser a quien quería, desde hacía sólo unas horas, pero con el furor de un torrente. Más allá de las palabras y de los años. Más allá del espacio y del tiempo.
– Continúa -ordenó-. ¿Cómo estaba el cuerpo del niño?
– Se… se hallaba totalmente incrustado en la rejilla del radiador. Un conglomerado de carne y de chapa. Maldita sea. Tardaron más de seis horas en… En fin… Jamás lo olvidaré… Su rostro estaba… en fin, ya no había rostro, ni cabeza, ni nada.
– ¿Y la madre?
– ¿La madre? Yo no sé si era la madre. En cualquier caso, no tenía el mismo nombre que…
– Ya lo sé. ¿Estaba herida?
– No. Salió bien parada. Hematomas, arañazos… Poca cosa. Y es porque el coche dio una vuelta de campana, ¿comprendes? Y el muro dio de lleno contra el lado del pasajero. Es el choque clásico…
– Descríbemela.
– ¿A quién?
– A la mujer.
– No podría olvidarla. Una giganta. Una morena de cara ancha. Y gafas grandes. Toda de negro y pliegues vaporosos. Realmente extraña. No lloraba. Parecía muy fría. Tal vez fuera el estado de shock, no sé…
– ¿Cómo era la cara?
– Bonita.
– Pero, ¿cómo?
– Mofletuda, ya no la recuerdo bien… Un cutis muy claro, casi transparente…
Abdouf cambió de dirección.
– Para cada accidente, ustedes conservan un informe, ¿no? Una descripción, con el certificado de defunción y todo lo demás, ¿verdad?
El viejo hirsuto miró a Karim. Sus pupilas brillaban como granos de café.
– ¿Qué buscas exactamente, jefe?
– Enséñame el expediente.
El hombre se secó las manos con el anorak y abrió un armario cuyas puertas eran una especie de persianas. Karim le vio leer los nombres de los accidentados, murmurando las sílabas.
Читать дальше