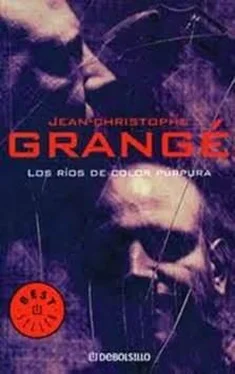No, no deliraba. Al contrario: había captado un fenómeno que Fanny, demasiado ocupada en fijar sus cuerdas, había pasado por alto. El sol. En la superficie, las nubes de tormenta se habían disipado, sin duda, y el sol había reaparecido. De ahí la luz difusa, insinuada en los intersticios del hielo. De ahí los reflejos incesantes y la risa burlona de los nichos.
Subía la temperatura. El glaciar se fundía.
– Mierda -murmuró Fanny, que acababa de comprenderlo a su vez.
Observó enseguida la escarpia más próxima. Las tuercas brillaban fuera de la muralla, que se fundía rezumando largas lágrimas. Los dos compañeros iban a soltarse de los clavos. Bajar en caída libre hasta el fondo del abismo. Fanny ordenó:
– Apártese.
Niémans inició un paso hacia atrás, intentó desviarse a la izquierda. Resbaló, se enderezó con la espalda en el vacío, tiró violentamente de la cuerda para recobrar el equilibrio. Lo oyó todo a la vez: el ruido del clavo que se arrancaba, sus crampones que rascaban la pared, el impacto del puño de Fanny, que le atrapaba por la nuca en el último segundo y lo aplastaba contra la pared.
El agua helada le mordió el rostro. Fanny le susurró al oído:
– No se mueva más.
Niémans se inmovilizó, encorvado, jadeante. Fanny le rodeó y él olió su aliento, su sudor, la dulzura de sus bucles. La mujer volvió a encordarle y hundió otros dos ganchos a una velocidad increíble.
Mientras realizaba esta maniobra, los crujidos del precipicio se habían convertido en fragor y el gorgoteo en cascadas. Los saltos de agua azotaban por doquier las paredes, retumbaban, golpeaban. Se desprendían bloques enteros de hielo, rompiéndose después contra el escollo de la crujía. Niémans cerró los ojos. Se sintió desvanecer, resbalar, desmayarse, en este palacio reflectante en que los ángulos, las distancias, las perspectivas desaparecían.
El grito de Fanny lo devolvió a la realidad. Movió la cabeza y vio a la joven a su izquierda, agachada sobre su cuerda, intentando alejarse de la pared. Niémans hizo un esfuerzo sobrehumano para erguirse y acercarse bajo los chorros de agua que caían con una fuerza de catarata. Con los dedos agarrados a la cuerda, se dejó oscilar como un ahorcado y atravesó un verdadero torrente vertical. ¿Por qué se empeñaba en alejarse de la muralla cuando la grieta estaba a punto de atraparlos? Fanny alargó el índice hacia el hielo:
– Aquí. Está aquí -musitó.
Niémans se colocó en el eje visual de la joven alpinista.
Entonces comprendió lo imposible.
En la muralla transparente, verdadero espejo de aguas vivas, acababa de surgir la silueta de un cuerpo prisionero del hielo. En posición fetal. Con la boca abierta en un grito silencioso. Las finas e incesantes capas de agua pasaban sobre esta imagen y retorcían la visión del cuerpo azulado y cuajado de heridas.
A pesar de su estupor, a pesar del frío que los estaba matando a ambos, el comisario comprendió enseguida que lo que contemplaban era sólo el reflejo de la verdad. Aseguró su equilibrio sobre la crujía y luego se volvió en redondo, realizando un arco de círculo perfecto para descubrir la otra pared, justo enfrente. Murmuró:
– No. Allí.
Sus ojos ya no podían desviarse del verdadero cuerpo, incrustado en la muralla opuesta, y cuyos contornos ensangrentados se mezclaban con su propio reflejo.
Niémans colocó el expediente sobre la mesa y se dirigió al capitán Barnés:
– ¿Cómo puede estar seguro de que ese hombre es nuestra víctima?
El gendarme, de pie, confirmó la evidencia con un gesto.
– Su madre ha venido hace un momento. Dice que su hijo ha desaparecido esta noche…
El comisario se encontraba de nuevo en una oficina de la gendarmería, en el primer piso. Hasta ahora no había empezado a calentarse, vestido con un jersey de lana gruesa con cuello de cisne. Una hora antes, Fanny Ferreira había conseguido sacarlos a ambos del abismo, casi intactos. En ese aspecto la suerte había jugado en su favor: el helicóptero, de regreso, sobrevolaba el lugar en aquel mismo instante.
Desde entonces, equipos de socorro de montaña luchaban para extraer el cuerpo de su santuario de hielo, mientras el comisario Niémans y Fanny Ferreira regresaban a la ciudad y se sometían a una visita médica en toda regla.
En la brigada, Barnes había mencionado enseguida a un nuevo desaparecido cuya identidad podía coincidir con el cuerpo descubierto: Philippe Sertys, veintiséis años, soltero, auxiliar de enfermería en el hospital de Guernon. Niémans repitió su pregunta mientras bebía un café hirviendo:
– Puesto que no se ha verificado la identidad exacta de la víctima, ¿cómo puede tener la seguridad de que se trata de este hombre?
Barnes rebuscó en una camisa acartonada y balbució:
– Es… a causa del parecido.
– ¿El parecido?
El capitán puso delante de Niémans la fotografía de un hombre joven de facciones enjutas, peinado a cepillo. El rostro sonreía animadamente y la mirada oscura estaba impregnada de dulzura. Emanaba de esa cara una expresión juvenil, casi infantil, pero también nerviosa. El comisario comprendió lo que Barnes quería expresar: este hombre se parecía a Rémy Caillois, la primera víctima. La misma edad. El mismo rostro alargado. El mismo corte a cepillo. Dos hombres jóvenes, apuestos y delgados, pero cuya expresión parecía ocultar una agitación interior.
– Es una serie, comisario.
Pierre Niémans bebió un pequeño sorbo de café. Tenía la sensación de que su garganta todavía helada podía estallar al contacto con un calor tan violento. Alzó la mirada.
– ¿Cómo?
Barnes se apoyaba ya en un pie ya en el otro. Se podía oír crujir sus zapatos, como el puente de un navío.
– Carezco de su experiencia, claro, pero… En fin, si la segunda víctima es Philippe Sertys, resulta evidente que se trata de una serie. De un asesino en serie, quiero decir. Elige sus víctimas en función de su físico. Este… este rostro le debe de recordar algo traumático y…
El capitán se detuvo en seco ante la mirada furibunda de Niémans. El comisario intentó disimular su vehemencia manteniendo una sonrisa.
– Capitán, no saquemos de quicio este parecido. Y menos ahora, cuando ni siquiera estamos seguros de la identidad de la víctima.
– Yo… Tiene razón, comisario.
El gendarme manipulaba nerviosamente su carpeta, que parecía contener toda la vida del pueblo. Parecía confuso y exasperado al mismo tiempo. Niémans podía leer sus pensamientos, en letras parpadeantes: «Un asesino en serie en Guernon». El gendarme seguiría traumatizado hasta su retiro, e incluso más allá. El policía continuó:
– ¿Qué hace ahora el equipo de rescate?
– Están a punto de sacar a la víctima. El… En fin, el hielo se ha cerrado sobre el cuerpo. Según los colegas, el hombre fue colocado allí la noche anterior. Tenía que haber una temperatura muy baja para que el hielo se petrificara de ese modo.
– ¿Cuándo podemos esperar recuperar el cuerpo?
– Hay que contar con una hora más como mínimo, comisario. Lo siento.
Niémans se levantó y abrió la ventana. El frío invadió la habitación.
Las seis de la tarde.
La noche caía ya sobre el pueblo. Una sombra intensa que bebía lentamente los tejados de pizarra y las paredes de madera. El río se deslizaba en las tinieblas como una serpiente entre dos piedras.
El comisario se estremeció bajo el jersey. La provincia no era decididamente su universo. Y ésta todavía menos: confinada al pie de las montañas, azotada por el frío y las tormentas, repartida entre el lodo negruzco de la nieve y el tintineo incesante de las estalactitas. Todo un mundo ceñudo, secreto, hostil, que cristalizaba en su silencio como el hueso de una fruta escarchada.
Читать дальше