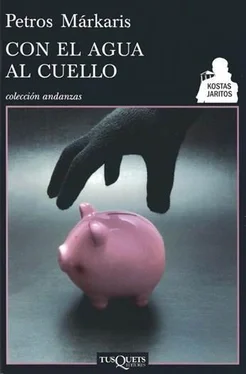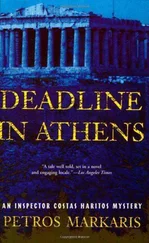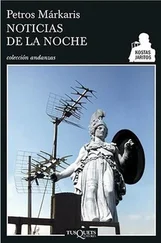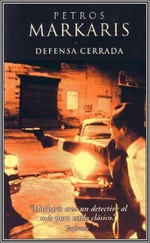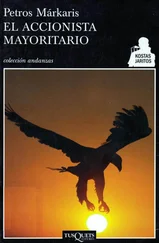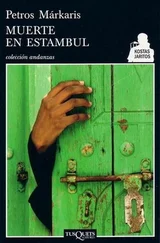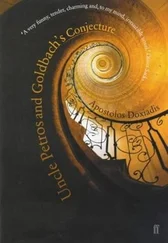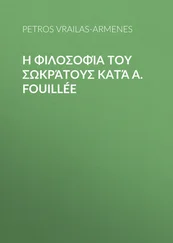– Es la calle Petrakis. De noche por aquí apenas pasa un alma -dice-. El asesino debió de desactivar la alarma con toda tranquilidad, después se escondió en el cuartito y esperó hasta la mañana.
Está tan claro que no hacen falta más explicaciones.
– ¿Dónde está el personal del banco?
– Stazakos los ha encerrado en la cantina del sótano, para interrogarles.
Volvemos a entrar en el banco y bajo una escalera de caracol que conduce al sótano. El «prohibido fumar» que impera en los espacios públicos ha quedado derogado por razones de fuerza mayor. Todos fuman y hablan a voces. Las discusiones se interrumpen en seco en cuanto entro en el bar.
– Sé que están conmocionados y no les cansaré con mis preguntas -digo a todos y a nadie en particular-. Les tomaremos declaración más tarde, pero de momento me gustaría hablar con la secretaria de Richard Robinson.
– Soy yo. Fedra Daskalaki -dice una cincuentona sin maquillar y que luce sus primeras canas.
– ¿A qué hora solía venir al despacho Robinson por la mañana?
– Normalmente, hacia las siete; a veces a las seis y media. Le gustaba ser el primero en llegar, repasar los documentos pendientes de trámite y ver cómo iban las bolsas. A esas horas no hay llamadas ni reuniones y podía concentrarse en su trabajo sin que nadie le molestara.
– ¿Seguía el mismo horario todos los días?
– Sí, excepto cuando estaba de viaje.
Eso quiere decir que los empleados del banco, e incluso tal vez algún cliente, sabían su horario. Eso, sin embargo, no descarta que alguien ajeno al banco conociera las costumbres de Robinson.
– ¿A qué hora se iba por la tarde?
– En torno a las seis. Solíamos marcharnos al mismo tiempo, porque prefería que yo estuviera en el despacho mientras él trabajaba.
– ¿Quién activaba la alarma?
– Se activaba automáticamente.
– ¿Cuántas personas conocían el código?
– Sólo el señor Robinson y yo. Y la empresa de seguridad, claro está. -Pese a su agitación, sus respuestas son claras y concisas.
– ¿Puede darme la dirección del domicilio del señor Robinson?
– Vivía en Psijikó, en la calle Malakasi, número 5. Junto al parque -contesta la secretaria.
– ¿Quién es el responsable de las cuentas de clientes?
Un cuarentón rapado casi al cero y vestido de punta en blanco se levanta de una mesa, al fondo de la cantina. Me mira sin presentarse, lo que me obliga a preguntarle su nombre.
– Manos Kastanás.
– Señor Kastanás, quiero que entregue a mis ayudantes una copia de su cartera de clientes.
Tras mirarme con ironía, dice:
– Lo que me pide viola el secreto bancario, señor comisario.
– No le pido números ni que me enseñe sus cuentas. Sólo quiero los nombres de los titulares. Es posible que tengamos que interrogar a algunos de sus clientes. Si fuera necesario ver las cuentas, vendré con una orden judicial. Mis ayudantes llegarán en cualquier momento.
Por lo general, no me gustan los interrogatorios en grupo, así que pongo fin a las preguntas. En el momento en que vuelvo a poner el pie en la planta baja, veo entrar en el banco a mis dos ayudantes. Mando a Vlasópulos a la cantina para que concluya el interrogatorio, ya que tiene un instinto especial para detectar a los que se van fácilmente de la lengua.
– ¿Qué hago yo? -pregunta Dermitzakis, siempre receloso de que encargue a Vlasópulos las tareas suculentas y le deje a él los huesos.
– Tú recorrerás una por una las tiendas de la calle Petrakis, por si alguien ha visto a un individuo sospechoso observando el banco estos últimos días.
Ya sé que no averiguará nada, porque las tiendas están cerradas a la hora en que Robinson llegaba a su despacho. Pero nunca se sabe. En cualquier caso, no podemos dejar ningún resquicio.
Apenas se va Dermitzakis, veo que Stazakos sale del ascensor acompañado de su segundo. Le informo de lo que he averiguado acerca de los horarios de Robinson.
– Esto significa que un montón de personas sabían que entraba siempre temprano -comenta él.
– Exacto. Los empleados y, posiblemente, algunos clientes.
Después le informo de que he pedido la cartera de clientes y recibo sus generosos elogios. Me guardo para mí la dirección de Robinson, porque quiero ser el primero en llegar. No porque me importe ser el primero, sino porque estoy casi convencido de que, si el asesino le seguía, empezaba a hacerlo desde su casa. Además, no tengo por qué ayudar a Stazakos más allá de lo estrictamente necesario.
Llamo al timbre del interfono donde reza «RICHARD ROBINSON», en el bloque de pisos de la calle Malakasi, y una voz pregunta enseguida:
– Yes?
Contesto con un autoritario Pólice y la puerta se abre de inmediato.
El timbre no indica en qué planta está el piso de Robinson, pero doy por sentado que un alto ejecutivo de un banco extranjero no puede vivir más que en el ático. Subo a la quinta planta y doy en el clavo. Ya me espera en la puerta una mujer de origen asiático, estatura media y edad indeterminada.
– Soy el comisario Jaritos -me presento en griego.
– Sorry, I don't speak Greek.
Qué bien, me digo, los extranjeros que vienen a vivir en Grecia se traen consigo sus muebles y a sus propios inmigrantes. Los nuestros no acaban de convencerles.
– I want to see the house and to ask some questions.
Me da la espalda y toma la delantera, para enseñarme la casa. Primero me hace pasar a un salón gigantesco decorado en plan moderno, es decir: cuatro muebles en las esquinas y el resto, un descampado. Con excepción de un equipo estereofónico con dos altavoces enormes y un televisor de tamaño mediano, el espacio resulta totalmente neutro. No hay escritorio ni biblioteca para que me tome la molestia de inspeccionarlos. Abro una puerta ventana de doble hoja y salgo a la terraza. Es inmensa como un jardín y está a rebosar de plantas y arbustos. En el centro hay un banco de hierro, un columpio y una mesa con cuatro sillas. La terraza da al parque de Psijikó y su vegetación exuberante crea la ilusión de ser la continuación de aquél.
Con un gesto, le pido a la asiática que prosiga su tour por la casa. Me conduce al dormitorio, una estancia también espaciosa que contiene una cama de matrimonio de buena factura y dos mesillas de noche. Un armario empotrado cubre toda la pared de la izquierda. A la derecha hay un gran ventanal que da a un bloque de pisos lejano.
Abro, una tras otra, las cinco puertas del armario. Dos de las divisiones contienen trajes y, en los cajones correspondientes, camisas, calcetines y ropa interior masculina. Las tres divisiones restantes están vacías.
Me pregunto para qué quería un piso tan grande un hombre que vivía solo, por muy director del First British Bank que fuera. Mi pregunta encuentra respuesta en cuanto entramos en el dormitorio siguiente, que es infantil. Por lo tanto, Robinson no vivía solo.
– Where is the family? -pregunto a la asiática.
– She left him -responde-. She took Nancy and went back to London.
Así que no era un soltero, sino un marido abandonado. Su mujer cogió a la hija y volvieron a Londres.
La asiática me cuenta que la pareja discutía a diario, porque a la mujer de Robinson no le gustaba Atenas. No conocía a nadie y se aburría sola con la niña. Pero él no quería pedir el traslado, porque consideraba el puesto de Atenas una oportunidad única para ascender en el escalafón. Y al final su mujer hizo las maletas, cogió a la niña y se marchó.
Le pregunto cuándo se fue.
– It's a month now -dice ella. Hace un mes. Y añade que tal vez debió de haberse marchado ella también-. Maybe I should have left with her.
Читать дальше