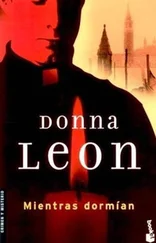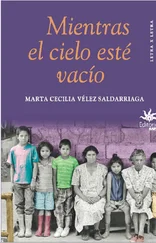A las 10.40 de la mañana, Cillian bajó por la escalera de la casa en la que había nacido. A esa hora su madre solía estar en la cocina, planchando o afanada en alguna tarea doméstica que la distrajera de la realidad.
– ¡Voy fuera! -le gritó desde la entrada, como si de una salida normal se tratara.
Abrió la puerta y dio un respingo: tenía a su madre delante, con las bolsas de la compra y una mirada inquisitoria. Los músculos de su rostro se contrajeron en una expresión de culpabilidad.
– Voy fuera -repitió en voz baja-, a dar un paseo.
La mujer supo que mentía y Cillian que su madre lo sabía.
Aparentaba más que los sesenta y cinco años que tenía según su pasaporte. El tiempo vivido al lado de Cillian, antes de que se marchara a estudiar fuera, y la conciencia de que ese individuo había salido de su vientre habían marcado surcos imborrables en su cara, siempre triste y apagada. Viéndolos juntos ahora nadie dudaría de que eran madre e hijo, porque se parecían y porque una luz opaca brillaba en el fondo de sus ojos.
La mujer comprendió de inmediato que esa salida no era como las otras. Al menos así interpretó Cillian la emoción que reflejó el rostro de su madre durante un instante: sus mejillas se sonrojaron, sus pupilas se dilataron.
– ¿Tanto te alegraría librarte de mí?
Ella no contestó; estaba acostumbrada a las provocaciones de su hijo. Bajó la mirada y escondió sus pensamientos, como siempre.
– No sé qué va a pasar… -siguió Cillian, intentando averiguar qué escenario preferiría su madre: que siguiera con vida o que desapareciera de la faz de la tierra de una vez por todas-. Lo único que sé, mamá, es que se me acaban las razones. -Volvió a escrutarla y tuvo que quedarse con la duda-. Te he dejado en la cesta la ropa para planchar… pero, pensándolo bien, no hace falta que hagas nada.
Su madre seguía con la mirada baja. Cillian hizo ademán de salir. Entonces ella alzó la cabeza con una valentía que pocas veces había demostrado. Sus mejillas tenían ahora un rojo más intenso, como si los capilares estuvieran a punto de explotar por la emoción.
– ¿Quieres saber qué has hecho para crear a un hijo como yo? -le espetó Cillian-. No vas a entender en un día lo que no has comprendido en toda tu vida… -añadió-. Pero, si quieres saberlo, no has hecho nada… nada. -Observó su reacción-. Simplemente salí así. -La mujer aguantó la mirada provocadora de su hijo, intentó penetrar en lo más profundo de ese ser al que había parido pero no conocía-. No podías ni puedes hacer nada para cambiarme. Soy así, mamá -sonrió-. Pero no por eso estás exenta de culpa. -Apoyó su mano delicadamente sobre su hombro, pero en ningún momento pareció un gesto de cariño-. Te odio y siempre te he odiado, a ti y a papá, por traerme al mundo y condenarme a vivir… Y eso no tiene perdón. -Retiró su mano y comprobó, con satisfacción, que la mujer se había rendido. Había vuelto a bajar la mirada, posiblemente para siempre.
Se marchó decidido. A los pocos pasos ya se había olvidado de su madre, su mente estaba centrada en lo poco que le quedaba por delante.
– ¿Qué les digo a tus hermanos?
Cillian se detuvo, sorprendido. La mujer seguía sin mirarle, de pie, delante del umbral de la casa. Se estrujó el cerebro para que produjese alguna salvajada efectiva y rápida, pero por lo visto su cerebro no estaba por la labor.
– Diles que todo lo que tengo lo he donado. No van a heredar nada -afirmó. Y molesto consigo mismo por lo poco brillantes que habían sido las últimas palabras dirigidas a su madre, salió por fin al otro lado de la verja del jardín.
El otoño había llegado antes de hora. Un cielo plomizo amenazaba lluvia en cualquier momento. Había llovido durante toda la semana. El agradable perfume de las hojas caídas y la hierba empapada de agua impregnaba el aire. Avanzó por el camino de tierra en dirección a la carretera nacional, como solía hacer cuando era más joven.
Había engordado, y no sólo por una dieta más sustanciosa. La vida rural, con un mínimo de cinco horas de sueño diarias, y, sobre todo, la ausencia de tensión, le habían devuelto un semblante saludable. Su piel aún estaba morena por los largos días de sol del verano.
Saludaba cortés, con un gesto de la mano, a todas las personas con las que se cruzaba. No hacía falta que les mirara a la cara. Eso tenía la vida en el pueblo, que todos se conocían. Seguro que, fuera quien fuese, no desperdiciaba el saludo.
Salió de la pequeña urbanización y se encaminó hacia el puente. Empezaba a chispear. Un coche pasó a su lado y tocó la bocina a modo de saludo. No identificó al conductor, pero levantó el brazo de todas maneras.
Contra todas sus previsiones, seguía viviendo con su madre. Había regresado a casa después de que le despidieran de su último trabajo en Nueva York, y había acabado quedándose por tres razones de peso.
El tema del trabajo seguía siendo muy complicado. Debido a la crisis, o a la excusa de la crisis, no había recibido ninguna respuesta a las solicitudes que había enviado por e-mail o por correo convencional. Todos los días leía los anuncios en los periódicos y en la web, y enviaba un par de currículos a la semana. Mientras tanto, un techo y comida gratis no venían mal.
Al poco tiempo había descubierto que en su pueblo también podía tener la mente ocupada y darse pequeñas satisfacciones. Esa aldea rural, en el nordeste del estado, no había cambiado mucho, y Cillian conocía a su gente desde que era un crío. Gente a la que podía herir en lo más profundo porque sabía de sus debilidades. Así, antiguos compañeros de clase habían vuelto a sufrir pequeñas e inesperadas fístulas.
Su madre seguía siendo su diana preferida. No había pasado un día en que la mujer no viviera una preocupación o un disgusto provocado secretamente por su hijo. La había oído muchas veces llorar en su cama. Pensó que ese día no sería una excepción, ahora estaría tumbada en el sofá, delante del televisor apagado, meditando sobre sus últimas palabras y, una vez más, sin encontrar una explicación satisfactoria para haber tenido ese hijo. En fin, la pelirroja no estaba en ese pueblo, pero podía disfrutar de alegrías diarias.
Y, por último, cada noche, a la hora de la ruleta rusa, siempre había una razón de peso que hacía caer el plato de la balanza del mismo lado: Clara.
En el centro del puente, se asomó a la barandilla y miró el río, abajo. Desde hacía unos meses, ése era el escenario de su juego suicida, si bien siempre había acudido allí a una hora temprana. Se fijó en un detalle que, en la oscuridad, no había percibido nunca. En la carretera nacional una enorme valla publicitaria promocionaba una pasta de dientes. En la imagen aparecían tres chicas: una afroamericana, una blanca y rubia y una asiática, las tres con una dentadura perfecta y una sonrisa espectacular.
Sacó el móvil del bolsillo. El mensaje corto que estaba esperando no había llegado.
Abrió los ojos confusa, sorprendida por esa melodía familiar. El bebé dormía con las manitas abiertas, señal de que su sueño era profundo. La sinfonía de «Para Elisa» provenía de la mesita de metal, donde la asistenta había dejado un refresco y el correo del día.
Clara puso al bebé sobre el cojín del balancín y fue a por el montón de sobres. El niño cerró los puños, señal de que ese movimiento brusco le había conducido a un estado de sueño más ligero.
Clara examinó rápidamente las cartas hasta que llegó a un sobre acolchado, entregado por FedEx esa misma mañana. Se acercó el sobre al oído. La melodía provenía del interior. Rompió la cinta de protección de la mensajería y desgarró el sobre. El iPhone sonaba en sus manos; en el salvapantallas, una foto de Clara; en el display, un número desconocido. Clara, alucinada, no contestó. Entonces la melodía dejó de sonar. Sólo se oía el sonido de la brisa. El bebé se había despertado y movía nervioso los brazos y las piernas. Clara miró el rostro sonriente del salvapantallas, una instantánea sacada hacía un par de años, con ese mismo iPhone, en San Francisco.
Читать дальше