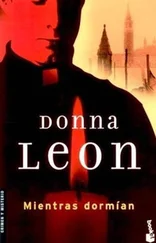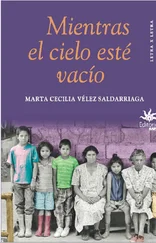Recordó la noche en que se conocieron. En una quedada en el mismo campus, siguiendo a un trazador francés, rubio, con el pelo muy largo. Rachel estaba allí con unas amigas, como simple espectadora. Era la más guapa de todas, Alessandro lo tuvo claro desde el primer momento. Y a pesar de que el estudiante francés parecía un ángel y se movía por la muralla como un bailarín, esa Rachel no paraba de mirarle a él. Rápidas y fugaces miradas. Después del salto, había ido a hablar con ella, utilizando el descarado manual de ligoteo universitario. Y a partir de entonces se habían visto casi cada día.
Él la había introducido en la práctica, la había presentado a los otros trazadores. Para ella nunca llegó a ser una filosofía de vida, sino sólo un deporte atrevido y adrenalítico. Pero lo pasaban bien juntos. Superaban armoniosos cualquier impedimento que se interponía en su camino.
Hasta aquella fatídica noche. Recordó los gritos de Rachel. «¡Vuela, Ale! ¡Vuela!» Y Ale voló. Más de lo previsto. Hacia abajo. Recordaba que había sentido que algo no iba como debía cuando estaba cogiendo carrerilla, pero, empujado por los ánimos de los amigos, no se detuvo. Sus pies se despegaron del suelo y la azotea del otro edificio de repente pareció demasiado lejana. La voz de una chica que gritaba histérica y un gran relámpago amarillo antes de que todo se volviera oscuro. Revivió en su mente el momento en que se despertó en el hospital, el rostro lleno de lágrimas de Rachel, la llegada de sus hermanos, de su padre. Recordó las visitas de su amor, cada vez más ocasionales, durante la larga estancia hospitalaria. Después, el rostro serio y frío de Rachel el día que fue a decirle que, sintiéndolo mucho, no podía renunciar a vivir y que le dejaba.
No le guardaba rencor. Ahora que estaba a pocos centímetros de la ventana, Ale volvía a sentirse amigo de sus amigos, hermano de sus hermanos, hijo de sus padres. Quería irse de este mundo sin rabia ni reproches. Volvía a ser el Ale de siempre, que se enfrentaba feliz y sin remordimientos a su último salto. Volvía a ser un traceur .
Y allí estaba. Incrédulo, emocionado, delante de la ventana: esa meta deseada cada minuto de su existencia después del accidente. Acercó sus dedos al cristal. Se estremeció al contacto con el vidrio, al ver las marcas de sus huellas. Podía mirar hacia fuera. Ver los árboles del parque dos manzanas hacia el oeste. Y la calle, más abajo, lista para acogerle. Su Clara estaba a su alcance.
Se despidió de todos y de todo. Y en su mente vio a Cillian, sonriente, apoyado en esa misma ventana, como le había visto mil veces desde su cama.
Alargó el brazo derecho, entrenado durante meses, y su articulación no le falló. Desbloqueó el seguro con el pulgar y el índice. Agarró con las dos manos la ventana entreabierta y empujó con los dos brazos hacia arriba, para abrirla totalmente. Y entonces la presencia de Cillian no fue sólo una recreación etérea de su memoria sino que adquirió materialidad.
Tras subir unos centímetros, la ventana se había quedado encallada. El raíl estaba obstruido por una punta metálica clavada en el marco a media altura. Alessandro aunó todas las fuerzas que le quedaban y dio un empujón hacia arriba. Inútil. La ventana no se movía. Comprendió la situación al instante. El teniente había traicionado al recluta. Ese trozo de hierro llevaba una firma bien clara. La imagen de Cillian dándole instrucciones cerca de la ventana mientras jugueteaba con el marco volvió a aparecer en su cabeza, y esta vez no fue un buen recuerdo. Ese maldito trozo de hierro que bloqueaba la ventana era el legado material del portero. Su última maldad en el edificio.
Su organismo se bloqueó, no podía mandar aire a los pulmones. Cillian, su supuesto amigo, le había hecho la jugarreta más vil que podía imaginar. El aire seguía sin entrar. La vista se empañaba. Cillian, su Cillian, se había burlado cruelmente de él. Abrió la boca, un espasmo de glotis, incapaz de tragar oxígeno. El aguijón del escorpión se había clavado en la piel de la rana, pero en este caso sólo la rana pagaba las consecuencias. Supo que Cillian seguía vivo en algún lugar del mundo, disfrutando de su dolor.
Sin oxígeno. Perdió el equilibrio. Cayó pesadamente hacia atrás. Un relámpago amarillo y todo fue oscuro. Otra vez.
Oscuro.
Cuando abrió los ojos, se encontraba en su cama. Tenía un gotero conectado a una vena. Un médico se ocupaba de él mientras su madre, su padre y la tía Matilde le miraban preocupados. Por desgracia, no había muerto.
Aunque su cuerpo estaba más atrofiado y castigado que nunca, su cabeza seguía funcionando a la perfección. La necesidad de entender le llevó a recordar todas las reuniones y conversaciones que había mantenido con Cillian tratando de dar el justo valor a cada palabra del portero. Y volvió a recordar la fábula de la rana y el escorpión que Cillian le había contado y que entonces no había comprendido.
Pensó en la amistad sincera que posiblemente se había creado entre la rana y el escorpión mientras cruzaban juntos las aguas del río o, lo que era lo mismo, el espacio del dormitorio de la cama hasta la ventana. Durante su aventura juntos, ¿quién ayudaba a quién? Alessandro llegó a la conclusión de que posiblemente, y al contrario de lo que parecía, él había ayudado más a Cillian, que el portero a él. El egoísmo intrínseco del portero era la clave. Pensó en la gratitud honesta y profunda que el escorpión llegó a sentir por la rana… Y estuvo seguro de que Cillian, en algún momento, llegó a apreciarle de verdad.
Y entonces, a partir de esa certeza, volvió a pensar en el aguijón que, como una puñalada, perforaba la espalda de la rana… porque ésa era la naturaleza del escorpión y nada se podía hacer. Cillian le había hecho daño muy a su pesar. Aun así, su traición no resultó menos dolorosa. Estaba seguro de que Cillian estaría gozando de lo que había logrado con su desgraciado amigo Alessandro. Porque ésa era su naturaleza y nada se podía hacer.
Al ver que se despertaba, la madre le cogió la mano, emocionada, mientras con la otra estrechaba el rosario y se lo llevaba a la boca para besarlo. La mujer le dijo algo que no entendió. Le pareció que se disculpaba por haberle dejado solo. No volvería a pasar. En adelante, nunca le abandonaría, nunca permitiría que le pasara nada malo.
Nunca, por nada del mundo, para siempre.
En el pequeño jardín, detrás de la casa colonial, Clara se columpiaba dulcemente en un balancín, a la sombra del sauce que el padre de su abuelo, según le habían contado, había plantado allí hacía casi un siglo. El niño, en sus brazos, acababa de dormirse, acompañado por una tierna nana de su madre.
Delante de ellos, el mar, bajo el sol del final del verano, se veía azul oscuro. Desde el puerto deportivo de Wesport, windsurfs y pequeños barcos se dispersaban en todas direcciones, completando esa postal de paz y serenidad con los colores vivos de sus velas.
La chica seguía viviendo con su madre. Había abandonado su piso y su trabajo en Manhattan, y todavía necesitaba tiempo para acabar de recoger los pequeños añicos de su vida anterior. Afortunadamente, la familia ayudaba. Y la llegada de la criatura, con las pequeñas necesidades del día a día, le ocupaba la mente y llenaba poco a poco ese vacío que se había creado en su corazón.
– Señorita, ¿quiere que lleve el bebé a la cuna? -Nacha, la asistenta colombiana, le sonrió amable.
– No, no te preocupes. Está tranquilo. -Clara cerró los ojos y volvió a mecerse con su pequeño-. Vamos a dormir un poco.
La brisa movió su pelo color cobre y la despeinó. Clara, sin abrir los ojos, disfrutó de esa caricia de la naturaleza y protegió al pequeño ajustándole el gorrito.
Читать дальше