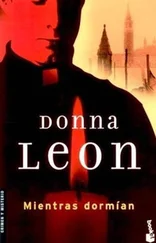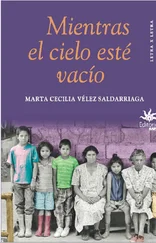– Bueno, no descarto volver a llamarle uno de estos días.
– Será un placer volver a hablar con usted.
Los dos hombres se estrecharon la mano.
– Hágame caso. Procure descansar, que por falta de sueño hasta se puede morir. -El oficial sonrió-. Otra de las frases celebres de mi abuelo.
El inspector se fue silbando por el pasillo sin que su rostro, al final de ese encuentro, hubiera revelado a Cillian lo que pasaba por su cabeza.
Cillian permaneció en paciente espera en el vestíbulo, apoyado en los buzones y con la maleta y las cajas a su lado. Aguantó así el saludo incómodo de los vecinos que salían, como cada mañana, y se sorprendían al encontrarse cara a cara con el ex portero al que la comunidad había despedido.
Y por fin, a las 9.38, las puertas del ascensor se abrieron y Clara salió al vestíbulo sostenida por una mujer de sesenta años, rubia pero parecida a la hija. El inspector las acompañaba.
Por fin veía a Clara después de todo lo ocurrido. Por fin veía el resultado de su larga, dura y afortunada labor. Por fin.
Las pupilas de Cillian se dilataron. Sus ojos se abrieron, vivos como nunca. Se separó de los buzones y sintió que una descarga de adrenalina recorría su cuerpo.
El rostro de la chica estaba devastado por el dolor. Tenía los ojos rojos e hinchados, la piel pálida, irreconocible. Parecía imposible que esa joven hubiese podido sonreír alguna vez. Parecía que ese sincero sufrimiento tuviera profundas raíces en esa casa.
Cillian se le acercó.
– Señorita King, le transmito mi profundo y sincero pésame.
Clara lo miró indiferente, ida, casi como si no le reconociera.
– Ha sido una tragedia terrible. No sé que decir. No le conocía mucho, pero creo que se ha ido un hombre muy bueno.
Los ojos de Clara se humedecieron.
– Sé que ahora está sufriendo un intenso dolor. Pero sepa que tiene que ser así. -La madre lo miró sorprendida-. Ahora hay mucho dolor porque antes había mucho amor. Es el riesgo que conlleva querer a otra persona. -Le cogió la mano-. Si no queremos sufrir, no deberíamos amar… -Le sonrió con ternura-: Pero ésa no es forma de vivir.
La chica levantó el brazo y acarició al portero en la mejilla con un gesto tan espontáneo como infantil.
– Gracias, Cillian -consiguió susurrar.
Percibió su olor corporal, esta vez no maquillado por perfumes ni geles. No se había duchado. Tenía el pelo enredado, grasiento.
– Espero que un día pueda recuperar su preciosa sonrisa.
– Vamos, Clarita -le susurró su madre para evitar que las palabras del portero provocaran una crisis de llanto.
El inspector observó a Cillian con ese aire melancólico que no se le había borrado desde la última y concluyente revelación sobre el embarazo adúltero de Clara.
Como había hecho tantas veces, Cillian se adelantó a la vecina del 8A y le abrió la puerta de cristal. Un Dodge gris metalizado, conducido por una chica también pelirroja, la esperaba en la calle.
Poco antes de meterse en el coche, Clara se volvió a mirar el edificio, su casa. Y le fue imposible reprimirse. Rompió a llorar. La madre la agarró para que no se derrumbara en el suelo.
Cillian se quedó en la puerta, saboreando su momento. Siguió con la mirada a las dos mujeres que entraban aparatosamente en el coche; Clara, que desaparecía de inmediato, probablemente porque se había desplomado en el asiento; la madre, que daba apresuradas indicaciones a la otra hija y se agachaba para consolar a Clara; la hermana, que, antes de arrancar, intentaba ver en el espejo retrovisor lo que ocurría detrás de ella.
El Dodge se alejó. Cillian lo siguió hasta que giró en la Quinta Avenida y desapareció. Entonces sus ojos se posaron a pocos metros de donde se encontraba. El vecino del 10B, enfadado, furibundo, gesticulaba a algunos hombres vestidos con un mono de mecánico delante de su coche rojo, destrozado por el impacto de la maceta. En la calzada y en la acera no quedaban ya cristales ni restos de tierra. Al parecer discutían sobre la manera de enganchar el vehículo a la grúa.
El hombre no le vio, pero no importaba. La displadenia llevaba su firma. Estaba seguro de que el vecino cascarrabias lo sabía y que una rabia reprimida le corroía desde dentro. Sabía que le denunciaría, que contrataría a un bufete de abogados para llevarle a los tribunales, que esperaría impaciente la primera audiencia. Pero, para entonces, Cillian ya no estaría. El vecino no podría tomarse la revancha.
Aun así, por precaución, y haciendo memoria de los radicales cambios de planes que habían afectado su existencia, Cillian se había puesto un par de guantes para arrastrar y levantar la maceta. De haber proceso, el cascarrabias no lo tendría fácil para demostrar que había sido él quien había lanzado al vacío esa planta.
Extendió el brazo derecho hacia la calle, y un coche amarillo se detuvo delante del edificio. Le hizo señas al taxista de que esperara un momento.
Regresó al vestíbulo para coger sus pertenencias. Puso una caja sobre la otra y las empujó con los pies mientras que con la mano arrastraba la maleta.
– ¿Se marcha ya?
– Sí, aquí ya no pinto nada -explicó Cillian.
Salvo por un par de batas limpias que había dejado colgadas en el perchero, su estudio estaba vacío. Encima de la mesa de la garita había dejado un sobre dirigido a la atención del administrador con las llaves del estudio. Todo estaba listo para la llegada de su sucesor.
– No creo que regrese nunca -dijo el inspector; se refería evidentemente a Clara-. Le resultará imposible vivir en el lugar donde su pareja se ha quitado la vida de esa forma…
«¿Qué es esto? -pensó Cillian-. ¿El último truquito o la comunicación oficial de que el caso se considera un suicidio?» El inspector parecía sincero. No había nada extraño en su expresión ni un doble sentido en el tono de su voz.
– Pues entonces no regresaremos ninguno de los dos, ni Clara ni yo -afirmó el ex portero-. Este sitio sólo nos trae malos recuerdos.
– Que tenga suerte -se despidió el inspector con su habitual sonrisa cautivadora.
– Y usted atrapando a los malos.
Salió a la calle. Ayudó al taxista a meter en el maletero sus pocos y únicos bienes.
– A la Estación Central, por favor.
Se marchaba. Después de casi siete semanas de servicio en el edificio del Upper East, Cillian se iba. No se giró. Estaba seguro de que no se dejaba nada.
El sol se filtraba a través de la ventana de guillotina semiabierta del dormitorio. El perfume del parque llegaba transportado por la suave brisa que llenaba de frescor la habitación. Hacía un día magnífico, el canto del cisne de un verano que refulgía en su esplendor antes de dar paso al otoño.
– ¡Mira quién ha venido a verte!
Alessandro dirigió la mirada hacia la puerta, expectante. Por un segundo imaginó que su único verdadero amigo se hubiera por fin acordado de él. Hacía aproximadamente diez meses que no le veía, diez meses de su vida que podían resumirse en un eterno e insufrible bostezo.
En el umbral se presentó una mujer de cincuenta años, muy menuda, con un imposible vestido de flores color violeta y una pamela blanca demasiado amplia para esa cabeza tan pequeña. La tía Matilde le sonrió como si su llegada tuviera que despertar quién sabe qué intensa alegría.
La tía tomó asiento a su lado y puso cara de pena. Estaba allí para realizar una buena acción y su rostro afligido así lo expresaba. Habló todo el rato con su madre. En primer lugar preguntó por el estado de Alessandro, se compadeció de la cruz que les había caído a esos pobres progenitores, y después se lanzó, con alegría y entusiasmo, a un repaso de la situación socioeconómica de todos los familiares cercanos y lejanos.
Читать дальше