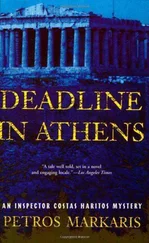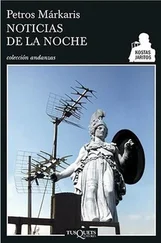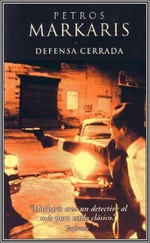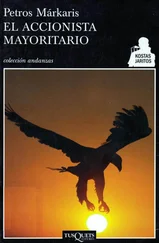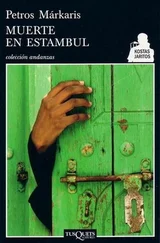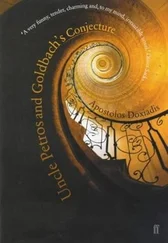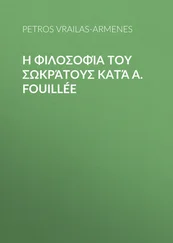– Una semana…, diez días como mucho.
– ¿Podemos echar un vistazo a su ordenador? -pregunta Kula vacilante, casi tímidamente.
Por la mañana yo le había comentado que Favieros hacía lo mismo en su casa. Su asociación de los hechos me satisface, pero Zamanis le echa una mirada de ironía.
– ¿Por qué? ¿Cree que los juegos de ordenador son los culpables del suicidio?
Aunque podría intervenir para bajarle los humos, dejo que Kula se las apañe sola, pues me interesa su reacción. Se pone roja como un tomate pero no se deja intimidar.
– Es increíble lo que uno puede descubrir en un ordenador. Hasta las cosas más inconcebibles.
Zamanis se encoge de hombros. Si bien el argumento de Kula no parece haberlo convencido, tampoco se lo discute.
– El despacho de Iásonas está en la misma planta, pero en el edificio viejo. Allí fundó su empresa y no quería desprenderse de él. Informaré a la señora Lefaki, su secretaria.
– Entre nosotros, ¿qué esperas encontrar en el ordenador? -pregunto a Kula en cuanto salimos al pasillo-. Ya lo ha dicho Zamanis. Jugaba al solitario.
Se detiene en medio del pasillo y me dirige una mirada de lástima.
– ¿Sabe qué hago cuando tengo un documento confidencial en pantalla? Abro al mismo tiempo un juego de cartas. Cada vez que entra en el despacho algún indeseable, minimizo la ventana del documento y abro la del juego. Todos creen que me paso la jornada jugando, mientras que yo protejo así los documentos importantes de la vista de los curiosos.
Me ha desarmado, aunque yo nunca la he visto jugando a las cartas. Quizá porque no me incluye entre los indeseables o, lo que es más probable, porque nunca me fijo en el ordenador ni sé qué aparece en la pantalla.
Emprendemos el camino de regreso, esta vez sin escolta. En el edificio neoclásico reina una atmósfera diametralmente opuesta. Es como si entrásemos de pronto en una empresa de principios del siglo XX, dedicada a la importación y exportación de productos alimenticios. Una sala enorme, de aquellas que albergaban los bailes de disfraces de la vieja aristocracia, rodeada de puertas blancas, ocupa el centro de la planta. Las puertas están desprovistas de rótulos como el que mandó fijar Guikas en la de su despacho. Probablemente se trata de una decisión basada en criterios estéticos, pero esto nos obliga a probarlas todas hasta dar con el despacho de Favieros.
Allí nos topamos con la tercera cincuentona. Ésta es alta y rubia, va vestida impecablemente y, por supuesto, sin maquillar.
– Adelante, comisario -dice en cuanto nos ve. Ella tampoco le presta la menor atención a Kula, lo que empieza a molestarme, porque me produce la impresión de que nos miran como a un camión y su remolque.
Lefaki abre una puerta a su derecha y nos hace pasar al despacho de Favieros. Kula se detiene en el umbral y se vuelve hacia mí, estupefacta. Mi propia sorpresa no es menor porque, de repente, nos encontramos en un despacho de abogado de los años cincuenta, con un sofá y sillones de piel negra, pesados cortinajes y un gigantesco escritorio de nogal. Los únicos objetos contemporáneos son la pantalla de ordenador y el teclado que hay encima del escritorio. Qué te parece, pienso, la decoración de la oficina difiere totalmente de la de la casa. Tampoco recuerda en absoluto a la de las oficinas de sus colaboradores. Estoy hecho un lío. Ya no sé quién era el auténtico Favieros.
Lefaki, que ha reparado en nuestra perplejidad, sonríe casi imperceptiblemente.
– Lo ha adivinado -dice-. Él mandó trasladar aquí el despacho de abogado de su padre.
Kula va directa al ordenador. Antes de encenderlo levanta la vista hacia Lefaki, como pidiéndole permiso.
– No hay problema -asegura ella-. El señor Zamanis ya me ha informado.
Dejo que Kula se aclare con el aparato y salgo del despacho con Lefaki. Ella pasaba más horas que nadie con Favieros y está en condiciones de confirmar los testimonios del mayordomo tailandés y Zamanis.
– ¿Había observado algún cambio en Iásonas Favieros últimamente? -pregunto.
Me responde con toda la espontaneidad de una persona que no abriga dudas acerca de lo que dice.
– Sí. Había cambiado en los últimos tiempos.
– ¿De qué manera? ¿ Podría explicármelo?
Reflexiona un momento para encontrar las palabras más acertadas.
– Tenía cambios de humor incomprensibles. Pasaba de la hiperactividad a la pasividad total. Tan pronto estallaba en cólera y se ponía a gritar sin motivo aparente, como se encerraba en sí mismo y daba instrucciones de que nadie lo molestara.
– ¿No había sido siempre así?
– ¿Iásonas? ¡Qué va, comisario! Él se mostraba siempre amable, sonriente y conciliador. Todos aquí lo llamábamos por su nombre de pila; si alguien le llamaba «señor Favieros» le echaba una bronca.
De repente prorrumpe en un llanto silencioso que se adivina más por las sacudidas de sus hombros que por las lágrimas.
– Perdone, pero cada vez que hablo de él, me viene a la mente aquella horrible escena de la televisión. -Se enjuga los ojos con el dorso de la mano-. Creo que seguiré viéndola hasta en la tumba, con los ojos cerrados.
– ¿Qué hacía cuando se encerraba en su despacho? -inquiero para distraerla de su congoja.
– Se sentaba delante del ordenador. «Pero ¿qué haces tantas horas pegado a ese trasto?», le pregunté un día para tomarle el pelo. «¿Estás escribiendo una novela?» «Ya la he terminado y estoy revisando las correcciones», contestó muy serio.
Kula emerge del despacho.
– He terminado, señor comisario.
Nos despedimos de Lefaki y salimos de la oficina. En lugar de llamar el ascensor, prefiero bajar por las escaleras, para saborear un rato más la grandeza del XIX.
– Necesito uno de esos programas que sirven para recuperar los archivos eliminados -dice Kula mientras bajamos.
– ¿Por qué?
– Porque no he encontrado nada. Y, como no me creo que Favieros jugara al solitario con el ordenador, pienso que acostumbraba a borrar los archivos a los que dedicaba tanto tiempo.
Su explicación me parece razonable.
– ¿Dónde puedes encontrar uno de esos programas?
– Mi primo es un genio para esas cosas.
Ya estamos en la calle cuando, de pronto, se para en seco y me mira.
– ¿Puedo hacerle una pregunta?
– Adelante.
– ¿Por qué Favieros empleaba a tantas cincuentonas en su empresa? ¿Por qué no contrataba a alguna chica joven, de esas que tanto necesitan encontrar trabajo?
– Porque él fichó a todas sus conocidas de la resistencia antifascista. -Al advertir la expresión desconcertada de Kula, añado-: ¿Qué pasa? Los hijos de los policías tienen preferencia a la hora de ser admitidos en la academia. Los hijos de los militares tienen precedencia sobre los demás para ingresar en la Escuela de Cadetes. Y a la empresa de Favieros se incorporaban preferentemente los miembros de la resistencia. No hagas caso de lo que afirma Filipo el Macedonio. En Grecia cada uno cuida de los suyos.
No la veo muy convencida, pero no se atreve a contradecirme.
A última hora de la tarde llamo a Guikas a su casa para averiguar si hay noticias sobre el asesinato de los dos kurdos. No porque haya cambiado de opinión y ahora piense que su muerte guarda relación con el suicidio de Favieros, sino porque quizá la investigación de este crimen haya aportado algún dato que me resulte útil.
– Habrás de esperar sentado -me advierte Guikas.
– ¿Por qué?
– Porque Yanutsos está buscando mafiosos.
– No fue un trabajo de la mafia -respondo categóricamente-. Se trata exactamente de lo que dijeron que es: una ejecución en manos de los nacionalistas de la organización Filipo el Macedonio.
Читать дальше