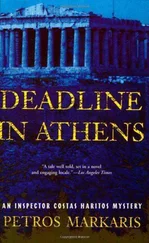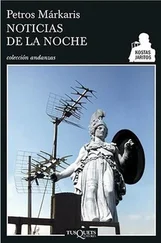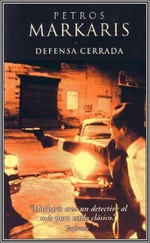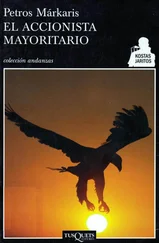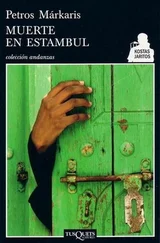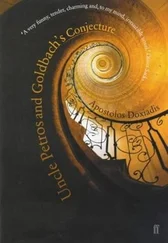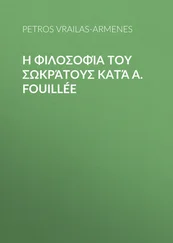– Yo mismo.
Saco un ejemplar del montón y se lo enseño:
– ¿Dónde puedo encontrar a ese Logarás?
– ¿Por qué? ¿Quiere pedirle un autógrafo? -me suelta con ironía.
– No. Quiero hacerle algunas preguntas. Comisario Jaritos.
En cuanto se entera de que soy policía, su expresión sardónica se torna agria.
– No tengo la menor idea de dónde para -me asegura-. Tampoco sabría señalárselo si nos lo cruzáramos por la calle. Nunca le he visto la cara.
– ¿Cómo llegó a tus manos la biografía de Favieros?
– Por correo. Aparte del original, el sobre contenía una carta que decía que, si me interesaba el libro, él se pondría en contacto conmigo para ponernos de acuerdo en los detalles y decidir la fecha de publicación.
– ¿Cuándo ocurrió eso?
– Hace unos tres meses.
– ¿El sobre no presentaba la dirección del remitente?
– Ni dirección, ni número de teléfono fijo, ni móvil, ni nada. Al principio, no le di importancia. ¿Sabe?, hasta las editoriales pequeñas, como la mía, reciben uno o dos manuscritos por semana. Casi no me da tiempo de leérmelos. Lo dejé a un lado hasta que tuviera un rato para echarle un vistazo. Un mes y medio después recibí otra carta, que me apremiaba a firmar el contrato si quería los derechos de publicación. Tuve que leer el libro en una noche y decidí editarlo.
– ¿Qué te llevó a tomar la decisión? -pregunto, más por curiosidad que por otro motivo.
Se lo piensa un poco.
– Esta mezcla de antifascista y pez gordo. Pensé que se vendería bien y acerté. Aunque me puso una condición.
– ¿Qué condición?
– Que él decidiría el momento de sacarlo a la luz.
– ¿Y tú aceptaste?
– Con cierta reserva. Le contesté que decidiríamos entre los dos.
– ¿Cómo enviaste el contrato a Logarás?
– Por correo certificado. A una dirección que aparecía en la segunda carta. La misma que figura en el contrato.
– ¿Puedo verla?
En la pared detrás de él hay un estante con sobres y carpetas. Se vuelve y saca una carpeta.
En ese momento me viene a la mente un comentario que dejó caer Lefaki mientras Kula buscaba en el ordenador de Favieros: que en cierta ocasión le había preguntado si pasaba tantas horas delante del ordenador porque estaba escribiendo una novela, y él respondió que ya estaba terminada y la estaba corrigiendo. De pronto, se me ocurre que a lo mejor el propio Favieros escribió su biografía antes de suicidarse.
Sarantidis encuentra la dirección en la carpeta y me la apunta en el reverso de una hoja de calendario.
– ¿Cuándo te avisó Logarás que podías publicar la biografía?
Rompe a reír.
– Nunca. ¿Cree que necesitaba avisarme? En cuanto vi el suicidio, hablé con la imprenta y ordené que se realizara el tiraje.
– ¿Cuándo te llamó él, entonces? -insisto.
Reflexiona y expresa cierto desconcierto.
– Nunca llamó -responde-. Ahora que lo dice, caigo en la cuenta. Con las prisas de la publicación y las ventas lo había olvidado por completo.
Las palabras de Sarantidis confirman mi sospecha. Nunca llamó porque entretanto se había mudado al cementerio.
– ¿Se vende mucho el libro? -pregunto.
Percibo un brillo en sus ojos.
– A este paso, el mes que viene me mudaré a un despacho y contrataré una secretaria.
Lástima, pienso. Los herederos de Favieros perderán una fuente de ingresos que se embolsará el editor.
De nuevo en la calle Solomos, leo la dirección anotada en la hoja del calendario: calle Niseas 12, en la plaza de Ática. El medio más rápido para llegar será el Metro, que he de tomar en la plaza de Omonia. Al cruzar la avenida Patisíon rumbo a la plaza, miro hacia la Acrópolis, que domina el horizonte al otro extremo de la calle Eolo, pero no distingo nada. La Acrópolis ha desaparecido tras un velo blanquecino.
La única ventaja de viajar en Metro es que uno no aspira la polución y que por las ventanillas entra un poco de aire fresco hasta la estación de Ática, donde el recorrido deja de ser subterráneo. El quiosquero del vestíbulo me indica que Niseas, una calle pequeña que Comunica la avenida de Sepolia con la de Constantinopla, está justo detrás de la estación.
La encuentro sin dificultades pero, en el momento de enfilarla, un intenso deseo de huir se apodera de mí. Se trata de un callejón estrecho y tenebroso, donde el sol únicamente debe de brillar al mediodía, cuando alcanza su cénit. Aquí no sólo se respira la contaminación sino que uno corre el riesgo de sufrir una apoplejía. Casi se necesita una botella de oxígeno.
Camino por la acera de los números pares. Paso por delante de tres casuchas de mala muerte y dos bloques de pisos baratos, cuyos balcones, en lugar de macetas, exhiben armarios, fregonas y tendederos. El número 12 corresponde a una casa vieja, con puerta de madera y postigos entornados y medio rotos. La pintura amarilla ha empezado a desteñirse. Me quedo mirándola por un momento. Estoy convencido de que aquí no vive ni Logarás ni el más mísero de los friegaplatos tamiles de Sri Lanka. A pesar de ello, con la fe descabellada que nace de la desesperación, me acerco y llamo a la puerta. No espero que nadie me abra pero golpeo de nuevo. A la tercera, la puerta se abre sola, arrastrando un trozo de papel que había en el suelo. Se trata de un aviso de correos, probablemente del contrato que envió Sarantidis. Nadie se ha molestado en recogerlo.
Entro en la casa y miro alrededor. Muebles desvencijados y dispersos por el vestíbulo y las dos habitaciones, cortinas hechas jirones y desparramadas por el suelo, hedor y humedad. Hace más de veinte años que la casa no está habitada. Salgo y cierro la puerta a mis espaldas.
El número 10, a la derecha de la casa abandonada, es una construcción de dos plantas. No hay nombres junto a los timbres. ¿Para qué?, pienso. Cuando vives en sitios como éste, nadie viene a buscarte. Llamo al primer timbre y la puerta se abre. En el umbral me espera una mujer enjuta de mediana edad.
– ¿Sabe si alguien frecuenta la casa de al lado? -pregunto. Ella extiende los brazos a ambos lados de su cuerpo sin despegar los ojos de mí. No pesca una palabra de lo que digo.
Pruebo suerte con el segundo piso y ante mí aparece una musulmana que, con este calor, lleva la cabeza envuelta en un pañuelo. Ella tampoco entiende mi pregunta. Al tercer intento, me topo con una búlgara que conoce un par de palabras en griego:
– No -dice.
No tiene sentido que continúe investigando. Favieros eligió la casa a propósito, para que el cartero no encontrara a nadie a quien entregar el contrato. No había facilitado un número de teléfono, la dirección correspondía a una casa abandonada y nadie podía seguirle la pista.
Al llegar a la esquina con la calle Sepolia me detengo; aquí terminan mis pesquisas y se esfuman mis esperanzas de reincorporarme al Departamento de Homicidios. Favieros escribió su autobiografía y se retrató a sí mismo antes de pegarse un tiro. Los motivos que lo impulsaron a hacerlo no conciernen a nadie; lo único que importa es que nada sospechoso se oculta detrás del suicidio. Yo acabo con las manos vacías, como había vaticinado desde el principio, y Yanutsos se queda definitivamente con mi puesto.
La idea me asalta en el Metro, en el recorrido de vuelta a la plaza de Omonia. Es una ocurrencia desesperada, de aquellas que surgen cuando la lógica depone las armas y busca salvación en la sinrazón. En mi desesperación, pues, decido agarrarme de la empresa off-shore de Favieros, porque representa mi única esperanza de mantener abierto el caso. Por supuesto, habré de saltarme un poco las reglas. Debo guardar en secreto mi convicción de que la biografía de Favieros fue escrita por él mismo y, en cambio, llamar la atención sobre la posibilidad de que la causa de su suicidio radique en la empresa off-shore. Con un poco de suerte, si consigo descubrir negocios sucios, chanchullos y escándalos, recuperaré mi puesto. De acuerdo, esto compete a la policía fiscal, pero eso es un detalle insignificante; cuando estalle la bomba, todo quedará sepultado bajo los escombros. Si, por otra parte, la compañía extranjera resulta estar limpia, cerraré la investigación y aquí no ha pasado nada, porque lo que tenía que pasar ya es historia.
Читать дальше