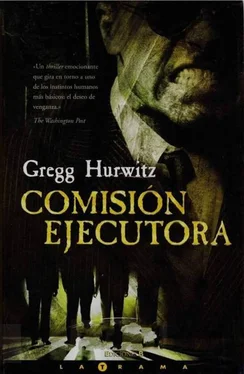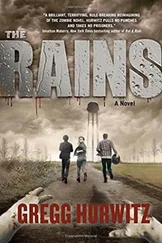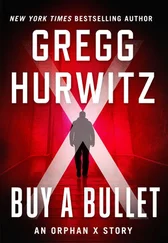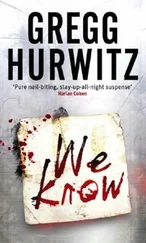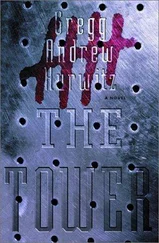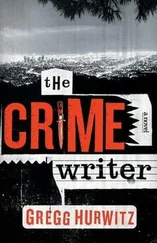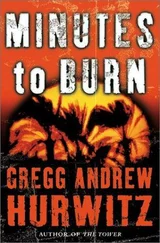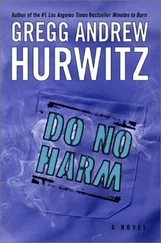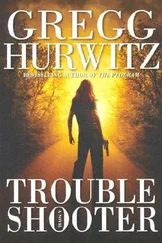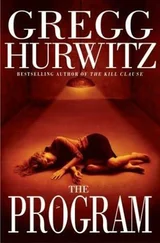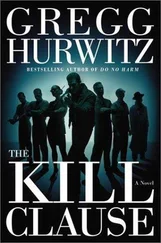– Suele pasar, tío. No te imaginas lo que ocurre en el aeropuerto. Hay veces que están a punto de llamar a la Guardia Nacional. -Le lanzó un guiño-. ¿Te importaría empujarme por la rampa?
El guardia, dicho sea en su defensa, lo cacheó primero -y muy a conciencia-, pasándole la mano hasta los riñones y luego por las piernas. Fue tan minucioso que incluso sacó un dólar de plata del bolsillo de Tim y lo observó con atención antes de devolvérselo. La camiseta de ciclista de licra se le ceñía al pecho y le hacía plenamente consciente de la leve película de sudor que le cubría el cuerpo. La intensidad de la situación le recordó los preparativos para una operación sobre el terreno o el momento de tirar la puerta de una patada con el Servicio Judicial.
Al cabo, el guardia asintió y lo empujó sin miramientos rampa arriba.
– El código del ascensor son los primeros cinco números del código de acceso a planta. Te lo han dado, ¿verdad?
– Sí. Gracias, colega. De veras. -Se fue camino del montacargas, introdujo el código desentrañado por Betty y se obligó a sonreír a los guardias mientras esperaba. Sus músculos se relajaron un tanto cuando la campanilla anunció que las puertas se abrían. No cayó en la cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que entró a lomos de la silla y lanzó un suspiro al oír que las puertas se cerraban a su espalda.
El ascensor era un típico montacargas con paredes de malla, el techo alto y una trampilla superior cerrada con pestillo. En la esquina derecha se veía un monitor de televisión.
– … Ni idea del desbarajuste que nos ha dejado en herencia el régimen de Clinton y Gore -decía Lañe-. Ellos y sus putos aliados socialistas, que subvierten y destruyen nuestras instituciones culturales. -Había apoyado una de las botas en el borde de la mesa de la presentadora.
– Cuando la entrevista empiece a emitirse en directo, tendrá que moderar su lenguaje -le advirtió Yueh.
– Claro que sí -respondió Lañe-. Ni que estuviéramos en un país libre.
Tim llamó al décimo piso y luego sacó el detonador y el mando a distancia de entre los radios; recogió también los imanes planos de donde los había colocado tras el respaldo del asiento. La silla de ruedas se plegó como un acordeón y la dejó apoyada en la pared. Se quitó la camiseta de licra y la sustituyó por una camisa azul de botones sin marca. Después extrajo de la mochila una camisa recién salida de la tintorería con la percha de alambre un poco retorcida por causa del registro del guardia.
Salió a la décima planta, que estaba despejada, y se libró de la silla plegada y la mochila lanzándolas por el conducto para tirar la basura que había a su derecha. Cuando se cerraban las puertas del montacargas, se sacó el dólar de plata del bolsillo y lo colocó en el hueco sujetándolo entre el índice y el anular. Las puertas entraron en contacto con la moneda y se detuvieron cuando el dispositivo de cierre estaba a punto de encajar. Volvió a mirar el reloj: 8.37. El montacargas no debía utilizarse de nuevo hasta que los conserjes del turno de noche subieran al sexto piso hacia las nueve y cuarto. Por si había alguna emergencia antes de ese momento, prefería dejar el ascensor fuera de servicio.
Se echó la camisa de la tintorería al hombro y el envoltorio de plástico emitió un frufrú al rozar con su espalda. Asomó la cabeza al pasillo y vio dispositivos de rayos infrarrojos, dispuestos cada diez metros, que no dejaban apenas ni un solo punto ciego. Para Robert era una oportunidad perfecta de dejar a Tim con el culo al aire: en el caso de que no hubiera inutilizado los dispositivos, los aullidos de la alarma lo dejarían atrapado en la décima planta de un edificio lleno a rebosar de polis, guardias de seguridad y tarados de una milicia privada. Respiró hondo y atravesó la línea que había entre las dos primeras lentes. El puntito de luz verde encima de cada unidad siguió brillando con la misma intensidad sin indicar con el más mínimo parpadeo que ninguno de los dos dispositivos hubiera detectado algo fuera de lo común.
La primera puerta que se encontró era una de hoja doble con barras de presión, tal como había informado Robert. La planta estaba diseñada en especial para protegerse ante posibles entradas, y no al revés. Sacó la pila de imanes planos del bolsillo y retiró el primero con la uña. Era fino y plateado, con la forma de una barrita de chicle. Se puso de puntillas y localizó los pestillos magnéticos gracias a la sombra que interrumpía la ranura iluminada encima de la puerta. Deslizó el imán entre los dos pestillos magnéticos hasta que notó que empezaba a ser atraído; cuando lo soltó, encajó en su sitio con un chasquido, cubriendo el pestillo superior.
Abrió la puerta y atravesó el umbral mirando el imán adherido al pestillo magnético superior, gracias al cual no se había interrumpido la conexión. Abandonó el pasillo para entrar en una enorme sala llena de cubículos a medio desmantelar que se alzaban entre las sombras como si de un cementerio de elefantes se tratara, en una suerte de réquiem para el estallido de la burbuja en que se habían convertido muchas empresas creadas en torno a Internet. Al final sólo encontró cinco puertas más. Los tres imanes sobrantes los dejó adheridos a la bandeja de impresión de una Hewlett-Packard abandonada.
Se apoyó en la puerta de la escalera y aguzó el oído para detectar los pasos de Susie la Escaleras , la recepcionista de la undécima, que tenía el ejercicio como prioridad. Eran las 8.42. Llegaba tarde a su cita de las nueve en punto con el psicólogo a cinco manzanas de allí; esa misma tarde había llamado para confirmarla. Tim aguardó, controló la respiración y fingió paciencia. A las 8.49 tenía un encuentro preestablecido en el piso de arriba, ya que debía cruzarse en el pasillo que enlazaba los lados este y oeste con Craig Macmanus cuando éste regresara a su despacho para contestar al mensaje urgente que iba a enviarle el Cigüeña. Para las 8.45, Tim supuso que Susie la Escaleras debía de haber suspendido la cita, decidido quedarse a ver la entrevista con Lañe o cogido el ascensor.
Se puso a silbar como si nada, abrió la puerta que daba a la caja de la escalera y salió al descansillo de la décima planta. La puerta se cerró a su espalda con un chasquido. Como si acabaran de darle una señal, un piso más arriba se abrió la puerta, y Tim oyó el tamborileo amortiguado de unas Reebok escaleras abajo. Se agarró a la barandilla y levantó la camisa de la tintorería por encima del hombro de forma que le tapase media cara.
Susie pasó a toda velocidad, un mero contorno de rizos y nailon.
– ¡Hola! ¡Adiós!
Tim murmuró un saludo y siguió adelante. Para cuando llegó al descansillo de la undécima planta, había retirado la percha de la camisa y la había desdoblado para convertirla en una «L» terminada en el gancho. Introdujo el gancho por debajo de la ranura entre la puerta y el suelo y lo giró hasta notar que asía la barra de presión en el interior. Dio un tirón y oyó el chasquido deseado. Abrió la puerta con cautela y entró en la trascocina vacía.
En el monitor de la encimera se veía a Melissa Yueh inclinada hacia Lañe mientras un técnico de sonido le prendía un micrófono a la camisa.
«Tómeselo con tranquilidad y establezca contacto visual conmigo, no con la cámara. En unos minutos le pondrán un auricular para que el productor pueda hablar con usted mientras estamos en directo.»Al fondo se veía a varios partidarios de la milicia de Lañe, guardaespaldas con unos brazos tan grandes que no sabían qué hacer con ellos. Se esforzaban por ofrecer un aire de dureza y no hacer caso de las cámaras, pero no les estaba saliendo nada bien. Un ajetreado ayudante de producción los sacó de plano y se desplazaron torpemente siguiendo sus órdenes igual que un rebaño de ovejas conducido por un perro pastor.
Читать дальше