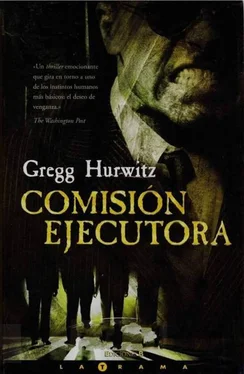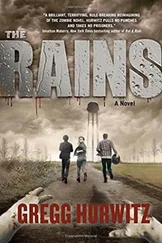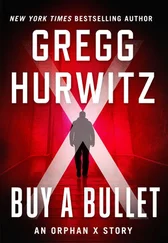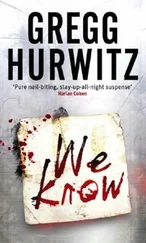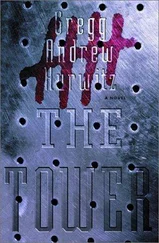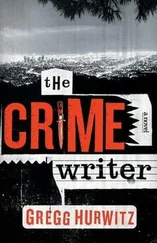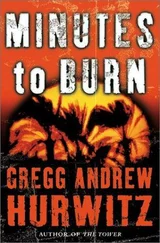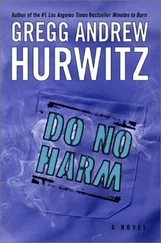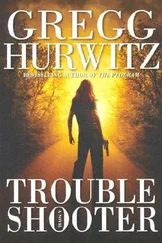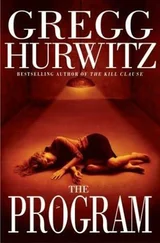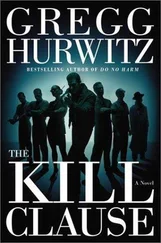«Bueno, pues como de un tiempo a esta parte es tan difícil dar contigo, voy a dejarte un mensaje. No creas que puedes desaparecer y solucionarlo todo al mismo tiempo. Puesto que no sé dónde vives, no puedo pasarme por allí y hacerte entrar en razón, pero no voy a estar esperándote siempre. Ven y tendremos una charla. Vuelvo a trabajar a jornada completa, así que llama antes para asegurarte de que estoy en casa.»Su voz, el dolor apenas velado por la ira, casaba con el estado de ánimo de Tim. Hizo mella en él una parte del mensaje en particular: «No voy a estar esperándote siempre.» ¿Antes de seguir su camino? ¿Antes de ir en su busca? Por exigencias de la operación, se había aislado de ella en el momento más inoportuno. Difícilmente podía extrañarse de que su distanciamiento hubiera dado lugar a cierto rencor por parte de ella.
Se quitó el anillo de casado y contempló la casa a través de él como si de un telescopio se tratara: una escueta composición de todo lo que había dejado que se fuera a la mierda. Tuvo la sensación de que la mano se le había quedado desnuda sin el anillo, así que se lo volvió a poner.
Llamó dos veces al timbre. No hubo respuesta. Había descuidado sus obligaciones con la Comisión para venir. La casa vacía le hizo ver lo mucho que echaba de menos a su esposa y lo inmenso que era el hueco de su ausencia. Estaba furioso consigo mismo por no haberse asegurado de que ella estuviera en casa.
Entró por el garaje y deambuló por la vivienda sin saber muy bien qué andaba buscando. Se quedó mirando los frascos de Dray dispuestos en la repisa del cuarto de baño principal. Sentado a su cama, cogió la almohada y respiró su aroma: crema hidratante y acondicionador para el cabello. Pintó el enlucido que había colocado en las paredes del salón. Rebuscó el martillo en el garaje y reparó el número de la casa, volviendo a situar el 9 en la posición que le correspondía para luego martillearlo hasta que el clavo quedó a ras del metal. Cuando volvió a la cocina, notaba un zumbido en la cabeza.
Dejó a Dray una nota adhesiva en la nevera para decirle que la quería. Ya casi estaba en la puerta cuando dio media vuelta y le dejó otra en el espejo del baño con el mismo mensaje.
«Me llamo Jed. Con el uso de mi nombre completo, Jedediah, un nombre anticuado, los medios izquierdistas controlados por el gobierno intentan distanciarme más aún del ciudadano medio estadounidense, convertirme en un fanático.» En el enjambre de televisores de circuito cerrado suspendidos en el ventanal de la planta baja de KCOM, diecisiete Jed Lane televisados entrelazaron diecisiete pares de manos y se arrellanaron en diecisiete cómodos sillones. En la decimoctava pantalla se veía reflejado el propio público, una mezcla variopinta de rostros iracundos y perversamente curiosos.
Con la bicicleta adelantada para escindir el gentío, Tim se abrió paso entre los espectadores y los miembros de los piquetes arracimados ante la inmensa cristalera del edificio. Melissa Yueh tenía a Lañe en un plato de un piso superior y lo sometía a un calentamiento para entrar en directo en menos de media hora. A modo de truco publicitario, los programadores de KCOM habían optado por emitir la charla previa a la entrevista propiamente dicha por un circuito cerrado de televisión al gentío congregado a la entrada del edificio: otro eslabón en la cadena que llevaba hasta la emisión en circuito cerrado de la ejecución de Tim McVeigh.
Los cánticos acababan de acallarse para poder oír las palabras de Lañe, pero la muchedumbre emanaba desdén e indignación como una fuente de calor. La presencia de efectivos de la Policía de Los Ángeles -los uniformes de color azul oscuro entremezclados con el gentío a intervalos regulares- era tan intensa como poco amedrentadora. A la entrada del vestíbulo, los guardias de seguridad de KCOM examinaban atentamente los documentos de identidad antes de hacer pasar a visitas y empleados por dos detectores de metal similares a los de los aeropuertos.
El minúsculo detonador estaba oculto bajo el sillín de la bicicleta de Tim. Había fijado nueve imanes planos a un costado del tubo posterior del cuadro y, en el calapiés, un dispositivo tubular a distancia del tamaño de un mechero disimulado como reflector. Además de llevar gafas, había dejado que la sombra de barba creciera hasta convertirse en una barba y un bigote propiamente dichos, y se había metido un chicle de canela en la encía debajo del labio inferior para alterar la forma de la barbilla. Con una mochila colgada al hombro, la tarjeta de identificación falsa sujeta a la cintura de los pantalones de camuflaje y una cruz dorada colgada de una cadena, volvió la esquina y se dirigió al puesto de envíos y recepciones. Con un gesto fugaz sacó el reloj de debajo de la manga: 8.31.
Localizó la pancarta de Robert entre otras similares al otro lado de la calle: INFANTICIDA FANÁTICO. Si algo iba mal, el reverso de la pancarta con la leyenda del revés haría las veces de señal. Robert entonaba consignas siguiendo el sendero circular de la línea del piquete, pero Tim se dio cuenta de la tensión que delataban los gruesos tendones de su cuello.
El gemelo ladeó la pancarta hacia el puesto de envíos y recepciones. Dos nuevos guardias de seguridad se habían apostado allí después de que entrara el pelotón de Lañe. Uno cacheaba a un mensajero a los pies de la rampa mientras el otro sostenía la bicicleta a su lado. Dejaron pasar al mensajero pero, a pesar de sus protestas, le impidieron entrar la bici.
El plan A quedaba abortado.
Tim cruzó la calle y dejó la bicicleta apoyada en un cubo de basura después de recoger los dispositivos ocultos. Permaneció quieto unos instantes mientras el cerebro le iba a mil. En el suelo, al lado del cubo de basura, había un pase de invitado para ese día, del que alguien se había deshecho. Lo alisó contra el muslo: Joseph Cooper. Podía sacarle partido. Después de todo, el cambio de guardias presentaba tantas ventajas como inconvenientes. Al tiempo que se acomodaba la mochila al hombro, fue calle abajo y entró disimuladamente en el establecimiento de artículos ortopédicos Lipson's. El único empleado hurgaba en unas cajas en la trastienda.
– ¡Ahora mismo voy!
U nos segundos después, Tim salía sentado en la silla de ruedas del escaparate con la mochila colgada del respaldo. Los guantes de ciclista con dedos, que la noche anterior había desgastado con una lijadora de banda para que su mal estado les diera mayor autenticidad, le servían de protección contra el giro de las ruedas. También le permitían entrar sin dejar ninguna huella dactilar.
Cruzó la calle y fue directo hacia los nuevos guardias. Cuando el más alto levantó su carnosa mano de policía de tráfico, les mostró el pase de invitado.
– Hola, chicos. Esta semana estoy asesorando a unos productores en la undécima planta. He intentado pasar por la entrada principal, pero me han dicho que venga por aquí. No podía pasar por el detector de metales con esta monada. -Palmeó con cariño el costado de la silla de ruedas-. Me han dicho que aquí podríais registrarme con el detector portátil.
Tras lanzar a su colega una incómoda mirada de soslayo, el guardia pasó la varilla del detector junto a Tim, pero el aparato sufrió una suerte de ataque de apoplejía con tanto metal como llevaba la silla. Tim mantuvo las manos pegadas a la parte superior de las ruedas para ocultar el detonador y el mando a distancia que había escondido en los radios. El otro guardia le registró la mochila repasando los pliegues como si amasara pan. Tim se alegró de su actitud incómoda y su evidente miedo a ofenderle. Ni siquiera le habían preguntado por el atuendo.
Sonrió con timidez ante los pitidos frenéticos del detector.
Читать дальше