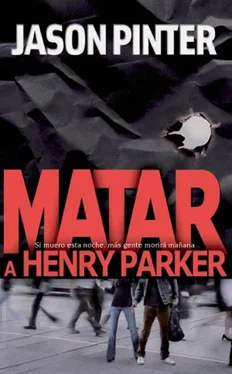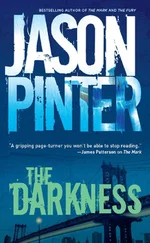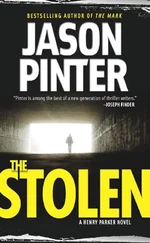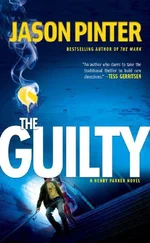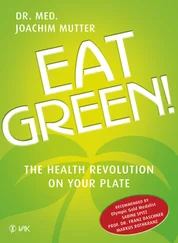Desdoblé el mapa para intentar descubrir dónde estábamos y luego lo dejé. Más allá del área de servicio había un letrero azul que indicaba que estábamos en la Interestatal 55, salida de Coalfield. Más allá, otro letrero verde decía Springfield, 16 kilómetros. Me flaquearon las piernas sólo de pensarlo.
Amanda apareció a mi lado, su hombro me rozó el brazo. El primer contacto humano auténtico que sentía desde hacía horas. Sus ojos impresionaban a la luz de la mañana. Desde el primer momento, en aquella esquina de Nueva York, supe que Amanda Davies era preciosa. Pero pensar en lo mucho que había hecho por mí, en cuánto se había arriesgado, la hacía todavía más bella.
Debió de sorprenderme mirándola porque esbozó una sonrisa tímida.
– ¿Qué pasa? -dijo.
Sonreí, sacudí la cabeza.
– Nada. Gracias.
– ¿Por qué?
– Por creerme. Podrías haberte marchado haciendo autoestop, o haber llamado a la policía, podrías haber hecho muchas cosas. Y yo habría estado perdido. Absolutamente.
– No tienes que darme las gracias. Lo hago porque quiero.
– Lo sé. Pero gracias de todos modos.
Pensé otra vez en sus cuadernos y se me ocurrió que por primera vez se había visto obligada a ver más allá de la apariencia de sus sujetos de estudio. El día anterior, yo era Carl Bernstein. Una simple entrada en su diario entre cientos de ellas. Pero ahora era tridimensional. De carne y hueso. Alguien a quien podía tocar, además de ver.
– ¿Qué hacemos ahora? -preguntó.
– Ahora -dije-, vamos a contactar con nuestras fuentes elementales -me saqué el cuaderno del bolsillo y miré la lista de nombres. Sobresalían tres.
Grady Larkin.
Luis y Christine Guzmán.
Por primera vez me descubrí pensando en la familia de John Fredrickson. El periódico decía que dejaba mujer y dos hijos. Una familia rota. Se me encogió el corazón al pensar que aquellas vidas habían sufrido un daño irreparable por mi culpa. A pesar de que era inocente, nada podía llenar el vacío de aquella familia.
Todo aquello me golpeó como un puñetazo en el estómago y de pronto sentí náuseas. Me doblé, puse las manos en las rodillas y empecé a jadear. Amanda, siempre animosa, me frotó la espalda.
– ¿Henry? ¿Henry? ¿Estás bien?
La alejé con un gesto y volví a jadear. Cuando mi estómago dejó de centrifugar, me incorporé y me limpié la boca con el dorso de la mano.
Me rehice, pero seguía jadeando y me temblaban las manos. Amanda me miraba mientras yo abría y cerraba los puños. Parecía saber lo que estaba pensando.
– Sí, acabo de… -mi voz se apagó. La miré a los ojos, cálidos y entristecidos, como si compartir mi dolor pudiera aligerar la carga-. Esto no parece real.
Ella asintió con la cabeza.
– Lo sé.
– Quiero decir que tengo una casa y una familia con la que ni siquiera he hablado desde que pasó todo esto. Mi madre estará destrozada.
– ¿Y tu padre?
Sacudí la cabeza.
– A él no le importará. Esto sólo confirmará su convicción de que soy un fracaso.
– Bueno, pues está en tu mano demostrarle que se equivoca.
Asentí con la cabeza. Había tomado años antes la decisión de distanciarme de mis padres. Haber logrado esa meta me producía al mismo tiempo orgullo y mala conciencia. Y ahora no podía recurrir a ellos, aunque quisiera.
– Vamos -dijo Amanda-. Tenemos cosas que hacer.
Me agarró del brazo y nos dirigimos a la carretera. Yo había caminado dieciséis kilómetros otras veces, pero nunca con un propósito o un destino definidos. Noches frías, con el viento soplando delante de mí; no tener ningún sitio al que ir, sólo perderme en el bosque con mis pensamientos. En casa, cuando ya no aguantaba más, cuando el olor nauseabundo a cerveza y sudor me obligaba literalmente a salir de casa, caminar era la cura para la ira pasiva-agresiva de mi padre. Esperé años a que estallara, a que soltara todo su odio en un torrente viscoso, pero su desprecio flotaba en el aire como un escape de gas que me aturdía y me ponía enfermo, envenenándome lentamente, durante años.
Una de mis analogías preferidas era la de la rana y el cazo de agua. La usaba con las fuentes que se resistían a hablar. Les ayudaba a entender la gravedad de su situación.
Si pones una rana en un cazo con agua hirviendo, notará el calor y saldrá del agua inmediatamente. Pero si pones una rana en un cazo de agua fría y luego vas subiendo lentamente la temperatura, la rana se cocerá viva. Se acostumbra al cambio gradual de temperatura, hasta que muere.
La moraleja es que la gente aguanta en situaciones terribles sencillamente porque se acostumbra a ellas. A su alrededor, el agua está tan caliente que quema, pero ellos no lo notan porque la temperatura ha ido subiendo poco a poco. Por suerte, yo pude escapar de mi cazo antes de que fuera demasiado tarde.
Echamos a andar por la carretera interestatal el uno al lado del otro, a medio camino entre los vehículos que pasaban a toda velocidad y la pantalla de una hilera de árboles. Hasta que llevábamos cuatro o cinco kilómetros no me di cuenta de que me dolía mucho la pierna. No era el dolor de un músculo agarrotado, ni de un hematoma profundo. No, era algo que estaba bajo la piel. Sentí una náusea, pero logré contenerla.
Pronto empezaron a aparecer edificios en el horizonte, alzándose sobre la línea infinita de la carretera. El ambiente fue haciéndose más seco, el sudor que antes manaba de mi cuerpo se había secado y la camisa se me pegaba a la piel. Si me la despegaba, notaba una especie de picor; era como cuando quitas un esparadrapo de una herida fresca.
Amanda pareció notarlo y me miraba cada vez que intentaba despegar la tela de las mangas de mis antebrazos.
– Es la primera vez que digo esto -dije-, pero ahora mismo me encantaría ir de compras.
Amanda se echó a reír, pero su risa sonó cansada. Aun así, me pareció admirable que conservara el sentido del humor, dadas las circunstancias.
– Si salimos de ésta, te llevo a Barneys. Te van a encantar sus trajes -me tiró juguetonamente de la cinturilla de los pantalones.
– Olvídate de trajes, ahora mismo me gastaría veinte pavos en uno de esos polos cutres de Fruit of the Loom.
– Apuesto a que al dueño de la marca le encantaría saberlo.
Mientras caminábamos, el tiempo pareció entrar en una especie de túnel de viento. Todo el mundo nos rebasaba a velocidad de vértigo. Había humo por todas partes y los colores se fundían y se emborronaban, como si la vida fuera un disco a treinta y tres revoluciones por minuto. Amanda empezaba a caminar con esfuerzo, encorvada y arrastrando los talones.
– ¿Estás bien? -pregunté.
– Sólo un poco cansada -dijo-. Hace como treinta y seis horas que no duermo.
«Igual que yo», pensé. Pero yo tenía motivos para seguir adelante. Amanda no estaba luchando por su supervivencia, luchaba por un hombre al que había conocido hacía un día y medio. Necesitábamos un sitio donde descansar, aunque fuera sólo un rato.
Una hora y cinco kilómetros después, según mi podómetro corporal (probablemente defectuoso), vimos la señal de un área de servicio con gasolinera, restaurantes y alojamiento y una flecha que indicaba un desvío. Miré a Amanda, que se encogió de hombros como si la decisión de parar fuera enteramente mía.
– Deberíamos descansar -dije.
Aflojó el paso mientras parecía sopesar la idea.
– Si insistes.
Seguimos la salida 42 hasta que llegamos a un cruce. A ambos lados de la carretera había media docena de restaurantes de comida rápida que se disputaban el dinero de las familias de paso. A un kilómetro carretera abajo había un motel con el tejado de un rojo parduzco. Un gran letrero de neón proclamaba que, en efecto, tenían habitaciones libres y al menos la uve de TV. Parecía un edificio de apartamentos de multipropiedad de dos plantas, pintado de color tortita, al que le hacía falta una mano de pintura desde tiempo inmemorial.
Читать дальше