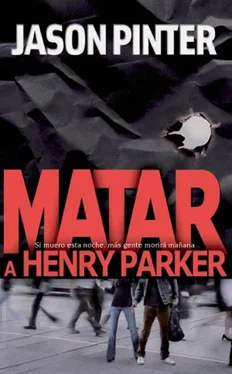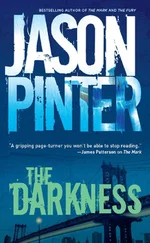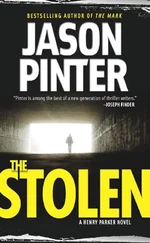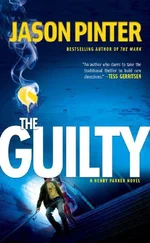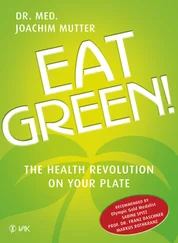Entramos en el motel, en cuya recepción un hombre mayor con una luna menguante de pelo gris descansaba los ojos. Toqué el timbre. El hombre se removió, levantó la cabeza y se limpió la saliva de la boca.
– ¿Qué? -dijo, irritado como un adolescente malhumorado al que hubieran despertado de la siesta.
– Hola, eh, queremos una habitación.
Hizo una mueca, metió la mano debajo del mostrador y sacó una botella de agua con dos dedos de líquido viscoso y negro en el fondo. Se la llevó a la boca y escupió por el borde el tabaco mascado. Lo que no cayó en la botella goteó al suelo como un insecto.
– Una noche mínimo. Aquí no se alquilan habitaciones para echar un polvo en un cuarto de hora. Si es eso lo que queréis, idos al hostal que hay un poco más abajo. En ese tugurio cobran quince pavos la hora.
– Entonces queremos una habitación para una noche -dije.
– A mí no intentéis darme gato por liebre -me espetó-. Si pensáis quedaros más de tres noches tenéis que pagarme por adelantado. Hay mucha gente que duerme aquí y luego no paga.
– Sólo una noche -repetí-. De veras. Y hasta le pagaremos por adelantado.
– Bueno, está bien.
Metió la mano bajo el mostrador y sacó un libro gigantesco cuyas páginas amarillentas parecían las de un Talmud antiguo. Le dio la vuelta y nos indicó un bolígrafo sujeto a él con una cadena. No una cadenita de bolitas de metal como las que tienen en los bancos, sino una cadena de verdad. Si así era como protegía sus útiles de escribir, me pregunté cómo ataba a sus mascotas.
– Necesito vuestro nombre, el de los dos, y todo eso.
– No hay problema. ¿Podemos pagar en metálico?
– Esto sigue siendo América, ¿no? Todavía no nos hemos pasado todos al plástico.
– Que yo sepa, no -dijo Amanda.
Agarré el bolígrafo y el libro de registro y empecé a escribir. B-O-B-W-O-O-D.
Antes de que acabara, Amanda me dio un codazo en las costillas.
S-O-N , escribí. Bob Woodson. Un nombre ridículo.
Amanda tomó el bolígrafo. Con letra delicada escribió Marion Crane. Cuando la miré, se había sonrojado.
Marion Crane. El personaje de Janet Leigh en Psicosis . La mujer que huía de su amante y de la policía con cuarenta mil dólares desfalcados antes de convertirse en la tabla de trinchar de Norman Bates.
Marion Crane. La chica que sólo quería una vida mejor.
– He bloqueado los teléfonos de las habitaciones para que no se pueda llamar a esos puñeteros números 900 -dijo el encargado-. Si queréis que desbloquee el teléfono necesitaré el número de vuestra tarjeta de crédito. He visto a gente gastarse sumas astronómicas en esas cosas.
– No, gracias, no será necesario -dije.
Me lanzó una sonrisa asquerosa y sonrió a Amanda.
– Seguro que no.
Nos dio una llave pequeña sujeta a un rectángulo de madera del tamaño de una mano.
– Para que no lo robéis -nos dijo.
La llave llevaba grabado el número cuatro. Nos indicó el pasillo y nos dijo que torciéramos a la derecha. Todas las puertas estaban pintadas de un rojo descolorido, con la pintura sucia y cuarteada. Pasamos junto a una máquina de refrescos. Yo tenía sed, pero en la máquina sólo quedaban refrescos de naranja light. Qué asco.
Giramos la llave en la cerradura, pero hubo que dar varias patadas a la puerta para que se abriera. Como en casa.
La cama era cóncava, como si acabara de desocuparla un búfalo obeso y aún no hubiera recuperado su forma original. Por suerte el cuarto de baño estaba limpio. La ducha era muy estrecha, pero había agua.
Amanda se dejó caer en la cama. Sus piernas quedaron colgando por un extremo mientras respiraba con largas exhalaciones. Yo me senté frente al pequeño escritorio que había en un rincón y me subí la pernera del pantalón. Noté otra punzada de dolor cuando la tela me rozó la herida. La sangre seca, del color de la madera carbonizada, se había coagulado alrededor del desgarrón amarillento. Apreté suavemente con el dedo, di un respingo.
Me levanté, me acerqué a la cómoda de roble arañado y fui abriendo los cajones uno a uno. Sólo encontré una biblia Gideon y un pañuelo de papel arrugado. Puaj.
– ¿Qué buscas? -preguntó Amanda con voz soñolienta.
– Sólo quería ver si alguien se había dejado algo de ropa. Unos calcetines, quizá.
– Claro, apuesto a que el Ejército de Salvación no sabía qué hacer con los calcetines del pequeño Johnny y los ha dejado en el cajón.
– Me da igual -dije, recostándome en la silla-. Necesito quitarme esta ropa y darme una ducha.
– Por mí adelante.
Me quité los calcetines y los zapatos y los dejé pulcramente junto al radiador. Entré en el cuarto de baño, colgué la camisa y los pantalones de la barra de la ducha confiando en que el vapor eliminara parte del sudor y la mugre.
El vapor envolvió mi cuerpo como un guante y cerré los ojos. El mundo parecía muy lejano. Sólo unos minutos y me olvidé por completo de John Fredrickson. Los dos días anteriores no habían existido. El peso del mundo se iba por el desagüe.
Estaba otra vez en el apartamento de los Guzmán. Luis recitaba pasajes de El zoo de cristal mientras Christine tejía patucos para su futuro hijo.
Estaba de vuelta en la Gazette , escribiendo necrológicas mientras Wallace y Jack me observaban desde el otro lado de la sala de redacción. Las cosas iban a pedir de boca.
Luego, de pronto, como si hubiera roto un dique, se me vino todo encima. Los disparos. El cuerpo de John Fredrickson tumbado en el suelo, sangre por todas partes. La pistola apuntando a la cabeza de Amanda. La mirada fría del hombre de negro. Los policías que querían matarme. Las horas pasadas en la trasera de una camioneta, sabiendo que cada respiración podía ser la última. La muerte y la destrucción me seguían como mi propia sombra.
Desperté bruscamente. Miré mi reloj. Había pasado media hora en un abrir y cerrar de ojos.
Cerré el grifo y tomé una toalla arrugada. Mi ropa seguía húmeda, así que me até la toalla a la cintura y volví con Amanda. Que se fuera al infierno el pudor: no pensaba volver a ponerme aquella ropa hasta que estuviera cocida y desinfectada.
Para mi sorpresa, Amanda no sólo estaba despierta sino que llevaba una camisa distinta. A sus pies había una gran bolsa de plástico.
– ¿Es nueva? -pregunté, incrédulo. Al llegar, Amanda llevaba todavía su jersey. Ahora llevaba una camiseta azul con las letras DPC bordadas. Departamento de Policía de Chicago. Qué gran sentido del humor-. ¿Qué hay en la bolsa?
Me la tiró y por suerte conseguí agarrrarla y al mismo tiempo mantener la dignidad alrededor de la cintura. Dentro había un paquete arrugado que contenía una camiseta limpia, una bolsa con unos calzoncillos de la talla XXL y un par de pantalones cortos de faena cuyo tejido parecía susceptible de romperse si el aire soplaba con un poco de fuerza. Miré a Amanda. Sus ojos brillaban esperando mi reacción. ¿Había ido de compras?
– Siento lo de los calzoncillos -dijo-. Se les habían acabado la grande y la XL, y no me parecía que te sirviera la mediana.
– Suelo usar la grande, pero no voy a quejarme -hice una pausa, miré sus preciosos ojos-. Gracias.
Asintió con la cabeza.
– Bueno, ¿qué opinas de la camiseta? A mí me ha parecido muy apropiada.
Sacudí la cabeza.
– Quizá debería comprarme una con la leyenda «fugitivo de la justicia». Podríamos ponérnoslas en Halloween, con una bola y una cadena como complementos. El pico lo llevaría yo.
– Tú puedes ser Harrison Ford. A mí siempre me ha chiflado Tommy Lee Jones.
– No sé si me hace gracia saberlo. Además, tú eres mucho más guapa que Tommy Lee Jones. Y mucho menos correosa.
Читать дальше