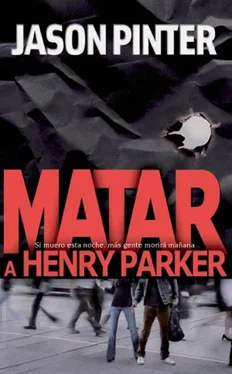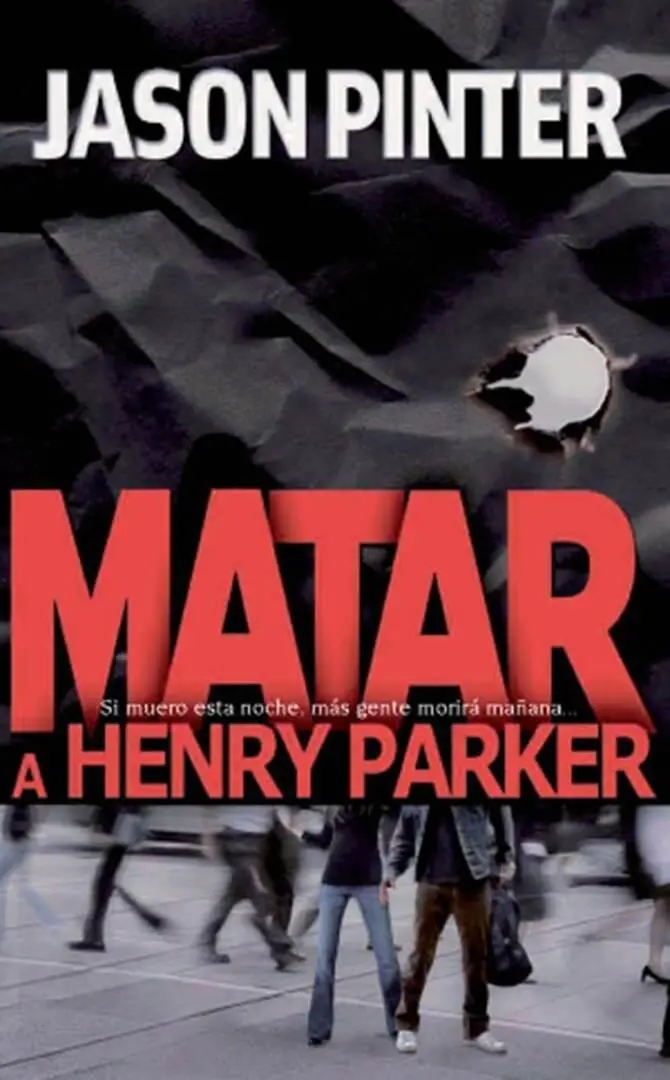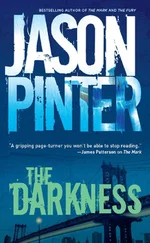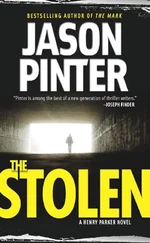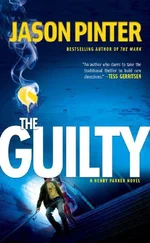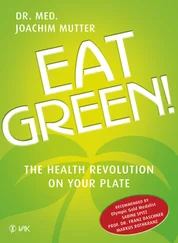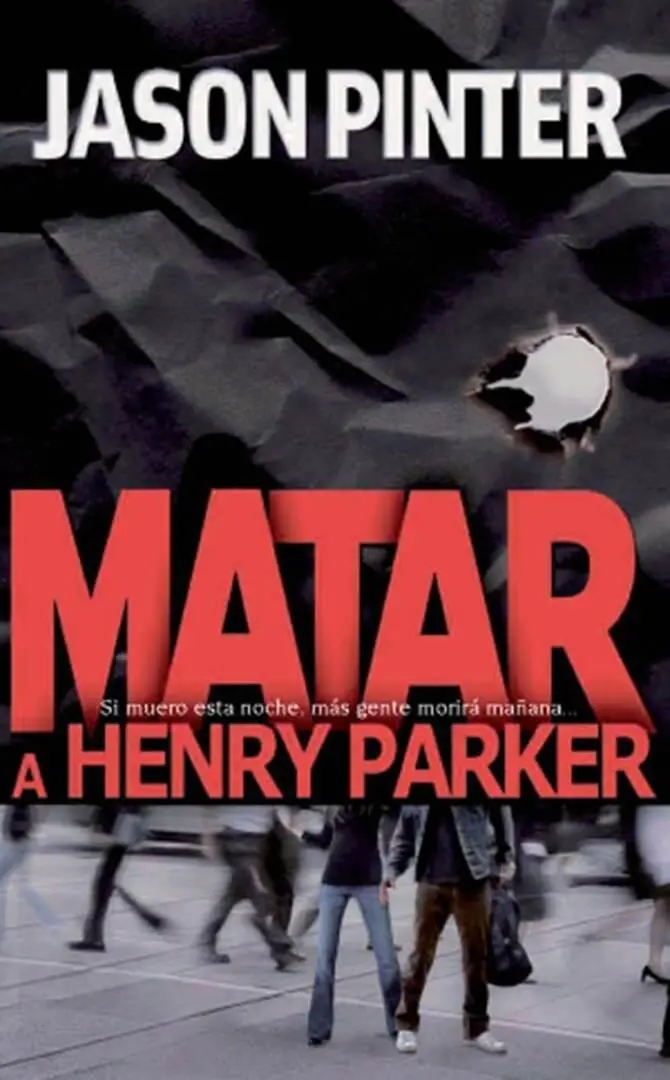
Jason Pinter
Matar A Henry Parker
© 2007 Jason Pinter.
Título original: The Mark
Traducido por Victoria Horrillo Ledesma.
Henry Parker, 1
Para Susan.
Sólo espero que mis palabras llenen estas páginas
como tú llenas mi corazón
Quiero dar las gracias a:
– Joe Veltre, que apoyó este libro desde el principio, me ofreció consejos valiosísimos y encontró el lugar perfecto para él. Un agente al que puedo considerar verdaderamente un amigo y un consigliere .
– Linda McFall, la editora con la que todo autor sueña: animosa, infatigable e infinitamente paciente. Gracias a ti The Mark es mejor libro y yo soy mejor escritor (eso por no hablar de que ahora soy un cliente predilecto de 1-800Flowers).
– Donna Hayes, Dianne Moggy, Margaret O’Neill Marbury, Craig Swinwood, Loriana Sacilotto, Stacy Widdrington, Maureen Stead, Katherine Orr, Marleah Stout, Cris Jaw, Ana Movileanu, Rebecca Soukis y todo el personal de Mira Books que apoyó este libro y lo publicó con una pasión y una inteligencia insuperables.
– Los autores que dedicaron un tiempo precioso a leer los primeros ejemplares de The Mark y le brindaron cumplidos verdaderamente abrumadores.
– Los lectores y libreros cuya pasión sostiene la industria editorial y que tuvieron el valor de invitar a un escritor novel a contarles una historia o dos.
– Rick Wolf, Rick Horgan, Jamie Raab, Carrie Thornton, Steve Ross, Kristin Kiser y todos mis compañeros de Hachette Book Group y Crown Publishers, que me concedieron el privilegio de trabajar a ambos lados de la mesa.
– M.J. Rose y Sarah Weinman. Si hay dos personas que sean más generosas, a las que les gusten más los libros y que hagan más por la industria editorial, me gustaría conocerlas.
– Brett Battles, J.T. Ellison, Sandra Ruttan y el resto del equipo de Killer Year. Grandes amigos y cómplices del delito. Confío en que 2007 esté tan lleno de asesinatos, misterio y caos como esperamos.
– Clark Blaise. Sigue en la carretera.
– Mamá, papá y Ali. Gracias por vuestro amor y vuestro apoyo infinitos. No soy tan buen escritor como para expresar debidamente mi gratitud. Cada día veo más claros el amor y el apoyo incondicionales que me habéis dedicado toda la vida.
– Susan. Mi vida. Mi amor. Mi inspiración. No puedo imaginar dónde estaría sin ti (aunque seguramente iría por ahí tropezándome con las paredes y vestido con ropa desconjuntada). Soy el hombre más afortunado del mundo y voy a pasar el resto de mi vida intentando que seas tan feliz y te sientas tan orgullosa como me siento yo de ti.
Justo cuando iba a morir, me di cuenta de que ninguno de los mitos sobre la muerte era cierto. No había ninguna luz blanca al final de un túnel. Mi vida no pasó como un fogonazo ante mis ojos. No había ángeles cantando, ni miles de vírgenes, ni mi alma revoloteó ni contempló mi cuerpo desde lo alto. Sólo era consciente de una cosa, y era de lo mucho que deseaba vivir.
Veía la escopeta; la luz de la luna se reflejaba en su cañón aceitoso y negro. El hedor de la muerte era denso. El aire olía a pólvora, densa y fuerte; la sangre y la podredumbre saturaban la habitación mientras todo iba oscureciéndose a mi alrededor. Mis ojos desorbitados volaron hacia el cuerpo que tenía a mis pies, y vi los casquillos gastados en medio de un charco creciente de sangre roja y espesa.
Sangre mía.
Había otros dos hombres vivos en la habitación. A ambos los había visto una sola vez en mi vida.
Cinco minutos antes, creía haber resuelto la historia. Sabía que esos dos hombres me querían muerto, sabía que sus motivos para desear mi muerte eran muy distintos.
En la cara de uno de ellos, ardía un odio tan íntimo que con sólo mirarlo sentí que la muerte en persona había ido en mi busca. El otro tenía una mirada fría, vacua, profesional, como si matarme fuera para él como fichar. Y no pude evitar pensar que…
Las emociones humanas habían sido siempre una obsesión mía.
La culpa.
La pasión.
El amor.
El valor.
La lujuria.
Y el miedo.
En mis veinticuatro años de vida, las había experimentado una y otra vez.
Todas, excepto el miedo. Y durante los tres últimos días, había devuelto a espuertas el miedo que debía a la banca.
Atravesar el blanco y el negro de la emoción humana era mi pasión; encontrar el gris intermedio, mi vocación. Buscar los límites y las limitaciones del ser humano y hacerlos llegar a las masas era mi insulina. Me mudé a Nueva York porque se me dio la oportunidad de experimentar esas emociones a mayor escala de lo que nunca imaginé. Allí tenía la ocasión de destapar las más grandes historias jamás contadas.
La bala de mi pecho lanzaba chispas heladas que recorrían mi columna vertebral. Tenía entumecido el lado derecho del cuerpo, y cada vez que respiraba tenía la impresión de estar sorbiendo barro por una pajita aplastada. Cuando la bala penetró en mi carne, desgarrándola y haciendo volar mi cuerpo como una muñeca de trapo rota, esperé sentir un dolor cegador. Un calor blanco y abrasador. Oleadas de dolor que se estrellaran contra mi cuerpo como una marejada vengativa. Pero el dolor no llegó.
Tuve, en cambio, la aterradora sensación de que no sentía nada en absoluto.
Mientras agonizaba, intenté imaginar los momentos preciosos que podía perderme si aquel negro cañón disparaba de nuevo y su llama anaranjada iluminaba la oscuridad. La muerte viajaba tan deprisa que mi mundo acabaría antes de que me diera cuenta.
¿Estaba destinado a tener familia? ¿Un apartamento más grande que el piso de mierda que tenía, caro y con la puerta precintada ahora por cinta policial? ¿Estaba destinado a tener hijos? ¿Un niño o una niña? ¿Quizá las dos cosas? ¿Se criarían en la ciudad a la que yo había llegado con tantas ganas apenas unos meses antes?
Tal vez me hiciera mayor, enfermara y muriera de muerte natural. Tal vez me bajaría de la acera delante del Radio City Music Hall y me atropellaría un autobús de dos pisos lleno de turistas, y las cámaras digitales fotografiarían mi cuerpo hecho papilla mientras una policía en bicicleta dirigía el tráfico alrededor de mi silueta pintada con tiza.
Pero no. Allí estaba yo, Henry Parker, veinticuatro años de edad, agotado hasta lo indecible, con una bala a punto de destrozar una vida que apenas parecía haber empezado.
Y si la verdad muere conmigo esta noche, sé que morirán muchos más también, vidas que podrían haberse salvado si…
No puedo huir. Huir es lo único que he hecho estas últimas setenta y dos horas. Y todo acaba esta noche.
Mi cuerpo tiembla, estremeciéndose involuntariamente. El hombre de negro, la cara labrada en granito, agarra la escopeta y dice dos palabras. Y yo sé que estoy a punto de morir.
– Por Anne.
Yo no conozco a Anne. Pero estoy a punto de morir por ella. Y por primera vez desde que todo esto empezó hace tres días, no tengo dónde escapar.
Quiero recuperar mi vida. Quiero encontrar a Amanda. Por favor, que esto acabe. Estoy cansado de huir. Cansado de saber la verdad y no poder contarla. Dadme sólo la oportunidad de contar la historia.
Prometo que valdrá la pena.
Un mes antes
Veía mi reflejo en las puertas mientras el ascensor subía al piso doce. Mi traje estaba limpio y bien planchado. Mi corbata, mis zapatos y mi cinturón hacían juego perfectamente. Miré con nerviosismo a Wallace Langston, el hombre mayor que yo que se hallaba a mi lado. Yo llevaba el pelo castaño peinado con esmero y mantenía mi metro ochenta y cuatro de estatura derecho como una vara. Me había comprado un libro sobre cómo prepararse para el primer día en un trabajo nuevo. En la portada aparecía un atractivo veinteañero cuya ortodoncia costaba posiblemente más que mi matrícula de la universidad.
Читать дальше