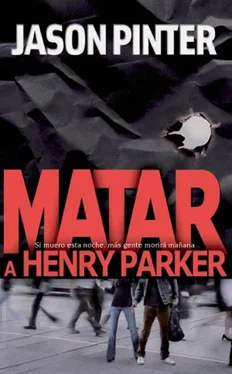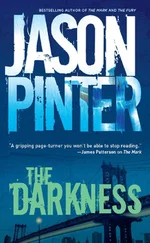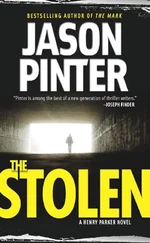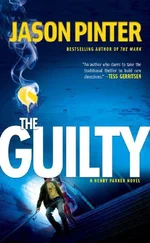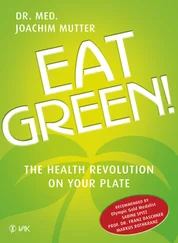El aire pareció abandonar bruscamente los pulmones de Amanda cuando dio un paso atrás.
– ¿De…? -respiró hondo-. ¿De verdad mataste a un policía?
– No, no lo maté. Todo esto es una locura, pero aún no sé qué está pasando. Dame un momento y te explicaré todo lo que sé.
Amanda se quedó allí parada mientras le contaba cómo había llegado a Nueva York para trabajar en la Gazette ; cómo había conocido a Luis Guzmán y lo había entrevistado para el reportaje de Jack; cómo había intentado ayudarlos la noche en que oí los gritos. Le dije que John Fredrickson podía habernos matado a todos. Que ahora estaba muerto. Que había un paquete desaparecido y que todo el mundo creía que yo lo había robado. Le conté, por último, cómo la había encontrado y por qué le había mentido para huir del estado. Y que habría muerto de no ser por ella.
Cuando acabé, fue como si me hubieran quitado de encima dos toneladas. Por fin alguien más sabía tanto como yo. Amanda tenía una mirada fija. Me escuchaba, pero no me juzgaba. Le había dicho la verdad, que no conocía al hombre que le había puesto la pistola en la cabeza. Que había reconocido a los dos policías que me habían perseguido en Nueva York, y que no sabía cómo me habían encontrado. Después, Amanda me miró y volvió a hablar.
– Te creo -dijo, muy seria. Una bola de plomo cayó en mi estómago.
– ¿Por qué?
– Digamos que de las cuatro personas que había anoche en mi habitación, tú eras la única de la que estaba segura que no me haría daño.
– Supongo que es una razón tan buena como otra cualquiera para confiar en alguien.
– No es la única. Te miro y sé que no eres mala persona. Tú no harías esas cosas horribles.
No pude evitar decir:
– Te he mentido y no te diste cuenta. Te lo tragaste. ¿Cómo sabes que no te estoy mintiendo ahora?
Amanda se quedó pensando.
– Por eso que acabas de decir. Sé que antes no mentiste porque sí. Me mentiste para salvar la vida. Joder, yo diría que soy Lindsay Lohan si pensara que iba a salvar la vida. Pero hay una cosa -añadió- en la que no has sido totalmente sincero.
Negué con la cabeza.
– No, todo lo que ha pasado te lo he…
– Tu nombre -dijo-. Todavía no me has dicho cómo te llamas de verdad sin que alguien te apunte a la cabeza con una pistola. Quiero que me lo digas por propia voluntad.
Sonreí y la miré.
– Me llamo Henry. Henry Parker. Es un verdadero placer conocerte, Amanda.
Ella esperó, paladeando mi nombre con la lengua.
– Henry… -hizo una leve mueca, como si acabara de probarse una camisa bonita que no le cabía-. Nunca había conocido a nadie que se llamara Henry.
– Me alegra ser el primero.
– ¿Y cómo dijiste que te llamabas? ¿Carl?
– ¿Carl Bernstein?
– ¿De dónde sacaste ese nombre?
– ¿Carl Bernstein? -esperé que ella lo reconociera. Me miró como si dijera «¿y?»-. Ya sabes, Woodward y Bernstein. Los de Todos los hombres del presidente.
Se dio una palmada en la frente.
– Serás hortera. No puedo creer que no me haya dado cuenta -todavía parecía confusa-. Pero ¿por qué precisamente Carl Bernstein?
– Woodward es mi héroe. Es una de las razones por las que quise ser periodista. Pero pensé que reconocerías el nombre. Bernstein no es tan famoso.
– Bueno, te doy puntos por ser original.
– Lo intento.
– Vamos, señor Berstein, ahora mismo podría comerme el equivalente a mi peso corporal. Tenemos que pensar qué vamos a hacer -echó a andar hacia el «afé».
– ¿Qué quieres decir?
Amanda se detuvo y puso los brazos en jarras como si fuera a echarme una bronca.
– Bueno, a menos que estés pensando en pasar el resto de tu vida huyendo, tenemos que descubrir por qué ese policía intentó matarte y qué andaba buscando el hombre de negro. Eres periodista, ¿no? ¿No tienes ninguna hipótesis?
– No he tenido mucho tiempo para pensar estos últimos días. Intentaba salvar el pellejo.
Amanda se miró el bolsillo, sacó una cartera arrugada con un par de billetes dentro.
– Vamos, el primer café lo pago yo.
Entramos en la cafetería, pasamos junto a David Morris, que estaba engullendo un plato de huevos fritos y nos sentamos en una mesa del fondo. Me escondí detrás de la carta, que, como la de todos los restaurantes de carretera, era del tamaño de las Páginas Amarillas, sólo que más gorda.
Una mujer en cuya chapa ponía Joyce y que olía como la camioneta de David nos preguntó qué queríamos. Amanda pidió un cruasán con queso. Yo pedí una tostada. Y dos cafés.
– ¿No tienes hambre? -preguntó Amanda.
– Un hambre de lobo.
– ¿Y por qué no pides algo más? Ya sabes, para rellenar la tostada. Hay tantas cosas en la carta que debería rebautizar este sitio y ponerle «El cliente indeciso».
– Dinero -dije-. Supongo que nos quedan un par de horas como mucho para que cancelen o sigan el rastro de tu tarjeta de crédito. Hay que aprovechar el poco dinero que tenemos. Digamos que tenemos que apreciar cada dólar en lo que vale.
Amanda levantó la mano inmediatamente.
– Perdona, Joyce. ¿Podrías cambiar lo que he pedido por una tostada sin nada? Gracias.
Cuando Joyce volvió a la cocina, Amanda dijo:
– Ahora, la gran pregunta. ¿De qué paquete hablaba ese tipo? ¿Qué estaba buscando?
Sacudí la cabeza y bebí un sorbo de agua con hielo.
– No tengo ni idea, la verdad. Los periódicos de Nueva York decían que a Fredrickson lo mataron cuando investigaba una transacción de estupefacientes que se había torcido, pero no vi drogas ni nada parecido en el apartamento de los Guzmán. A Luis lo detuvieron por atraco a mano armada, no por un asunto de drogas. Fredrickson fue a recoger algo a su casa, pero no creo que tuviera que ver con drogas.
– Puede que las tuvieran debajo del sofá o algo así. ¿Es posible que no te dieras cuenta?
Negué con la cabeza.
– Imposible. He conocido a gente que tomaba drogas y hasta que traficaba con ellas y todos tienen una especie de tensión. No es paranoia, en realidad, sino como si siempre creyeran que están haciendo algo malo. Es una especie de vergüenza, creo, van encorvados, se mueven constantemente. No vi nada de eso ni en Luis ni en Christine.
– Entonces, ¿qué puede ser, si no son drogas? Has dicho que Fredrickson buscaba un paquete y ahora ese tío de la pistola también lo busca. Hay dos hilos que conducen a ese paquete. Los demás creen que tú lo tienes y están dispuestos a hacer cosas terribles para conseguirlo.
– Las cinco preguntas -dije.
– ¿Qué?
– Toda historia tiene que responder a cinco preguntas básicas. Quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Si no responde a todas, no está completa. Puedes fijarte en todo lo que hace o dice la gente, pero si no respondes a las cinco preguntas, te falta parte de la historia. Sólo tienes un boceto superficial que no tiene ningún peso.
Algo brilló en la expresión de Amanda. Los cuadernos. Comprendí que había tocado un nervio sensible. Y lo había hecho a propósito.
Carraspeé. Ella hizo lo mismo.
– Bueno, repasemos la lista -dijo ella-. ¿Quién? -por suerte, entre aquel caos, yo había logrado conservar mi libreta, que estaba arrugada después de pasar horas en el coche de Amanda y la camioneta de David Morris-. ¿Qué sabes sobre eso? -dijo ella con una sonrisa-. ¿Tú también tienes un cuaderno?
– Siempre llevo uno cuando estoy escribiendo una historia. Sólo los malos reporteros trabajan de memoria -hice una pausa-. ¿Qué ha sido del tuyo?
Amanda parpadeó, bajó la mirada.
– Me lo dejé en casa.
– Vaya, lo siento -Amanda asintió, apenada. Levanté la mano y le hice una seña a Joyce-. Perdone, ¿podría prestarme un boli?
Читать дальше