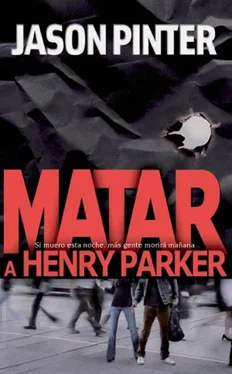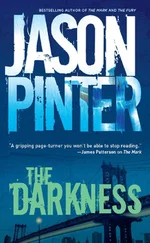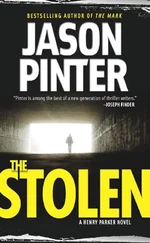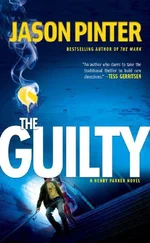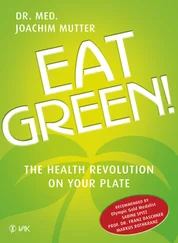– Allí, mira -dije, señalando una camioneta Ford Tundra con la parte de atrás descubierta que se había parado delante del semáforo en rojo. La cabina oscilaba arriba y abajo, como si fuera hidráulico.
Tomé a Amanda de la mano. Nos agachamos, pasamos escondiéndonos junto a la parte de atrás. Me asomé a los retrovisores para ver al conductor, luego me erguí para ver mejor. El conductor llevaba una gorra verde de camionero bajo la que se adivinaba su cabeza. En los altavoces sonaba música country a todo volumen. El conductor movía rítmicamente la cabeza. Hice una mueca. Lo único peor que verte perseguido por tres hombres que querían matarte era verte perseguido por tres hombres que querían matarte, y además tener que escuchar música country.
Eché un vistazo alrededor, me aseguré de que nadie nos veía.
– Vamos -le susurré a Amanda, señalando la parte de atrás de la camioneta.
Me miró con incredulidad.
– Será una broma.
– Estarán aquí en cualquier momento. Por favor, tienes que confiar en mí. Tenemos que salir de aquí.
No sé si fue por fe ciega o por puro terror a que la atraparan, pero Amanda me siguió cuando doblé la esquina trasera de la camioneta. Justo cuando el conductor movía con más ímpetu la cabeza, la aupé por encima del parachoques trasero. El semáforo se puso en verde. Oía chillar los neumáticos. La camioneta empezó a moverse. Amanda levantó la cabeza, una mirada asustada en los ojos.
Justo antes de que el vehículo se pusiera en marcha a toda velocidad, me agarré a su borde y de un salto me encaramé a la parte de atrás. Había una lona amontonada en el suelo. Agachándome para que el conductor no me viera por el retrovisor, la agarré y nos la eché por encima. La música de una guitarra salía por las ventanillas mientras intentábamos respirar. La lona olía a sucio, pequeñas migajas caían sobre nuestros cuerpos, sacudidas por el traqueteo.
Miré a Amanda, el aire entre nosotros era caliente y sucio. Me miró con furia y negó con la cabeza. No dije nada. No tenía sentido. Pronto se lo explicaría todo. Se lo debía.
A lo lejos, el Hacha vio alejarse la camioneta en la oscuridad y desaparecer tras un recodo de la carretera. Había pocas luces que iluminaran la calle, pero por suerte el leve resplandor de los semáforos le permitió leer y memorizar la matrícula.
Tocó suavemente la herida de bala y una oleada de dolor sacudió su cuerpo. Palpó la piel desgarrada y sintió otra punzada. Cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear el dolor. Se imaginó la cara de Anne y el dolor remitió, el calor envolvió la herida como un bálsamo sedante. Sintió sus besos húmedos en la mejilla, sus manos entrelazadas, sus dedos suaves, sus uñas pintadas. El dolor era ahora lejano, había quedado olvidado entre sus recuerdos.
Volvió a pensar en la herida y mantuvo a Anne al fondo como un anestésico. Pasó el dedo a lo largo de su pecho y de su hombro. No había orificio de salida y la bala no estaba alojada en su carne. Seguramente le había roto una costilla o dos y había rebotado.
Notaba que la sangre empapaba su ropa. No podía hacer nada, excepto ignorarla. El aire frío de la noche se colaba por el agujero de su chaqueta. El agujero junto al bolsillo derecho de la pechera. La sangre en la ropa. Empapándolo todo…
El Hacha se quedó paralizado.
No. Por favor, no.
Con dedos temblorosos, ardiendo de dolor, buscó el pequeño bolsillo de su pecho donde guardaba la foto de Anne. El único recuerdo de su amada. El único resto de la vida de Anne. El único vínculo que tenía con ella, salvo los recuerdos que se iban difuminando cada día.
«Por favor, que esté bien».
Se enredó con la tela, el dolor se abría paso entre sus barricadas mentales. Contuvo el aliento al sacar la fotografía. Los semáforos daban la luz justa. Lo que vio le rompió el corazón y selló el destino de Henry Parker.
Su trato con Michael DiForio estaba olvidado. La muerte de Henry Parker era lo único que le importaba ahora.
Sobre la frágil fotografía había una densa capa de sangre. Sangre suya. La cara de Anne había desaparecido bajo aquel amasijo rojo. Su cara rota por un agujero de bala. Intentó delicadamente limpiar la fotografía, pero el papel se desmenuzó entre sus dedos. Una vez más, su vida había contribuido a la muerte de Anne. Desde aquel momento, su cara seguiría intacta sólo en su recuerdo. Pero el recuerdo era más falible que una fotografía.
Un grito gutural de rabia escapó de sus labios mientras apretaba los restos de la fotografía contra su pecho. Su corazón palpitaba bajo ella, la sangre manaba de su herida.
Anne había abandonado su vida hacía años. Pero, para el Hacha, Henry Parker acababa de volver a matarla.
No sé cuánto tiempo pasamos en la parte de atrás de la camioneta. Cada segundo era angustioso, la tensión nos cubría como un manto sofocante. Añádase a esa mezcla potente la chica cuya vida yo había puesto en peligro (y que sin duda me daría una paliza en cuanto estuviéramos a salvo) y el viaje en camioneta parecerá una travesía en tabla de surf por el séptimo círculo del infierno. Música country aparte, aquéllas fueron las peores dos (¿o fueron tres, cuatro o cinco?) horas de mi vida.
Hicimos un par de paradas cortas; semáforos, supuse, porque nos poníamos en marcha pasados unos minutos. Pensé en mi mochila, en la que seguía la cinta de la entrevista de Luis Guzmán, y que se había quedado en casa de Amanda. Cuando el conductor (David Morris, según el nombre chapuceramente escrito en su caja de herramientas) se detuvo por fin completamente, esperamos un rato que se nos hizo eterno antes de atrevernos a sacar la cabeza.
Levanté la lona y vi cernerse sobre nosotros un letrero de neón blanco en el que se leía Ken’s Café. Las bombillas de la C estaban fundidas. Ken’s afé me pareció bien.
Habíamos parado en un área de servicio; no sabíamos dónde, pero estábamos fuera de San Luis. Había un pequeño restaurante y una gasolinera. Una autovía llena de tráfico corría en paralelo. La noche negra empezaba a ceder lentamente al gris de la mañana. ¿Dónde estábamos?
– No hay nadie -le dije a Amanda-. Vamos.
Eran las primeras palabras que le dirigía desde hacía horas. Ella apenas se dio por enterada, pero antes de que pudiera moverme saltó de la camioneta y empezó a cruzar el aparcamiento. Corrí para alcanzarla, rezando por que no se pusiera a gritar antes de que pudiera darle una explicación.
Los primeros rayos de sol empezaban a asomar en el horizonte, bellas pinceladas de naranja y oro mezclándose con el gris. Miré la hora. Había pasado otro día. Hacía casi treinta y seis horas que John Fredrickson había muerto. Treinta y seis horas desde que mi vida había cambiado irrevocablemente. Por un momento me olvidé de todo. Me olvidé de John Fredrickson, me olvidé de que tres personas querían verme muerto, me olvidé de que había tenido una vida, una buena vida, una vida que quizá no volviera a ver. La belleza del cielo de la mañana, el susurro del aire fresco, me llevaron muy lejos. Sólo pensaba en Amanda, en su mirada cuando le dije mi verdadero nombre y le revelé mi traición. Aquello era ahora mi vida. Y no había vuelta atrás.
– Amanda, por favor -intenté agarrarla de la manga. Se apartó y siguió andando-. Deja que te lo explique.
De pronto se volvió hacia mí, su mirada fría como una roca.
– ¿Quién eres? -preguntó-. Dime la verdad ahora mismo. Porque si se me ocurre pensar siquiera que me estás mintiendo, entraré en esa cafetería y llamaré a la policía.
Cerré los ojos. Era hora de sincerarse.
– Me buscan por el asesinato de un policía de Nueva York llamado John Fredrickson.
Читать дальше