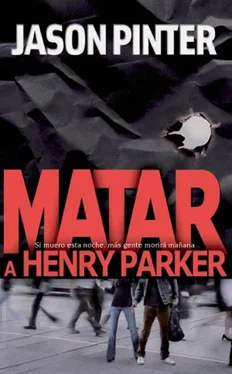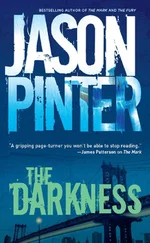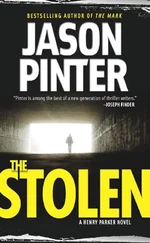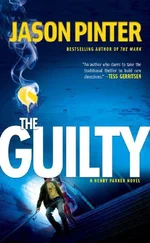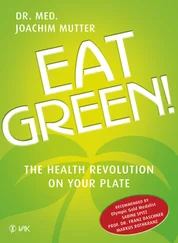Tragué saliva, tosí y me obligué a respirar.
– He dicho que quién coño eres tú -su saliva me salpicó la cara.
– ¡Déjalo en paz!
Era Christine, gimiendo desde el interior del apartamento. Miré más allá del hombre de la pistola y vi a Luis sentado en una silla. Tenía los brazos y las piernas atados con esposas y manchados de sangre. Su traje estaba salpicado de rojo y su corbata deshecha. Tenía la cara llena de cortes y moratones. La sangre brotaba de algunas brechas. Luego vi a Christine. Estaba atada al radiador.
– ¿Qué…? -fue lo único que pude decir. El de la pistola se inclinó y me miró.
– ¿Tienes algún problema, chaval? -meneé la cabeza sin asentir ni negar-. Pues largo de aquí.
Empujó la puerta y se volvió hacia sus prisioneros. Sin pensármelo dos veces, bloqueé la puerta con el pie.
El hombre esperó un momento, ladeó la cabeza y se volvió hacia mí. Seguía con la pistola levantada y su dedo tocaba suavemente el cañón. En Bend, yo había escrito muchas veces sobre armas y violencia. Vi que su pistola era una calibre 38 de la vieja escuela. Un revólver.
«Te llamé, Henry».
– Suéltalos -dije con todo el desafío del que fui capaz. Debió de salirme bien, porque bajó el arma unos milímetros. Christine intentaba desatarse frenéticamente frotando sus ligaduras contra el borde del radiador. Nuestros ojos se encontraron un momento; luego, aparté la mirada. No quería darle ninguna pista a aquel tipo.
– El chaval tiene huevos, Luis -soltó una risa breve-. ¿Lo conoces?
Luis movió la cabeza arriba y abajo y masculló algo ininteligible. Tenía las mejillas hinchadas y su cabeza oscilaba como un tornillo suelto.
Al ver a Luis sangrando, indefenso, a Christine intentando desatarse, al ver a aquel hombre, a aquel animal, sentí que me ardía un fuego en el estómago. Después del ataque a Mya, lo único que quería era una oportunidad de probar mi valía, un modo de demostrar que no volvería a dar la espalda a nadie. Las peleas de borrachos y las miradas desafiantes no significaban nada. Allí estaba, por fin. Justo delante de mí. Vestido con gabardina y sosteniendo una pistola cargada.
Entré en el apartamento, apreté los dientes y dije:
– Voy a llamar a la policía. Ahora mismo -saqué mi móvil y lo abrí.
Él retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Intentaba calibrarme, ver si de veras tenía huevos para darme la vuelta y llamar. Lo miré a los ojos un momento y empecé a marcar.
– Vale, chaval -dijo, divertido. Vi con sorpresa que levantaba las manos, pistola incluida, como un niño atrapado en un juego de policías y ladrones-. No hagas tonterías, hijo. Me marcho pacíficamente.
– Me llamo Henry -dije apretando los músculos de la mandíbula.
– Henry -dijo él con burlona admiración, y añadió una leve risa-. Nombre de viejo.
No dije nada.
– Bueno, Henry, ahora que has aterrorizado al malo, supongo que me toca ir a esconderme a un agujero y quedarme dormido llorando -se volvió para mirar a Luis y Christine. Ella dejó las cuerdas y lo miró.
– ¡Déjanos en paz! -gritó. Luis intentó desatarse, pero no le quedaban fuerzas.
– A su debido tiempo, nena. A su debido tiempo.
– No veo que se marche -dije.
– No te alteres. Ya me voy -luego giró la pistola y apuntó a la cabeza de Luis-. Pero no hasta que tenga lo que he venido a buscar.
Christine habló en voz baja. Su voluntad se había desmoronado.
– Ya te lo he dicho. No lo tenemos.
– ¡Tonterías! -gritó él-. Si no me decís dónde está en menos de cinco segundos… -me miró y sonrió-. Si me lo decís, me marcharé. Como le he prometido a Henry.
La saliva resbalaba por los labios de Christine mientras hablaba.
– Por favor, no lo tenemos, te lo juro.
– Uno.
Christine se tensó, un gemido indefenso escapó de sus labios.
– Voy a llamar a la policía -dije-. Ahora mismo.
– Adelante -dijo él-. De todos modos esto se habrá acabado dentro de cuatro segundos. ¿Crees que llegarán antes? -luego añadió-: Dos.
– Por favor, no lo hagas -sollozó Christine-. Escucha, por favor…
– Tres.
Christine intentaba desatarse frenéticamente, frotando las cuerdas cada vez con más fuerza contra el radiador. Se estaban deshaciendo. Casi estaba libre.
Entonces el hombre dio un paso adelante y golpeó a Luis en la cabeza con la pistola. Luis echó el cuello hacia atrás y empezó a manar sangre de su frente.
– ¡Dios mío! -gritó Christine-. ¡Oh, Dios mío! -se mecía adelante y atrás, tendiendo los brazos hacia su marido-. ¡Déjalo en paz!
– Cuatro.
No pensé, no sopesé si hacía bien o mal. En cuanto dijo «cuatro», le golpeé la espalda con el hombro, haciéndolo caer hacia delante. La pistola salió volando y aterrizó a los pies de Luis. Yo seguí empujándolo hasta que su cabeza chocó con la pared. Un soplo de aire escapó de sus pulmones. Gruñó. Lanzó un codazo, me dio de refilón en la coronilla y me sacudí de pies a cabeza.
Luis balbuceaba, las burbujas de su saliva esparcían espuma roja sobre sus labios. Christine seguía intentando serrar sus cuerdas.
Me lancé de cabeza por la pistola y caí en plancha sobre la tarima. Luego la noté en la mano; mi dedo se deslizó por el seguro del gatillo y sentí un dolor agudo en las costillas. Me doblé. Me ardía el costado. Se me cayó la pistola.
Miré a Luis, sus párpados se movían. Apenas estaba consciente. De pronto me hallaba luchando por salvar tres vidas.
Mientras intentaba ponerme de pie, me golpeó con la palma de la mano en el plexo solar. Me quedé sin respiración, caí de rodillas y jadeé. Él se tocó la nariz con un dedo y se lo manchó de sangre.
– Serás cabrón -dijo-. Has tenido oportunidad de no meterte donde no te llamaban. No quería matarte. Esto te lo has buscado tú solito.
Se inclinó y alargó el brazo hacia la pistola. Salté, le pisé la muñeca con el talón. Sonó un fuerte crujido al romperse el hueso. Gritó de dolor y se tambaleó, agarrándose la mano herida.
Me lancé de nuevo por la pistola, pero la apartó de un puntapié y el arma pasó entre mis piernas y fue a parar junto a la puerta. Nos quedamos parados un momento. Yo estaba más cerca de la puerta.
Me precipité hacia la pistola, pero él me golpeó con el hombro empujándome contra la puerta. Las bisagras chirriaron y la puerta se torció. Le agarré del pelo, tiré con fuerza. Él gritó.
Retrocedió, desasiéndose. Me lancé otra vez por la pistola, y él volvió a empujarme contra la puerta. Me golpeé la cabeza contra el metal. Esta vez, las bisagras cedieron.
La puerta se desplomó hacia fuera y caímos al pasillo. Sus ciento diez kilos de peso cayeron sobre mí como un saco de arena. Sentí un fuerte dolor en las costillas, donde me había dado una patada. Cada vez que respiraba era como si me clavaran un cuchillo en los pulmones. Estaba mareado por el golpe en la cabeza.
Él se puso de espaldas mientras me incorporaba. Cuando conseguí levantarme, noté que todo estaba en silencio.
Entonces vi que me estaba apuntando a la cabeza con la pistola.
– Maldito idiota -dijo. Tenía el brazo derecho doblado sobre el pecho, como un cabestrillo, y con el izquierdo sostenía la pistola, el dedo en el gatillo.
Dejé de respirar. Se me quedó la boca seca. Podía estar muerto en menos tiempo del que tardaba en latir mi corazón.
– Espera -dije.
– No he venido por ti -dijo respirando lentamente. Noté por sus ojos que había matado otras veces. No había miedo, ni vacilación. Si quería matarme, podía darme por muerto. No tenía ningún escrúpulo.
Apreté los dientes. Intenté pensar en algo que decir. Algo que lo disuadiera. Que lo conmoviera.
Читать дальше