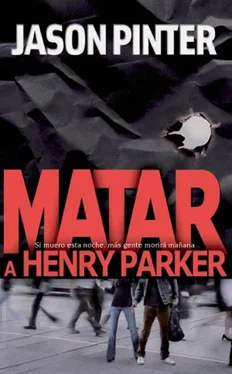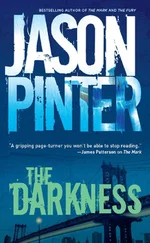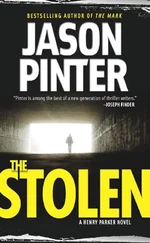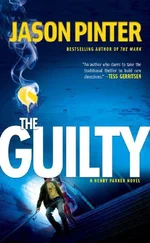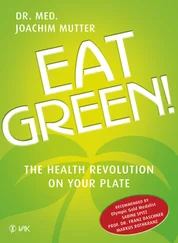El hombre de la charcutería había colgado, pero sus ojos seguían clavados en mí.
«Corre».
Una mujer pasó por mi lado, parloteando por su móvil. Sus ojos se toparon con los míos, pareció reconocerme. Luego apretó el paso y dobló la esquina. Miedo. Había miedo en sus ojos.
– Enseguida te llamo -la oí decir.
«Corre».
Volví a mirar lo que me había llamado la atención.
Una máquina expendedora de periódicos, en la esquina. Cincuenta centavos, los días de diario. No tenía suelto.
Me acerqué al expositor de periódicos que había delante de la charcutería. Los árabes vigilaban cada paso que daba.
– Váyase -dijo uno.
– Llévese lo que quiera y váyase -dijo otro. El propietario agarró con más fuerza su bate.
Tomé un periódico de los de arriba.
Era imposible. No podía ser. Al mirar la primera página, sentí como si alguien me hubiera sacado las entrañas y las hubiera sustituido por plomo caliente.
Mi cara me miraba desde el periódico. Reconocí la foto de mi permiso de conducir.
Junto a mi cara juvenil y sonriente había un titular en letra grande y negra.
Asesino de policías.
Blanket cruzó la puerta de hierro forjado, saludó al tipo feo de cuyo nombre nunca se acordaba (el cabrón siempre llevaba una boina, como si fuera irlandés o algo así) y abrió con esfuerzo la puerta de madera sin distintivos. Agachó la cabeza para no golpeársela (aún tenía el último chichón) y Charlie salió a su encuentro. Despedía en oleadas un olor denso a perfume de diseño falsificado.
– Charlie…
– Blanket… -se estrecharon las manos y cambiaron un abrazo breve y solemne.
– Supongo que Mike ha visto el periódico.
– Es la primera vez que lo veo leer el New York Times. Ha comprado todos los periódicos que ha podido; debe de haberse gastado veinte pavos. Se le ha caído el café al verlo.
Blanket se sacó un cigarrillo del bolsillo y lo encendió.
– Imagino que decir que está cabreado es decir poco.
– Cabreado estaba hace dos horas. Espera a ver cómo está ahora.
Blanket suspiró mientras bajaban los escalones metálicos. Sus pasos resonaban en la estrecha escalera. Blanket sabía muy bien que Charlie le guardaba rencor porque hubiera ascendido tan rápidamente. Más responsabilidad equivalía a más dinero. A Charlie le había tocado la peor parte: un mísero apartamento en el Soho; un apartamento al que no acudían mujeres con tacones de aguja como acudían al suyo, como buitres detrás de una matanza. El dinero era una señal de importancia, un símbolo de respeto. Blanket había empezado de chico de los recados, haciendo encargos de poca monta por una propina. Gastaba mucho dinero en vistosas corbatas de Barney’s para lucirse delante de sus amigos, que habían crecido viendo Uno de los nuestros . Los dependientes se negaban a atender a un chico tan joven. Hasta que sacaba un fajo de billetes de cincuenta dólares. Blanket tenía todavía casi todas aquellas corbatas, raídas y deshilachadas, y ahora horrendas. Eran un recordatorio de lo lejos que había llegado.
Cuando llegaron al final de la escalera, Charlie llamó cuatro veces, luego dos y a continuación tres más, y una enorme puerta se abrió desde dentro. Un hombre robusto con jersey de cuello alto (lo cual era irónico, porque Blanket creía que no tenía cuello) inclinó ligeramente la cabeza y les hizo pasar.
El pasillo estaba mal iluminado por unas cuantas bombillas de baja potencia que desprendían una luz amarillenta y viscosa. Blanket caminaba detrás de Charlie, que miraba hacia atrás cada pocos pasos como si temiera que Blanket se cayera.
– ¿Qué dice tu hombre sobre ese tal Parker? -preguntó Charlie.
– Creo que eso lo voy a reservar para Mike -contestó Blanket, irritado.
El asco emanaba de Charlie como un olor, casi tan fuerte como el de su colonia e igual de repugnante.
– ¿Puedes decírselo a él y no puedes decírmelo a mí, joder?
– Exacto.
– Gilipollas -murmuró Charlie.
Blanket lo agarró por el hombro y le hizo darse la vuelta. Charlie se resistió, y Blanket le apretó con fuerza el cuello, presionando su clavícula hasta que le cedieron las rodillas.
– ¡Suéltame, joder! -gritó Charlie mientras intentaba apartarle las manos.
Blanket lo miraba con tristeza, como a un perro que no sabía que no debía hacerse pis en la alfombra. Charlie parecía haber pasado treinta segundos en el gimnasio en toda su vida. Seguramente no podía ni con su polla. Y él podría hacer flexiones de bíceps con aquella pobre bola de grasa.
– Ya lo sabes, pero voy a recordártelo otra vez porque parece que se te ha olvidado -Blanket aflojó la mano-. Yo a ti no te digo una mierda. Yo decido lo que tienes que saber. Un comentario más de ese tipo y te pisoteo los huevos -Charlie gruñó-. ¿Me has entendido?
– Sí, te he entendido. Ahora suéltame.
Blanket lo dejó caer al suelo. Charlie se levantó, se limpió las rodillas y se frotó el hombro.
– Enseguida pierdes los nervios, hombre. Tienes que controlar eso…
– ¿Me estás diciendo algo?
– No, Blanket. No digo nada.
Blanket sonrió y pasó los dedos por la polvorienta pared de ladrillo del corredor. Oía voces al fondo, una mezcla de pánico y calma. Respiró hondo, se tragó la flema que tenía en la garganta. Sabía que estaba a punto de meterse en un avispero. No había muchas reuniones como aquélla. Ver a Michael DiForio tan de repente era como ver por casualidad un alce blanco, o el cometa Haley, o algo así.
Llegaron a una puerta metálica, verde por el óxido, con una mirilla enrejada arriba. Unos ojos se asomaron.
– Eh, Blanket. Charlie. Mike te está esperando.
– Temía que dijeras eso. ¿Cómo está la cosa?
– Esta mañana se ha olvidado de desayunar.
– Joder, qué mal.
El otro soltó una risa nerviosa, corrió el cerrojo y abrió la puerta.
En medio de la habitación gris y anodina había colocada una gran mesa de caoba. Olía a amoniaco y a polvo. La mesa parecía fuera de lugar, como un De Kooning en la celda de una prisión. Sobre ella había una fila de jarras de agua. Nada de alcohol. Aquélla no era una reunión social. A la mesa había sentados doce hombres, todos ellos nerviosos, aunque en distinto grado. Eran mayores, tenían el pelo gris, peinado hacia atrás y aceitoso. Corbatas insulsas. Ojos inquisitivos. Esperaban respuestas. Uno de ellos ocupaba la cabecera de la mesa, mirando hacia la puerta. Sus ojos verdes eran como hojas de cuchilla aserradas.
– Blanket -dijo Michael DiForio.
– Jefe.
Blanket miró su cara: nariz fina, cejas enarcadas. Tez olivácea. Atildado, con su traje más estrecho de abajo que de arriba. Parecía tener hambre. Tenía sesenta y un años, estaba en mejor forma que la mayoría de los hombres de su edad e intentaba conducir a su familia y a su gente a una nueva era de prosperidad. Como Gotti antes que él, DiForio era una leyenda en su ciudad natal y un sagaz promotor inmobiliario. Todo en él imponía respeto, y a cambio te ofrecía su amistad. Era listo, implacable y cruel, pero nunca perdía el control. Excepto hoy. Hoy, DiForio parecía cuestionarlo todo por primera vez.
Ahora Blanket estaba frente a él y todos lo miraban expectantes.
Michael habló por fin con voz pausada.
– ¿Qué noticias hay?
Blanket carraspeó e intentó hablar con aplomo.
– Bueno, mis fuentes me han dicho…
– A la mierda los preliminares. Habla.
Blanket dio unos golpes en el suelo con los dedos de los pies, levantó la mirada.
– La policía no tiene aún a Parker. Eso está claro. Huyó del lugar de los hechos antes de que llegaran los chicos de azul. Esta mañana un tío con turbante llamó al 911 desde una carnicería diciendo que Parker le había robado un periódico después de amenazar a sus hijos. La policía está peinando la zona, pero no encontrarían ni un donut aunque estuvieran sentados encima de él. Corre el rumor de que, como ha muerto un poli, no tardarán en llamar a los federales.
Читать дальше