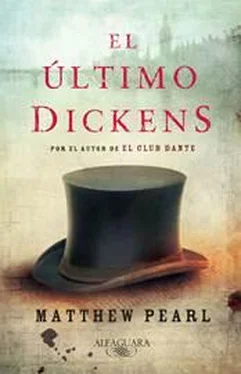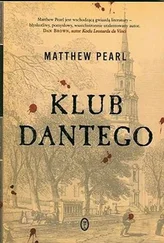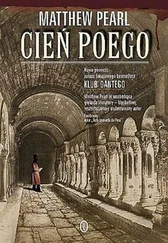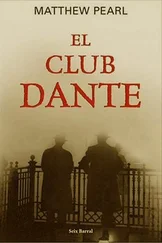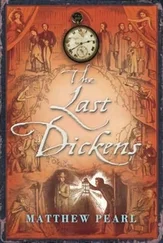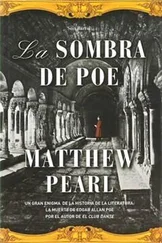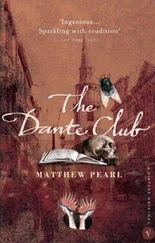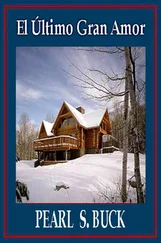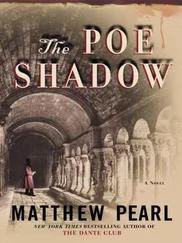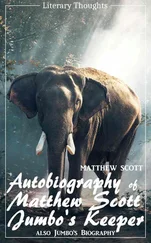Osgood, sintiéndose al mismo tiempo mareado y profundamente lúcido, se puso de pie y miró por el hueco del ascensor. Una explosión levantó una llamarada en el fondo. Estaba guardando su cartera cuando alguien le agarró del hombro.
– ¡No! -gritó Osgood.
– ¡Hola! ¿Se encuentra bien, hombre?
Era el escuálido sujeto de barba revuelta, que ahora se apreciaba de un color rojo óxido, que Osgood había visto en la planta baja del edificio.
– Cuando le vi junto a la puerta parecía estar en apuros -continuó el hombre mientras sus manos tanteaban los hombros, los brazos y la cartera de Osgood como si comprobara los daños.
– Tengo que avisar a la policía -dijo Osgood-. Allí abajo hay un hombre herido…
– ¡Ya lo he hecho! -exclamó el hombre de la barba larga-. Ya les he mandado llamar, buen hombre. Aunque, por lo que se puede adivinar, no quedará mucho de ese amigo de abajo. ¡Ascensores! Uf, yo nunca me meto en uno de ellos, con esas exhibiciones que hacen en las ferias en las que se matan uno o dos cada vez, si todo va bien. Tendrían que prohibirlos, digo yo. Bueno, ¿en qué puedo ayudarle? Tengo una carreta ahí fuera. ¿Adónde puedo llevarle?
¿Sería el hombre de la barba roja otro portero? Entonces cayó en la cuenta el editor: aquel desconocido encajaba en la descripción de Melaza, el de la barba multicolor que militaba en las filas de los famosos bucaneros y presumía de haber conseguido Las aventuras de Philip de Thackeray antes que nadie.
– Démelo -dijo Melaza cambiando de expresión al captar en la mirada de Osgood que había sido reconocido-. No sé lo que tiene ahí exactamente, pero es probable que el Mayor esté dispuesto a pagar el triple por lo que sea. Y esta noche no está usted en condiciones de pelear.
¡No sabe bien lo que pagaría Harper! , pensó Osgood. Sabía que la policía no iba a venir, al menos por la intervención de aquel hombre.
Se escuchó un lejano gemido por debajo de ellos. En la sala de máquinas se produjo otra explosión, y las llamas ascendieron un piso más. Osgood comprendió por la humedad de su piel que el calor se iba acercando. Pronto la instalación de gas que iluminaba el ascensor explotaría por completo y todo aquel lugar y los que estuvieran en su interior quedarían carbonizados.
Mientras retrocedía hacia el hueco del ascensor, Osgood percibió que la cara de Melaza reflejaba un repentino temor. El pirata literario levantó las manos muy despacio. Osgood se dio la vuelta y vio que Wakefield salía del hueco de la escalera. Llevaba a Rebecca de un brazo y apoyaba una pistola en su cuello. Los brazos y la cara de la mujer mostraban magulladuras, su vestido estaba rasgado por múltiples lugares.
– ¡Rebecca! -exclamó Osgood sobrecogido.
– Me temo que el cochero elegido por su difunto héroe perdió un poco las riendas con todo aquel jaleo, Osgood -dijo Wakefield-. El coche volcó, pero no se preocupe… Allí estaba yo para ir al auxilio de su damisela, como he ido al suyo tantas veces ya.
– ¡Suéltela, Wakefield! -gritó Osgood, añadiendo luego con toda la calma que pudo-: Todavía puede bajar. Todavía está a tiempo de salvarle.
Wakefield observó las llamas que lamían la oscuridad seis pisos más abajo, donde el cuerpo quebrantado de Herman se debatía entre la vida y la muerte.
– Yo diría que es poco probable que pueda sobrevivir, Osgood. Hay muchos otros adoradores del fuego que se pondrían a mi servicio a cambio de una remuneración.
– Es amigo suyo -dijo Osgood.
– Es una pieza de mi operación, como lo ha sido su búsqueda. Ahora le voy a decir lo que quiero que haga. Va a tirar la cartera a las llamas y yo dejaré que su tonta muchachita viva.
– ¡No, James! -gritó Rebecca-. ¡Con todo lo que hemos pasado!
Osgood le dijo sin palabras que no se preocupara y sonrió para infundirle confianza. Sostuvo la cartera encima del hueco del ascensor.
– Una buena jugada, muchacho. Al final, resulta que sabe obedecer órdenes -Wakefield sonrió-. No se preocupe, señor Osgood, el mundo no se verá privado del final de Dickens.
Osgood le miró confundido.
– ¿Qué quiere decir?
– Cuando hayamos destruido esto, ¡tengo intenciones de encontrar el final de Dickens yo mismo! Al menos, el que a mí me habría gustado: con el descubrimiento del cadáver de Edwin Drood muerto y enterrado en una cripta de Rochester. ¿Le sorprendería saber que estoy relacionado con los mejores imitadores y falsificadores del mundo, señor Osgood? Con muestras de la caligrafía de Dickens haré que mis hombres creen seis entregas de la mejor literatura falsa que se haya hecho jamás, más allá del montaje de aficionados del señor Grunwald. Estoy convencido de que John Forster estará más que encantado, ya que coincidirá con sus convicciones sobre el final del libro. Sólo hay un problema. Tenemos que deshacernos del auténtico final de Dickens antes de que me invente el mío. Y así es como usted me va a ayudar ahora.
– Primero, deje de apuntarle con la pistola, Wakefield -dijo Osgood-. Entonces haré lo que me pide.
– ¡No es usted el que manda aquí! -rugió Wakefield sacudiendo a Rebecca por el brazo violentamente.
Pero Osgood esperó hasta que la pistola se separó un poco del cuello de la mujer. Osgood agradeció el gesto a su adversario con una inclinación de cabeza y, luego, soltó la cartera, pero sin soltar la correa, de manera que quedó colgando precariamente sobre el pozo llameante del ascensor.
– Para mí, ésta habría sido mi mejor publicación, Wakefield -dijo Osgood meditabundo, con el tono de voz que utilizaría para una oración funeraria-. ¡Piense sólo en el tesoro que habría supuesto! No sólo rescataría a mi empresa de nuestros rivales, sino que haría verdadera justicia a la última obra de Dickens y la pondría al alcance del público lector. Pero, para usted, el final de Drood es todavía más. Es su vida. ¿No es verdad? Las seis últimas entregas podrían destruirle, puesto que todos los ojos estarían pendientes de lo que dice.
– ¡Y por eso lo va a tirar al fuego! -aulló Wakefield, perdiendo lo que le quedaba de compostura-. ¡Suéltelo!
Dos explosiones más sacudieron el aire bajo sus pies… Los últimos gemidos de Herman al abrasarse… Las llamas ascendiendo y lamiendo las vigas metálicas del ascensor, convirtiéndolo en una gigantesca chimenea abierta que le recordaba a Osgood que había perdido sus últimas oportunidades.
– ¿Drood? -jadeó Melaza al enterarse-. ¿Eso de ahí es Drood?
– ¡Silencio! -chilló Wakefield-. Adelante, Osgood.
Osgood respondió a Wakefield con un gesto de obediente asentimiento.
– Lo voy a soltar, Wakefield. Se lo he prometido y siempre cumplo lo que prometo.
– Lo sé, Osgood.
– Pero tendrá que confiar en que -continuó el editor- a lo largo de todo el camino desde la facultad de Medicina no haya parado un momento para cambiar la novela por papeles sin valor, que no haya rellenado la cartera con otros papeles o con páginas en blanco. ¿Está completamente seguro de que destruiría lo que he estado buscando todo este tiempo, aunque fuera por una mujer? ¿Está usted absolutamente convencido?
– Sí, Osgood. Usted la ama.
– Es cierto -dijo Osgood sin dudarlo. Por un instante, Rebecca dejó de sentir terror-. Pero dígame, señor Wakefield -continuó Osgood-, ¿tendría usted el valor de hacer eso, de destruir lo que más desea por un ser amado?
Wakefield, con la frente perlada de sudor, abrió los ojos desmesuradamente. Avanzó hacia Osgood muy despacio. Ahora apuntaba con la pistola al editor al tiempo que se acercaba a la cartera.
– Ni se le ocurra mover un músculo, Osgood -dijo Wakefield colocándole la pistola en la frente. El editor movió la cabeza en gesto de asentimiento. Su mirada se dirigió a Rebecca y, en el momento en que la miró a los ojos, ella supo lo que tenía que hacer.
Читать дальше