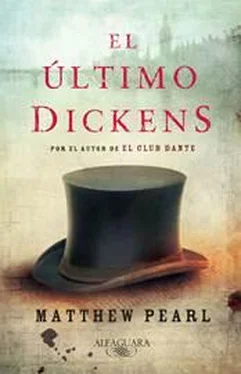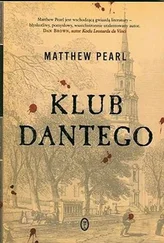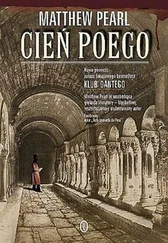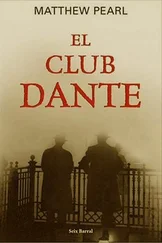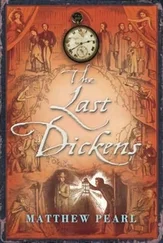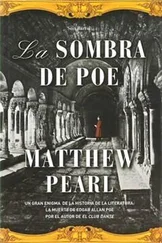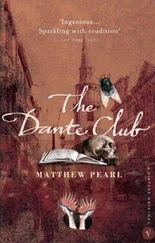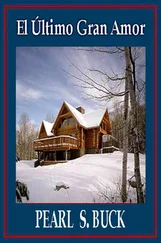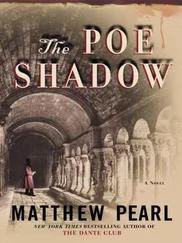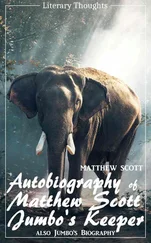– Considero a mi padre dijo con suavidad- en lo más profundo de mi corazón como un hombre diferente al resto de los hombres, como un hombre diferente al resto de los seres humanos. Ojalá nunca me casara y así no tendría que cambiar mi nombre. Para ser siempre una Dickens. ¿Le parece que es demasiado raro, señorita Sand?
– Tiene usted mucha suerte de haber sido querida por un hombre a quien todo el mundo admira.
– Adiós y que Dios les bendiga a ambos -dijo Mamie estrechando las manos de sus visitantes una vez más.
La tía Georgy entró acompañada de una visita inesperada que hizo una fría reverencia a los presentes.
– ¡Doctor Steele! -dijo Osgood-. Me temo que no va a poder convencerme de que me quede en Rochester.
– No he venido aquí por eso -dijo el médico fríamente.
– Espero que no haya nadie enfermo, ¿verdad, tía Georgy? -preguntó Osgood.
– Yo le hacía ya de camino a Londres, señor Osgood -dijo el doctor Steele con tono reprobatorio.
– El doctor Steele ha venido a zanjar nuestras facturas antes de que nos marchemos -dijo la tía Georgy-. Me temo que no he tenido tiempo desde que… desde que el buen doctor hizo todo lo que estaba en su mano para reanimar al pobre Charles -con estas palabras, la gobernanta de la casa echó una mirada hacia el comedor-. Desgraciadamente, todavía no hemos recibido los fondos de la subasta. Le agradezco al doctor Steele su paciencia.
– A su servicio -dijo el médico inclinándose, aunque no exactamente sugiriendo paciencia.
– ¿Trató usted al señor Dickens después de que se desplomara?
– Puede estar bien seguro de que así lo hice, señor Osgood -dijo el doctor-. Veo que además de desobedecer mis instrucciones hacia su propia salud, ha acrecentado el dolor de la señorita Dickens. Tal vez lo más conveniente sería que ustedes dos abandonaran Gadshill.
Mamie se había sentado en un rincón tranquilo con la fuente para que nadie la viera llorando.
– Doctor Steele, quizá… -empezó a discutir sus órdenes la tía Georgy.
Pero el imperioso galeno le lanzó con ojos de acero una mirada que combinaba la estricta prescripción médica con el reproche de un cobrador de una factura impaga da. Hasta la voz voluntariosa de Georgina Hogarth quedó en silencio.
– Adiós, entonces, señor Osgood -dijo Steele vengándose por la desobediencia del paciente.
– Adiós -respondió Osgood.
– Espere -era Henry, de pie y con los ojos secos-. Hace bastante tiempo que no veo a la señorita Dickens sonreír de esa manera. Si llora es por la alegría de la pequeña muestra de recuerdos que usted y la señorita Sand le han devuelto. Venga, señor Osgood, permítame que le muestre dos cosas antes de que se vaya, si tiene usted un momento -estas palabras del criado estaban dedicadas claramente al doctor Steele, pero se las dijo a Osgood.
Osgood y Rebecca salieron de la estancia detrás de Henry bajo la mirada enfurecida del doctor Steele.
– Desde el 9 de junio se ha permitido a muy poca gente entrar en este lugar -dijo Henry cruzando el umbral del comedor con los ojos cerrados-. Aquí fue donde falleció -se trataba de un sofá de terciopelo verde cuyo respaldo trazaba una estilizada curva.
– ¿Se encontraba usted en esta habitación, señor Scott? -preguntó Osgood.
Henry asintió con un gesto de cabeza.
– Sí, y no me da miedo hablar de ello. El dolor contenido revienta el corazón, como suele decirse -sus ojos se fueron abriendo a medida que describía la escena de la muerte de Dickens-. El Jefe cayó al suelo de la sala cuando fue a sentarse a comer después de trabajar todo el día en El misterio de Edwin Drood . Se enviaron mensajeros a toda prisa al pueblo en busca del doctor Steele mientras yo ayudaba a bajar un sofá de la planta superior al comedor y echaba una mano a la tía Georgy para levantarle. Él balbucía.
– Señor Scott -interrumpió Osgood-. ¿Escuchó usted algo de lo que dijo el señor Dickens en ese momento?
– No. No se le entendía absolutamente nada. Bueno, salvo una palabra que pude oír.
– ¿Cuál fue? -preguntó Osgood.
– Un nombre. Forster. El pobre Jefe llamaba a John Forster para que estuviera a su lado. Ése debió de ser el momento de mayor orgullo del señor Forster. Estoy seguro de que habría sido el mío de haber sido mi nombre el que pronunciaran sus labios.
Al ver que Dickens estaba cada vez peor, la tía Georgy le pidió a Henry que empezara a calentar ladrillos en el horno.
– Cuando regresé a esta habitación, los siniestros médicos habían cortado la chaqueta y la camisa del jefe. ¡Había que verlo! Para entonces la estancia se había llenado de gente; la señorita Dickens y la señora Collins habían venido corriendo dejando una cena a la que asistían en Londres. Las horas pasaban y él continuaba en un sueño inconsciente. ¡Cuánto deseaba yo que me encargaran que volviera a calentar ladrillos o cualquier otro recado por el estilo! Fui a ver los geranios rojos del invernadero y barrí las baldosas que les rodeaban. Eran los favoritos de Dickens y quería que todo estuviera bien limpio para cuando despertara el Jefe. Desde la ventana abierta se podía ver el invernadero y oler su dulce fragancia.
En medio de todo aquello, hizo su entrada una joven rubia y hermosa rigurosamente tapada, una mujer cuya existencia todos conocían, aun a pesar de que no debían. Pero el señor de la casa tampoco se movió ante la mirada sobrecogida de sus ojos azules. Aquella misma inmovilidad se prolongó toda la noche. Un médico de Londres todavía más sombrío se unió a los otros en el comedor. Pálido y agitado, el médico de Londres diagnosticó una hemorragia cerebral.
– El pobre Jefe nunca volvería a moverse de ese sofá.
Con un gesto apesadumbrado, Henry aseguró que no podía contar nada más.
– Gracias, señor Scott -dijo Osgood-. Sé que debe de ser muy doloroso recordarlo.
– Por el contrario. Es para mí un gran honor haber estado presente.
El tren que les llevaba a Londres no iba a la velocidad que hubieran deseado los dos viajeros. Unas horas después de su llegada a la capital, Datchery había recibido el mensaje del dueño del Falstaff y se reunía con ellos en el hotel de Piccadilly. Osgood no podía acudir a Scotland Yard sin traicionar la confianza de William Trood, pero el excéntrico Datchery, hipnotizado o no, podía investigar sin problemas. Osgood vertió toda la información sobre Edward Trood y sus contactos con los traficantes de opio amigos de su tío.
– ¡Extraordinario! -espetó Datchery paseando su espigado y largo esqueleto de un lado a otro de la habitación. Parecía estar a punto de romper a reír-. Vaya, Ripley, ¡estoy convencido de que ha dado un giro a la investigación!
Osgood chasqueó los dedos.
– Si eso es cierto, ahora todo encaja, mi querido Datchery, ¿no es verdad? Cuando Dickens dijo que iba a ser algo «peculiar y novedoso» se refería a esto: estaba abriendo el caso de un auténtico asesinato sin resolver. Era diferente a cuanto había hecho antes, diferente a lo que había escrito Wilkie Collins o cualquier otro novelista. Piense en cómo empieza uno de los primeros capítulos de Drood .
Osgood había leído las entregas tantas veces que podía recitarlas de memoria, pero sacó la primera entrega de su maletín para mostrársela a Datchery.
– Por motivos que la misma narración irá desvelando por sí misma a medida que avanza -leyó desde la primera frase del capítulo 3-, es necesario dar un nombre ficticio a la ciudad de la vieja catedral. Que figure en estas páginas como Cloisterham.
– ¡Por supuesto! -exclamó Datchery.
– La razón por la que Rochester aparece bajo el nombre de Cloisterham -explicó Osgood- es que estaba a punto de desvelar un crimen real y señalar a un criminal de verdad.
Читать дальше