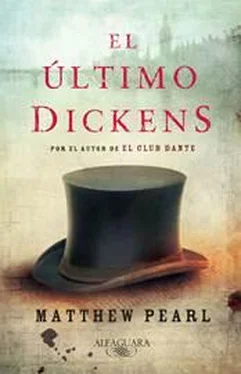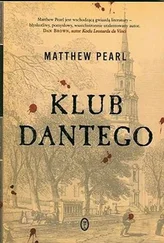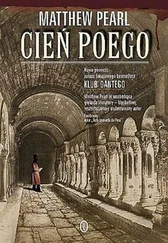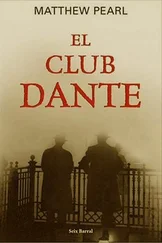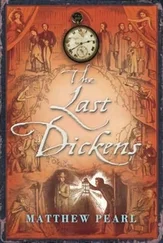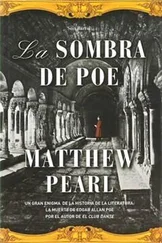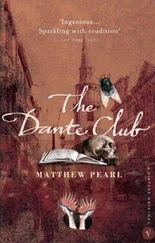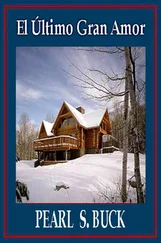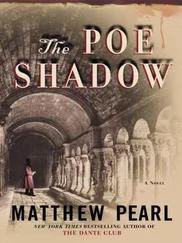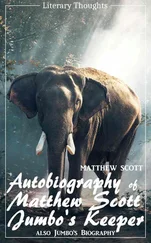– Es muy amable por su parte, señor Falstaff -dijo Rebecca, que estaba sentada al lado de Osgood y le refrescaba la frente.
– Mis sinceras disculpas si perturbo con asuntos triviales la salud del paciente -dijo el hospedero con aire vacilante-. Me temo que necesito su firma en algunos papeles, señor Osgood, para prolongar su estancia más allá de lo establecido en nuestro acuerdo original, dadas las circunstancias.
– Por supuesto -dijo Osgood.
Al comprobar la factura de recargos que había dejado sobre la almohada, Osgood se detuvo de golpe. Sobre el membrete del impreso constaba el nombre auténtico de Sir John Falstaff: William Stocker Trood. Trood ; Osgood repitió el nombre sin emitir sonido.
– ¿Hay algún problema, mi estimado señor Osgood? -preguntó el propietario.
– Me estaba fijando en el parecido de su apellido con el del título de la última obra del señor Dickens.
– ¡Ah, pobre señor Dickens! ¡No puedo ni explicar lo mucho que le echamos de menos por aquí! Tengo que confesarle, señor Osgood, que esto es… -el hostelero se detuvo en este punto y tiró de su viejo chaleco deforme y su chalina-. Quiero decir, estos ropajes y mi intento de parecerme al corpulento caballero. Todo es por su causa.
– ¿De Dickens?
Él asintió.
– Durante años y años la gente venía a Rochester desde todas partes del mundo para echar un vistazo a la casa del señor Dickens y ¡puede que también al hombre en cuestión! Los americanos venían aquí y dejaban su tarjeta de visita con la esperanza de que les invitaran a Gadshill, surtiéndose de pan y vino en nuestro hogar mientras lo hacían. En otras ocasiones, la familia Dickens tenía demasiados invitados y utilizaban nuestras instalaciones para contar con un alojamiento adicional. La situación de nuestro modesto negocio ha supuesto que podamos cargar unas tarifas decentes por nuestras camas y comidas. Ahora que ha desaparecido y que la familia se va, bueno, voy a tener que inventarme otros modos de atraer a los viajeros. Como dice mi hermana, ¡que Dios nos proteja si tenemos que fundar nuestros humildes ingresos en mi imitación de Falstaff «Lo más importante del valor es la discreción y esa parte me ha salvado la vida.» He procurado memorizar algunas frases, pero se dará cuenta de que en mí no hay nada de teatral.
Tras terminar con sus asuntos, el dueño del Falstaff Inn hizo una reverencia y salió de la habitación.
– ¿Señor Osgood? ¿Qué tiene? ¿Qué le ocurre? -preguntó Rebecca al ver que el color abandonaba su rostro de repente.
– Su hijo, su hijo murió… -murmuró Osgood antes de que su voz se apagara.
– ¿Qué? -preguntó Rebecca confusa y preocupada por el estado mental del hombre-. ¿El hijo de quién?
Destellos de las conexiones entre aquella pequeña ciudad de Rochester y los libros de Dickens desfilaban por la cabeza de Osgood. Dickens había tomado nombres, personajes y situaciones de la vida diaria que se veía desde la ventana de su estudio. Las novelas de Rudge y Dorrit contenían indicios de las vidas que transcurrían en los caminos de Rochester, ¿y la vida de Edwin Drood? Osgood habló más para sí que para Rebecca.
– Se puso triste al ver la amapola de opio en la mesa de abajo y dijo que el opio había sido el causante de la muerte de su hijo… Pero nunca pensé que…
De repente, el editor saltó de la cama, con las rodillas tambaleantes al esforzarse sus piernas por mantener el equilibrio. Con un brazo rodeando su torso, luchó por arrastrar su maltrecho cuerpo hasta el pasillo.
– ¡Señor Trood! ¡Su hijo!
El rostro del hostelero se volvió de un blanco níveo, esfumado de nuevo su autodesignado personaje de alegre anfitrión.
– Tal vez ya hayamos hablado suficiente por hoy -dijo ásperamente. Notó que Osgood esperaba algo más. Deslizó la mirada escaleras arriba y abajo-. No puedo hablar de eso aquí. ¿Se encuentra usted lo bastante bien como para venir a la ciudad, señor Osgood? Si camina conmigo, prometo contarle una historia.
Osgood insistió:
– Su hijo, señor, ¿cómo se llamaba su hijo?
El hostelero aspiró una gran bocanada de aire para recuperar la voz.
– Se llamaba Edward. Edward Trood -dijo-. Tendría más o menos su edad, de no haber desaparecido.
La última desaparición de Edward Trood antes de su muerte no despertó una gran preocupación porque no era la primera vez.
Edward había tenido una juventud difícil. Siempre fue pequeño para su edad y nació con el pie derecho deforme. Los otros chicos del pueblo lo atormentaban sin ninguna piedad. Luego empezaron los robos. Al principio eran pequeñas cantidades, algo de comida de los armarios, prendas de ropa. En parte, según pudieron deducir sus padres, eran regalos para los compañeros bajo amenazas de un castigo violento. Pero de vez en cuando descubrían un objeto desaparecido (un candelabro de la familia, por ejemplo) enterrado en el jardín, como si en la febril imaginación del muchacho inválido fuera a germinar y crecer.
Era todavía peor que aquello. Peor porque el muchacho era por todas las señales externas un buen chico. En presencia de extraños, incluso la mayoría de las veces en presencia de la familia, Eddie era educado, acostumbrado a mostrar buenos modales y un aspecto decoroso. Era realmente cordial y amistoso cuando estaba de buenas.
Cuando William y su mujer le pedían consejo sobre su hijo al clérigo de la ciudad, siempre se encontraban con una carcajada como respuesta. ¿Eddie? ¿Qué problemas podía darles el pequeño, complaciente, educado y correcto Eddie Trood? Los padres intentaron obligarse a adoptar esa misma actitud. ¿Nuestro Eddie? Travesuras de chiquillos, eso era todo lo que le pasaba. Había largos períodos de calma en los que Edward, un buen estudiante según sus profesores (algunos decían que excepcional), se portaba bien en casa y en la escuela y conseguía evitar meterse en líos con sus torturadores.
Pero luego volvió a robar, esta vez en el pequeño hotel donde William y su mujer trabajaban ocupándose de la cocina y el mantenimiento. Edward forzó el cajón cerrado del viejo dueño y se llevó una bolsa que contenía varias libras. ¡Y el verdadero horror fue que cometió el robo ante los ojos de su madre! Pasó a su lado como si no la distinguiera de una criada.
Aquella noche Eddie volvió a presentarse en casa con una actitud huraña, pero sin remordimientos.
– A mi pobre esposa apenas le salían las palabras -contó William Trood hablando en un suspiro grave y débil como el de un moribundo obligado a repetir la historia. Osgood y Rebecca estaban sentados a su lado en un banco de la vacía pero sublime catedral de Rochester, llena de una luz y de una atmósfera antigua, donde el hostelero había insistido en ir a hablar. Se había negado a decir una sola palabra más en el Falstaff, como si allí hubiera demasiados fantasmas escuchando. En la catedral se podía contar la historia bajo la protección de Dios.
»Yo le dije: "Edward, hijo mío. Eddie. No habrás hecho lo que tu madre cree que has hecho; tú no lo harías, ¿verdad?". Y él me miró de frente, me miró a los ojos, señor Osgood, así…
Pasó otro minuto antes de que Trood pudiera seguir la línea de sus pensamientos, para contar que Edward admitió haber cometido aquella acción.
– No vi nada malo en ello -añadió Edward. Acto seguido los ojos del chico se humedecieron y cayó al suelo llorando y pataleando. Las lágrimas paralizaron a William por un momento.
Pero William Trood sabía que no tenía elección. Desterró al muchacho de quince años de su casa y de su familia.
Las depresiones debilitaron por completo a la mujer de William y no tardaron en conducirla a la tumba. Llevaba años enferma, pero William culpó del desenlace final a la perniciosa influencia de su hijo. La hermana soltera de William, Elizabeth, se mudó a la casa para ayudarle a llevar el Falstaff. Al enterarse de las andanzas de su sobrino, lo primero que dijo Elizabeth fue: «¡Como Nathan!».
Читать дальше