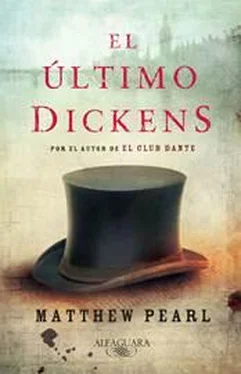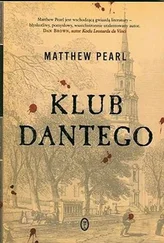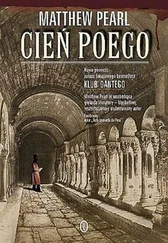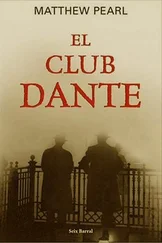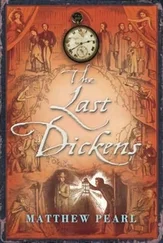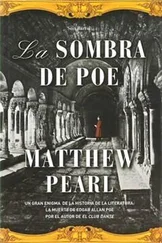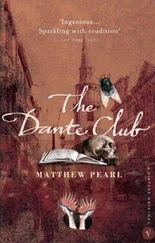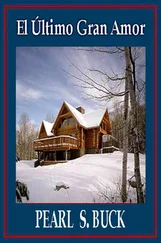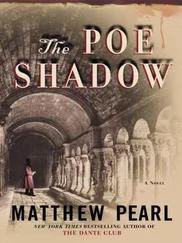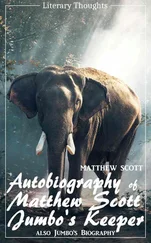– Sin duda -añadió Osgood-. Nos encargaremos de que el señor Dickens esté bien ocupado mientras acabamos de solucionar las cosas con las autoridades, de manera que no se les preste más atención a sus temores, señor Branagan. De hecho, ya he reclutado a Oliver Wendell Holmes para que le enseñe los lugares de interés de Boston. Si hay alguien que pueda distraer a un hombre hasta el aturdimiento, ése es el doctor Holmes.
Después de que Dolby acompañara a la puerta a Osgood, un camarero le paró en el camino de vuelta.
– ¿Señor Dolby? Hay un caballero abajo que quiere verle… Un asunto urgente.
– Son las diez de la noche y es Nochebuena -señaló Dolby sacando el reloj de su chaleco-. Las diez y media, en realidad, y llevo desde las seis de la mañana corriendo por la ciudad solucionando problemas. ¿Ha enviado una tarjeta el visitante?
– No, señor. Sin embargo, utilizó las palabras muy urgente . Yo diría que, por su aspecto, parecía ser algo verdaderamente urgente.
Menuda urgencia. Probablemente sería otro desconocido que necesitaba entradas para alguna de las lecturas con aforo completo para sus hermanas, tías o esposas ciegas, sordas o mudas. «Escritores americanos muy conocidos» de los que Dickens no había oído hablar nunca escribían solicitando un pase gratuito, en primera fila, para honrar la visita de Dickens a la ciudad como se merecía, más otros cinco para sus amigos, si eran tan amables.
En el bar de la planta baja Dolby buscó entre las caras la del misterioso visitante. Un hombre se distinguía entre todos. Las manos rígidamente cruzadas sobre el pecho. Una cara gruesa, juvenil, pero recorrida por cicatrices y vetas grises en la barba. Era bajo, pero tenía una constitución robusta que podría calificarse de fornida, con una presencia imponente. Saludó a Dolby con la mano.
– Me temo, amigo mío -empezó Dolby su discurso amable pero distante-, que ya hemos vendido todas las entradas para las próximas lecturas. Puede volver a intentarlo en la próxima serie de lecturas que hemos organizado para que puedan asistir más oyentes.
El hombre le entregó una pila de documentos y una placa.
– No busco entradas, señor Dolby. O no…, a menos que las tenga que confiscar junto con todas las demás propiedades en posesión de ustedes -sonrió sin humor.
Dolby examinó los documentos. Formularios de impuestos. La placa llevaba el nombre de Simon Pennock, recaudador de impuestos.
– Tengo entendido que se les ha visto con bolsas de papel llenas de billetes de las entradas vendidas, señor Dolby -dijo Pennock con el mismo tono que habría utilizado si las bolsas hubieran sido de huesos humanos. La silla del recaudador estaba frente a un fuego de carbón que perfilaba al hombre con un perturbador halo azul oscuro y servía para inquietar aún más a Dolby.
– Señor Pennock, me parece recordar que, según las leyes de su país, las «conferencias ocasionales», tal es el término que aparece en las Actas del Congreso, dadas por extranjeros en su suelo están exentas de pago de impuestos.
– Han interpretado mal la ley. Y explicársela no es mi deber. Tiene que empezar a pagarme por sus actividades inmediatamente, Dolby, un cinco por ciento exactamente, si quiere evitar asuntos más desagradables que los que ha sufrido hasta ahora.
– Le garantizo que no hemos sufrido ningún asunto desagradable, señor.
Pennock le miró fijamente.
– Lo está sufriendo en este preciso instante, señor Dolby.
Éste recorrió todo el bar con la mirada, como si quisiera buscar ayuda. En lugar de eso, lo que vio fue a un hombre con gorra de piel de foca y chaquetón marinero, en cuyo chaleco desabrochado se veía la esquina de otra placa del Ministerio de Hacienda. A Dolby no le agradaba la idea de que aquellos hombres le hubieran estado vigilando mientras sacaba el dinero de las taquillas y todavía le molestaba más que fueran superiores en número. Pensó que ojalá Tom, por lo menos, estuviera allí con él. No es que Dolby creyera que los agentes del Gobierno fueran a atacarle, pero pensaba que la presencia de Tom, más joven y fuerte, le habría ayudado a demostrar más confianza en sí mismo.
– Incluso aunque tenga usted razón en la afirmación que plantea, señor Pennock… -empezó a responder Dolby.
– La tengo -interrumpió Pennock con tono neutro-. Tiene que pagar diez mil, en oro o billetes de banco, o ustedes, cada uno de ustedes incluido su adorado patrón, se verán encerrados como rehenes antes de que su barco se aleje de la costa.
– Aunque yo aceptara el cinco por ciento como justa reclamación -dijo Dolby esforzándose por no parecer airado-, incluso en ese caso, ya he enviado los recibos de nuestras ventas a Inglaterra. El dinero ha sido ingresado en el banco. No podría pagarle aunque quisiera.
– Hay soluciones alternativas -Pennock hizo un gesto con la mano al hombre de la gorra de foca, que se acercó a ellos-. Señor Dolby, no es usted el único empresario teatral con el que tengo asuntos pendientes. Creo que el señor Dickens es un hombre al que le gustan las cosas en orden. Sugiero que envíe los pagos antes de las últimas lecturas en Nueva York o meterá al señor Dickens en un atolladero del que no podrá salir fácilmente y que hará que se arrepienta de haber puesto un pie en suelo americano. Buenas noches.
A la mañana siguiente, mientras Dickens disfrutaba en casa de los Fields de su habitual desayuno compuesto por una loncha de bacon y un huevo con té, Osgood le preguntó si había algo más que al novelista le gustaría ver de Boston y que hubieran pasado por alto. Cuando Osgood repitió la pregunta insistentemente, Dickens le dijo que sentía curiosidad por ver la localización del extraordinario asesinato de George Parkman en la facultad de Medicina. El doctor Oliver Wendell Holmes, que se había unido a ellos para desayunar y que hasta ese momento se había dedicado a aburrir a Dickens con su incesante charla, resultó que daba clases en ella y le ofreció de inmediato una expedición a dicho lugar.
– Ahora tenga cuidado, cuidado, señor Dickens… -le advirtió el doctor Holmes. Habían llegado al emplazamiento y se encontraban descendiendo a una cámara subterránea debajo de la facultad-. Hay que bajar otros dos escalones.
Los dos hombres alzaron los candiles. Alrededor de ellos, en la oscura cámara, estantes y brillantes frascos clínicos que contenían fragmentos anatómicos. Dickens levantó uno para observarlo a la luz.
– Trozos de cruda mortalidad -comentó-. ¡Como los cuarenta ladrones de Alí Babá después de morir escaldados!
– ¡Todo esto es terriblemente morboso! -dijo Holmes mientras Dickens volvía a colocar el frasco en la estantería junto a los demás-. Nuestro señor Fields diría que esto no es un tema para después del desayuno. ¡Es terrible!
– ¿No fue idea mía que me trajera aquí, doctor Holmes? No podía irme de Boston sin verlo.
– Tal vez fuera idea suya, señor Dickens -admitió Holmes-. Pero no debe culparse. Hacerlo nunca ha servido de nada. Mi Wendy, Wendell Junior, me miraría con desprecio por perder el tiempo en este tipo de «trivialidades» cuando se pueden dedicar todas las horas del día a la empecinada consecución del dólar.
Dickens rió.
– Considérese afortunado, mi querido doctor Holmes. ¡Hasta que Babbage no acabe su máquina calculadora será imposible sumar los billetes que me expolian mis hijos todos los días! Creo que ha caído sobre ellos la maldición de la desidia. Le aseguro que hay algunos días en que tengo los pelos de punta de tal manera que no puedo ni ponerme el sombrero. Usted tiene la bendición de no saber lo que es mirar alrededor de la mesa y ver en cada uno de los asientos que la rodean una expresión de inadaptación que recuerda espantosamente a la del propio padre. Bueno, éste es el punto, ¿no es verdad?
Читать дальше