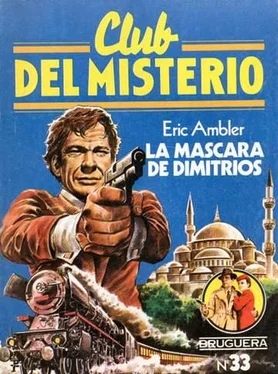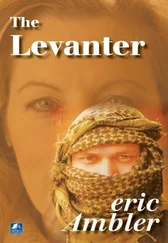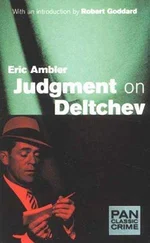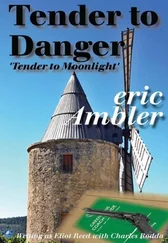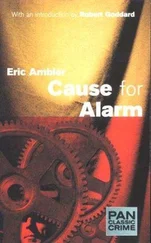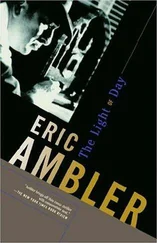La sonrisa de Peters volvía a florecer.
– Imposible estarlo más claro, mister Latimer. ¿Es necesario que le explique hasta qué punto aprecio su franqueza?
– ¿Dónde iremos a cenar? Hay un restaurante danés muy cerca de aquí, ¿verdad?
Peters luchaba para ponerse el abrigo.
– No, mister Latimer, como usted ya sabrá muy bien, sin duda alguna, no existe ese restaurante. -Peters suspiró con amargura-. Es poco amable de su parte al burlarse de mí de esta manera. En fin, sea como fuere, prefiero la cocina francesa, amigo mío.
Mientras bajaban por la escalera, Latimer pensó que la capacidad de Peters para hacerle sentir un perfecto idiota era enorme.
Por sugerencia de Peters, y a sus expensas, cenaron en un restaurante barato de la rue Jacob. Luego se dirigieron hacia la impasse des Huit Anges.
– ¿Qué pasa con Caillé?-preguntó Latimer mientras subían por la polvorienta escalera.
– No está en la ciudad. De momento soy el único que vive en la casa.
– Ya lo veo.
Peters, que respiraba con dificultad, se detuvo en cuanto llegó al segundo rellano. -Habrá pensado que soy Caillé.
– Sí.
Peters reanudó el ascenso. Los peldaños crujían bajo sus pies.
Latimer, que le seguía a dos o tres escalones de distancia, imaginó la escena de un elefante de circo que va subiendo, de mal grado, por una pirámide de módulos de distintos colores, para realizar alguna prueba de equilibrio en la cima.
Llegaron al cuarto piso. Peters se detuvo, jadeante, y buscó en sus bolsillos un manojo de llaves. Introdujo una en la cerradura de la vieja y desquiciada puerta que tenía ante sí y abrió. Después de accionar el interruptor de la luz, con un gesto le cedió el paso a Latimer.
El cuarto se extendía de un extremo a otro de la casa y estaba dividido en dos por una cortina que colgaba a la izquierda de la puerta de entrada. La mitad oculta por la cortina era de forma distinta a la otra mitad que incluía la puerta, ya que en determinado lugar se estrechaban para dar paso a una escalera interior, y entre la pared trasera y la casa contigua delimitaba una pequeña alcoba. A cada extremo del cuarto había una alta ventana francesa.
Pero si desde el punto de vista arquitectónico era ése un cuarto que cualquiera podría considerar típico de una casa francesa de esa índole y antigüedad, desde cualquier otro punto de vista resultaba fantástico.
El primer objeto que llamó la atención de Latimer fue la cortina divisoria. La tela era de imitación oro. Las paredes y el cielorraso estaban pintados de un rabioso azul y sembrados de estrellas doradas, de cinco puntas.
Diseminadas sobre el piso, de modo que no se veía un solo centímetro de él, había toda clase de alfombras marroquíes baratas. Estaban superpuestas, de tres en tres en ciertas partes y hasta de cuatro en cuatro en otras.
Había tres enormes divanes, cubiertos por gruesos cojines, algunas otomanas de piel repujada y una mesilla marroquí con una bandeja de bronce apoyada en la tapa.
En un rincón destacaba un enorme gong de bronce. La luz provenía de varias bombillas ocultas por unas pantallas de madera labrada de roble. En el centro mismo de la estancia descansaba una estufa eléctrica de metal plateado. El olor del polvo depositado en la tapicería era sofocante.
– ¡Este es mi hogar! -exclamó Peters-. Deje su abrigo allí, mister Latimer. ¿Le gustaría ver el resto de la casa?
– Oh, sí, muchísimo.
– En apariencia, no es más que una de tantas casas francesas incómodas -comentó Peters mientras subía la escalera interior-, pero por dentro es un oasis en medio de este árido desierto. Este es mi dormitorio.
Latimer tenía ante sus ojos otra mezcla de estilo francés y mobiliario marroquí. Aquí, los adornos más visibles eran dos pijamas arrugados de franela.
– Y el lavabo.
Latimer echó una ojeada al lavabo y descubrió que su anfitrión tenía una dentadura postiza de recambio.
– Ahora le mostraré algo interesante -anunció Peters a su compañero.
Volvieron al rellano. Delante de ellos había un gran ropero. Peters abrió una de sus puertas y encendió una cerilla. Al fondo del ropero había una fila de perchas metálicas. Peters cogió una de ellas y, utilizándola a modo de tirador, la movió de su sitio. La parte trasera del ropero se deslizó hacia delante y Latimer sintió el aire de la noche en su rostro y oyó los ruidos de la ciudad.
– Hay una estrecha plataforma de hierro que va a lo largo de la pared exterior, hasta la casa contigua -explicó Peters-. Allá hay otro armario igual a éste. Usted no puede ver nada porque sólo tenemos muros ciegos al frente. Del mismo modo, nadie podría vernos si decidiéramos marcharnos por aquí. Dimitrios mandó hacer esto.
– ¡Dimitrios!
– Dimitrios era el dueño de estas tres casas. Las mantenía vacías para proteger su vida privada. En ciertas ocasiones han sido utilizadas como almacenes. En estas dos plantas era donde nos reuníamos. Desde el punto de vista moral, sin duda, estas casas todavía pertenecen a Dimitrios. Por suerte para mí, él había tenido la precaución de comprarlas a mi nombre. Yo mismo me ocupé del aspecto legal de la compra. La policía jamás tuvo noticia de la existencia de estas casas. De modo que al salir de la cárcel pude venir a vivir aquí. En el caso de que Dimitrios se preguntara alguna vez qué había ocurrido con sus propiedades, yo había tenido la precaución de comprármelas a mí mismo, a nombre de Caillé. ¿Le gusta a usted el café argelino?
– Sí.
– Hacerlo lleva más tiempo que si se hace café a la francesa. Pero yo prefiero prepararlo así. ¿Le parece bien si bajamos?
Bajaron. Después de cerciorarse de que Latimer estaba confortablemente en un mar de cojines, Peters desapareció en la alcoba.
Latimer apartó algunos cojines y echó un vistazo a su alrededor. Le producía una extraña sensación la idea de que aquella casa alguna vez hubiera pertenecido a Dimitrios. Pero lo que más le extrañaba era el hecho de que todo aquello estuviera en manos del ridículo Peters.
Sobre su cabeza, contra la pared, advirtió un pequeño estante, de madera calada, que sostenía algunos libros de ediciones de bolsillo. Allí estaba el ejemplar de Joyas de la sabiduría cotidiana , el mismo que Peters había estado leyendo en el trayecto Atenas-Sofía. Además, había un ejemplar del Simposio , de Platón, en francés e intonso, una antología titulada Poèmes Erotiques , sin nombre de autor ni de recopilador y tenía las páginas abiertas, las Fábulas , de Esopo, en versión inglesa, Robert Elsmere , por mistress Humphry Ward, en versión francesa, un Diccionario geográfico alemán y varios libros escritos por el doctor Frank Crane, en una lengua que Latimer estimó que sería el danés.
Peters volvió con una bandeja marroquí sobre la que descansaba una extraña cafetera, un infiernillo de alcohol, dos tazas y una caja de cigarrillos marroquíes.
Peters encendió el infiernillo y lo acomodó bajo la cafetera. Puso los cigarrillos sobre el diván, junto a Latimer. Después extendió una mano por encima de la cabeza de su huésped, para coger uno de los libros de Crane. Recorrió las páginas, se detuvo para abrir el libro en una determinada. Una pequeña fotografía cayó al suelo. La alzó y la puso ante los ojos de Latimer.
– ¿Le reconoce usted, mister Latimer?
Era una borrosa toma de la cabeza y los hombros de un individuo de mediana edad con…
Latimer apartó los ojos de la fotografía.
– ¡Es Dimitrios! -exclamó-. ¿De dónde la ha sacado?
Peters cogió con delicadeza la fotografía que estaba entre los dedos de su invitado.
– ¿Le ha reconocido usted? Estupendo.
Читать дальше