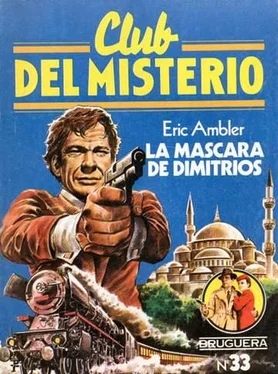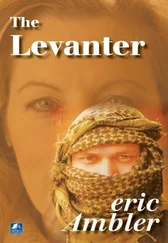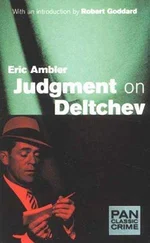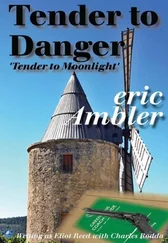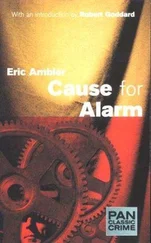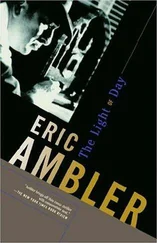– ¿Y qué le ha dicho usted?
– Me ha preguntado con insistencia qué clase de relación tenía yo con usted. Le he dicho lo que he podido. Porque dado que nada sé -continuó Latimer, con tono desdeñoso-, he pensado que podía confiar en él sin temer ningún inconveniente. Si esto le desagrada, lo siento. Recuerde que aún desconozco absolutamente ese bonito plan suyo.
– ¿Grodek no le ha dicho nada?
– No. ¿Podía haberlo hecho?
La sonrisa volvió a entreabrir sus suaves labios. Parecía que una obscena planta hubiera vuelto sus hojas hacia el sol.
– Sí, mister Latimer, podía haberlo hecho. Lo que usted me dice explica el tono petulante de la carta que me ha enviado. Me complace que haya satisfecho usted la curiosidad de nuestro amigo. En este mundo en que vivimos, con demasiada frecuencia los ricos codician los bienes de los demás. Grodek es un buen amigo mío, pero no estará de más que sepa que no necesitamos su ayuda. De otro modo, podría seducirle la idea de ganar algún dinero.
Latimer observó a su interlocutor, pensativamente, durante unos segundos y después preguntó:
– ¿Lleva la pistola encima, mister Peters? El gordo cambió su sonrisa por un gesto de horror.
– Cielos, no, mister Latimer. ¿Por qué habría de traer semejante objeto cuando he venido a hacerle una visita amistosa?
– Estupendo -dijo Latimer con sequedad; se volvió hacia la puerta e hizo girar la llave en la cerradura; luego la guardó en su bolsillo-. Pues bien -comenzó a decir torvamente-, no quiero parecer un mal anfitrión, pero mi paciencia tiene sus límites. He recorrido una larga distancia para verle y todavía ignoro los motivos. Y quiero saber por qué he venido.
– Lo sabrá.
– Ya he oído eso mismo antes -replicó Latimer con un tono rudo-. Pero ahora, antes de que comience otra vez con sus divagaciones, hay una o dos cosas que debe saber. No soy una persona violenta, mister Peters. Y le digo sinceramente que me espanta la violencia. Pero hay circunstancias en las que aun el más acérrimo amante de la paz se ve obligado a utilizarla. Tal vez sea ésta una de esas circunstancias. Soy más joven que usted y me atrevo a asegurarle que estoy en mejores condiciones físicas. Si insiste en su reticencia, le daré una tunda. Esto lo primero.
»Lo segundo que debe saber es que sé quién es usted. Su nombre no es Peters sino Petersen, Frederik Petersen. Usted es uno de los miembros de la banda de traficantes de droga que organizó aquí Dimitrios y fue arrestado en diciembre de 1931, multado en dos mil francos y condenado a un mes de prisión.
La sonrisa de Peters era una mueca torturada.
– ¿Se lo ha dicho Grodek?
La pregunta fue formulada con cierta deferencia y pena a la vez. Por el tono como pronunció el nombre de Grodek bien hubiera podido ser sinónimo de Judas.
– No. Esta mañana he visto una fotografía suya en el archivo de la hemeroteca.
– Un periódico. ¡Ah, sí! Me resultaba imposible creer que mi amigo Grodek…
– ¿Lo niega?
– Oh, no. Es cierto.
– Bueno, mister Petersen…
– Peters, mister Latimer. Hace tiempo que decidí cambiar de nombre.
– Muy bien, pues, Peters. Hemos llegado ya al tercer punto de mi exposición. En Estambul me enteré de ciertas cosas de interés acerca de cómo acabó aquella banda de traficantes. Se decía que Dimitrios había traicionado a todos sus compinches: había enviado, sin mencionar su procedencia, a la policía un largo informe con minuciosos detalles que acusaban a siete de ustedes. ¿Es cierto eso?
– Dimitrios se ha portado muy mal con todos nosotros -dijo Peters con voz ronca.
– También se decía que Dimitrios se había convertido en un adicto a las drogas. ¿Es cierto eso?
– Por desgracia, lo es. Creo que, de lo contrario, nunca nos hubiese traicionado. Estábamos ganando muchísimo dinero en su provecho en esos días.
– También se decía que habían jurado vengarse. Que todos ustedes le habían dicho a Dimitrios que le matarían tan pronto salieran de la cárcel.
– Yo no le amenacé -corrigió Peters-. Alguno de los otros lo hizo. Galindo, por ejemplo, que no era un hombre de gran frialdad, precisamente.
– Ya entiendo. Usted no le amenazó. Usted ha preferido actuar.
– No entiendo qué quiere decir, mister Latimer -Peters hizo un gesto como si realmente no comprendiera.
– ¿No? Permítame que se lo explique a mi manera. Dimitrios fue asesinado hace menos de dos meses en Estambul. Al poco tiempo del asesinato, usted estaba en Atenas. No muy lejos de Estambul, ¿no es así? Dimitrios, según consta en los informes oficiales, ha muerto casi en la miseria. ¿Cómo es posible eso? Tal como usted mismo ha dicho, la banda de traficantes le había reportado mucho dinero en 1931. De acuerdo con lo que he podido saber de él, Dimitrios no era hombre que perdiera fácilmente el dinero que conseguía. ¿Sabe usted en qué estoy pensando, mister Peters? Me pregunto si no sería razonable suponer que usted ha asesinado a Dimitrios para apoderarse de aquel dinero. ¿Qué puede responderme a esto?
Peters guardó silencio durante unos segundos, mientras contemplaba a Latimer con aquel gesto de amarga admonición que podría dibujarse en la cara del buen pastor que se dirige a una oveja descarriada.
Tras la pausa, el gordo dijo:
– Mister Latimer, creo que es usted demasiado indiscreto.
– ¿De veras?
– Y también muy afortunado. Admitamos por un instante que, tal como usted ha sugerido, yo haya asesinado a Dimitrios. Piense en lo que me vería obligado a hacer: me vería obligado a asesinarle a usted también, ¿no es así?-Peters metió una mano en el bolsillo superior de su abrigo y la mano emergió empuñando la Lüger-. Ya lo ve usted: le he mentido hace unos momentos. Lo reconozco. Me interesaba muchísimo saber qué haría si creía que yo iba desarmado. Y, por otra parte, es una actitud nada elegante venir aquí con una pistola en el bolsillo. Probar que no había traído la pistola para emplearla contra usted hubiera sido casi imposible. De modo que le he mentido. ¿Comprende mis sentimientos, aunque sea un poco? Me gustaría mucho lograr que usted se fiase de mí.
– ¡Oh! Como respuesta a una acusación de asesinato, todo lo que acaba de decirme es muy astuto.
Peters guardó su pistola con un mohín de cansancio.
– Esto no es una novela policíaca, mister Latimer. No hay por qué comportarse tan estúpidamente. Si lo que ocurre es que usted no es capaz de ser discreto, utilice su imaginación, por lo menos. ¿Le parece verosímil que Dimitrios haya dejado un testamento a mi favor? No, no lo es. ¿Cómo supone usted, entonces, que he podido matarle para apoderarme de su dinero?En los tiempos que corren, la gente no lleva su fortuna en el bolsillo de la chaqueta. Vaya, mister Latimer, seamos razonables. Le invito a cenar, después hablaremos de negocios. Y propongo que tomemos el café en mi apartamento… es un poco más cómodo que esta habitación… Aunque si usted prefiriera ir a algún café, le comprendería. Es posible que no tenga una opinión demasiado buena sobre mí. No se lo reprocho, por cierto. Pero, por lo menos, déjeme creer en nuestra amistad.
Por un momento, Latimer sintió buena disposición hacia Peters. Aunque la parte final de su exhortación había ido acompañada por una excesiva autocompasión, el antiguo traficante de droga no había sonreído.
Además, ese hombre ya le había hecho sentirse estúpido y Latimer no quería que ahora le hiciera sentirse un perfecto melindroso. Al mismo tiempo…
– Tengo tanta hambre como usted -dijo- y no tengo ninguna razón para preferir un café a su apartamento. Al mismo tiempo, mister Peters, por muchas causas que tenga yo de mostrarme amigable, creo que es mi deber advertirle algo: a menos que esta misma noche reciba una explicación satisfactoria de por qué me ha hecho venir a verle a París, me iré en el primer tren que salga mañana, haya o no de por medio ese medio millón de francos. ¿Está claro?
Читать дальше