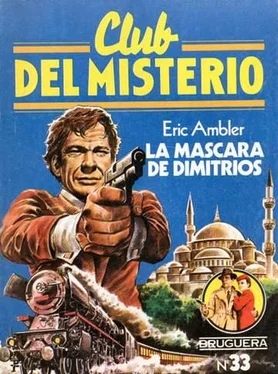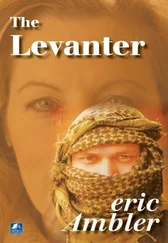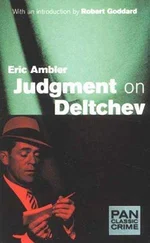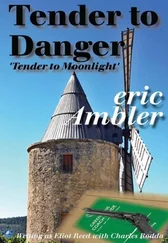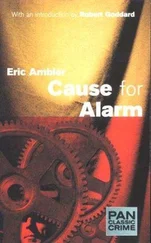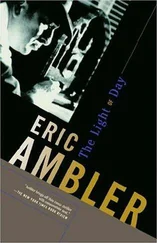»Era un sacrificio para mí, sabe usted, pero me molestaba tener que soportar a Giraud y quería desembarazarme de él. Y lo logré: aceptó mi propuesta.
»Esa noche vimos a Dimitrios y le explicamos la situación. Giraud estaba exultante, complacido con el trato que habíamos hecho y se divertía gastándome bromas de mal gusto. Dimitrios festejaba esas bromas, pero en cuanto Giraud nos dejó a solas me pidió que saliera después de él de Le Kasbah y que fuera a verle a un café próximo: quería decirme algo importante.
»Estuve a punto de no acudir a aquel café. Ahora, al cabo ya de varios años, pienso que hice bien en ir a verle. De mi colaboración con Dimitrios he sacado cierto provecho. Y, según creo, pocos son los que colaborando con Dimitrios pueden decir lo mismo: yo he tenido suerte. Además, creo que él ha respetado mi inteligencia. Normalmente, era capaz de engañarme, pero no siempre.
»Me esperaba, pues, en aquel café. Me senté a un lado y le pregunté qué quería. Debo reconocer que nunca me he comportado cortésmente con él.
»-Creo que ha sido muy razonable al abandonar a Giraud -me dijo-. El negocio de las mujeres se ha vuelto demasiado arriesgado. Siempre ha sido difícil. Pero ahora me he propuesto dedicarme a otra cosa.
»Le pregunté si le diría eso mismo a Giraud; me sonrió.
»-No todavía; no antes de que usted haya recibido su dinero de manos de él.
»Con mucha suspicacia le repliqué que era muy amable esa actitud suya, pero Dimitrios sacudió la cabeza.
»-Giraud es un pelmazo -dijo-. De no haber estado usted de por medio, yo habría hecho otros arreglos en el negocio de las mujeres. Lo que ahora me importa es proponerle un trabajo conmigo. Y sería muy estúpido si, para empezar, le impidiera cobrar el dinero que invirtió en Le Kasbah. Usted se enfadaría conmigo.
»Después me preguntó si sabía algo acerca del negocio de la heroína. Sí, sabía algo. Dimitrios me dijo que poseía capital suficiente para comprar veinte kilogramos cada mes y para financiar la distribución en París y que quería saber si yo estaba interesado en trabajar para él.
»Pues bien, mister Latimer: veinte kilogramos de heroína es como quitarse el sombrero. Cuesta muchísimo dinero. Le pregunté cómo se proponía distribuir una cantidad tan grande. Me respondió que, de momento, él mismo se encargaría de ello y me explicó que de mí sólo necesitaba que me ocupara de negociar las compras en el extranjero y de hallar el medio de introducir la mercancía en el país. Si aceptaba su proposición, tendría que ir a Bulgaria, en primer lugar, como representante suyo, para tratar allí con los abastecedores a quienes él ya había conocido. Después debía arreglar el transporte de la mercancía hasta París.
»Me ofreció el diez por ciento del valor de cada kilogramo que le entregara.
»Le respondí que debía pensarlo detenidamente. Pero, en realidad, ya había tomado una decisión. De acuerdo con el precio de entonces de la heroína, mis ganancias mensuales podían ascender a unos veinte mil francos. No ignoraba yo, por cierto, que Dimitrios ganaría muchísimo más que eso.
»Aun en el caso de que, incluidos mis gastos y mi comisión, él tuviera que pagar quince mil francos por kilogramo, haría un buen negocio. De vender heroína desmenuzada en gramos en París, puedes obtener cien mil francos por kilo. Deducidas las comisiones para los vendedores que recorrían los cafés y para quienes conseguían más adictos, no podía ganar menos de treinta mil francos por kilo. Esto ascendería a más de medio millón de francos cada mes.
»Oh, sí, el capital es algo magnífico, si sabes qué hacer con él precisamente y si, además, no te importa tener que correr algún que otro riesgo.
»En setiembre de 1928 hice un viaje a Bulgaria para Dimitrios. Me había dado instrucciones precisas: en noviembre tendría que entregarle los primeros veinte kilogramos de droga.
»Por su parte, él ya había iniciado los contactos con los agentes y vendedores. Cuanto antes pudiera disponer de la mercancía, mejor para todos.
»Dimitrios me había pedido, también, que viera en Sofía a un hombre, a quien él conocía, para que me pusiera en contacto con los abastecedores.
»Aquel hombre lo hizo así y también se encargó de que yo dispusiera de crédito para hacer las compras de ese cargamento. Este hombre…
A Latimer se le ocurrió una idea. Interrumpió, pues, a su interlocutor:
– ¿Cómo se llamaba ese hombre?
Cogido de sorpresa por esa interrupción, Peters frunció el entrecejo.
– No me parece pertinente su pregunta, si he de serle sincero, mister Latimer.
– ¿Se llamaba Vazoff?
La mirada acuosa de Peters se clavó en el rostro de Latimer.
– Sí.
– ¿Y el crédito que le consiguió era del Banco de Crédito Eurasiático?
– Al parecer usted sabe mucho más de lo que yo hubiera pensado -dijo mister Peters con visible disgusto ante esa circunstancia-. ¿Puedo preguntarle…?
– Ha sido sólo una intuición. Pero no se preocupe, no puede ya comprometer a Vazoff: murió hace tres años.
– Ya lo sabía. ¿También ha sido una intuición lo de la muerte de Vazoff?¿Ha intuido usted muchas otras cosas más, mister Latimer?
– No, eso es todo. Le ruego que continúe.
– La franqueza… -comenzó a decir Peters y se detuvo para tomar un sorbo de café-. Sí, mister Latimer, reconozco que fue así. Por medio de Vazoff obtuve la mercancía que Dimitrios necesitaba y pude pagarla con letras de cambio libradas contra el Banco de Crédito Eurasiático de Sofía. En ese aspecto no hubo problemas. Mi verdadera tarea consistiría en transportar la mercancía hasta Francia. Decidí que lo mejor era enviarla por ferrocarril hasta Salónica, y desde allí, por barco hasta Marsella.
– ¿Como heroína?
– Por supuesto que no. Pero he de confesarle que me resultaba difícil hallar un buen medio para disimularla. Las únicas mercancías que llegan a Francia desde Bulgaria con regularidad y que, además, no están sujetas a una inspección especial por parte de las autoridades de la aduana francesa, son cosas como el trigo, el tabaco y el aceite de rosas. Dimitrios, en tanto, me presionaba para que hiciera el envío a toda prisa. Tenía que poner a prueba, pues, mis facultades.
Peters hizo una pausa dramática.
– Bueno, ¿y cómo pudo pasar la droga?
– En un ataúd, mister Latimer. Reflexioné sobre el punto débil de los franceses: sin duda, es una raza que profesa un enorme respeto por la solemnidad de la muerte. ¿Ha asistido alguna vez a un funeral en Francia? Pompe Funèbre , ya conoce usted la expresión. Es una ceremonia impresionante. De modo que llegué a la conclusión de que ningún oficial de la aduana francesa se atrevería a representar el papel de un vampiro.
»En Sofía compré un bonito ataúd: era un objeto precioso, con hermosas tallas. También compré ropas de luto: yo mismo acompañaría al féretro.
»Soy una persona fácilmente emocionable, mister Latimer, y le aseguro que me sentía conmovido ante las sencillas demostraciones de respeto por mi luto, que dejaban traslucir los mozos de cordel que se ocuparon del ataúd en el puerto. En la aduana ni siquiera echaron una ojeada a mi equipaje personal.
»Dimitrios ya estaba advertido de mi llegada y una carroza fúnebre me esperaba, a mí y al ataúd, en el puerto.
»Mi contento por mi propio éxito se enfrió un tanto cuando vi a Dimitrios que, encogiéndose de hombros, me dijo que yo no podría llegar a Francia cada mes con un ataúd. Llevaba razón. Creo que consideró, en aquel momento, que todo ese asunto era poco apropiado para el negocio.
»En fin, estaba en lo cierto. Y me hizo una sugerencia. Existía una línea marítima italiana que despachaba cada mes un vapor de carga desde Varna hacia Génova. Se podía enviar la droga a Génova, en pequeñas cajas, declarando que se trataba de un cargamento de tabaco especial, destinado a Francia. De esa manera se evitaría que la aduana de Génova examinara el contenido.
Читать дальше