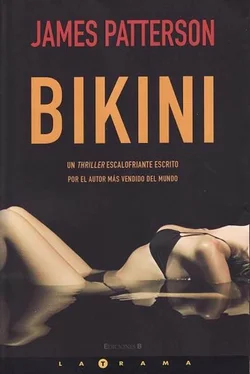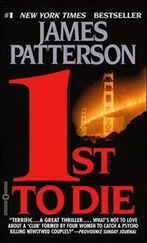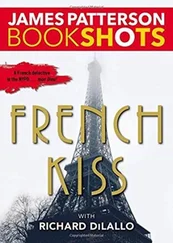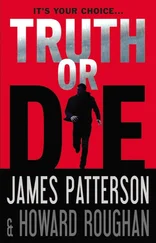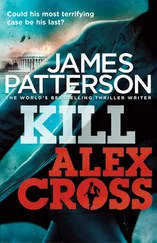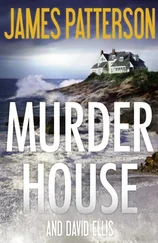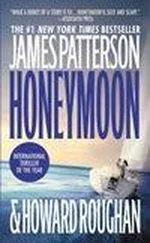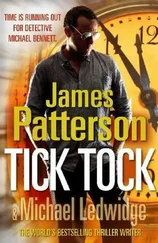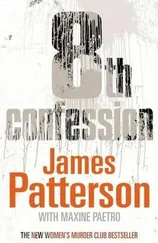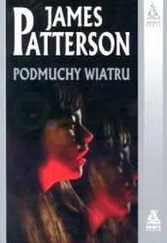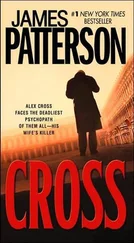Le mencioné los otros nombres y disfraces de Henri, y que no sólo lo había conocido como Rollins, sino también como Marco Benevenuto, el chófer de los McDaniels. Le conté que horas atrás él se había sentado en mi sofá, apuntándome con un arma, contándome que era un asesino profesional a sueldo y que había matado muchas veces.
– Quiere que escriba su autobiografía. Y que Raven-Wofford la publique.
– Eso es increíble -dijo Amanda.
– Lo sé.
– No me entiendes. Digo que es increíble porque creo que nadie confesaría semejantes crímenes. Tienes que llamar a la policía, Ben.
– Me ha advertido que no lo haga.
Le entregué el fajo de fotos y noté que su incredulidad inicial se transformaba en pasmo y después en rabia.
– Vale, ese cabrón tiene un teleobjetivo -dijo-. Tomó algunas fotos. No prueba nada.
Saqué la memoria USB del bolsillo y la columpié con el cordel.
– Me ha dado esto. Dice que es un argumento de venta y que me inspirará.
Amanda salió de la sala y regresó con el ordenador portátil bajo el brazo, sosteniendo dos copas y una botella de pinot. Encendió la máquina mientras yo servía, y cuando el ordenador empezó a zumbar, inserté la memoria de Henri en el puerto USB.
Empezó a proyectarse un vídeo.
Durante un minuto y medio, Amanda y yo quedamos sobrecogidos por las escenas más horripilantes y obscenas que habíamos visto. Ella me aferró el brazo con tal fuerza que me dejó magulladuras. Cuando terminó, se desplomó en la silla, lagrimeando.
– Dios mío, Amanda, qué imbécil soy. Lo lamento. Debí mirarlo primero.
– No podías saberlo. Y yo no lo habría creído si no lo hubiera visto.
– Lo mismo digo.
Me guardé la memoria en el bolsillo y fui al baño a refrescarme la cara y la cabeza con agua fría. Cuando alcé la vista, Amanda estaba en la puerta.
– Quítate todo -me dijo.
Me ayudó con la camisa ensangrentada, se desvistió y abrió la ducha. Me metí en el plato y ella me siguió; me abrazó mientras el agua caliente llovía sobre ambos.
– Ve a Nueva York y habla con Zagami -dijo-. Haz lo que dice Henri. Zagami no puede rechazar esto.
– Lo dices con mucha convicción.
– Así es. Hay que mantener entretenido a Henri mientras pensamos qué hacer.
– No pienso dejarte sola aquí.
– Sé cuidarme. Ya sé que suena a tópico, pero sé cuidarme, de veras.
Salió de la ducha y desapareció tanto tiempo que cerré el agua, me envolví en una toalla y fui a buscarla.
La encontré en el dormitorio, de puntillas, estirando el brazo hacia el anaquel más alto del armario. Bajó una escopeta y me la mostró.
La miré estúpidamente.
– Sí, sé usarla -me dijo.
– ¿Y piensas llevarla en la cartera?
Cogí el arma y la guardé bajo la cama. Luego descolgué el teléfono, pero no llamé a la policía, pues sabía que no podía protegernos. No tenía huellas dactilares y mi descripción de Henri no serviría de nada. Uno ochenta, pelo castaño, ojos castaños: podía ser cualquiera.
La policía vigilaría mi casa y la de Amanda durante una semana y luego estaríamos de nuevo por nuestra cuenta, vulnerables a la bala de un francotirador o a cualquier cosa que Henri optara por hacernos.
Me lo imaginé agazapado detrás de un coche, o de pie a mis espaldas en Starbucks, o vigilando el apartamento de Amanda con una mira telescópica.
Amanda tenía razón. Necesitábamos tiempo para trazar un plan. Si yo colaboraba con Henri, si él se sentía cómodo conmigo, quizá cometiera un desliz, quizá me diera pruebas condenatorias, algo que la policía o el FBI pudieran usar para encerrarlo.
Dejé un mensaje en el contestador de Leonard Zagami, diciendo que era urgente que nos reuniéramos. Luego reservé billetes para Amanda y para mí, ida y vuelta Los Ángeles-Nueva York.
Cuando Leonard Zagami me aceptó como autor, yo tenía veinticinco años y él cuarenta, y Raven House era una editorial prestigiosa que publicaba una veintena de libros al año. Desde entonces Raven se había fusionado con la gigantesca Wofford Publishing y la nueva Raven-Wofford ocupaba los seis pisos superiores de un rascacielos que daba sobre Bloomingdales.
Leonard Zagami también había crecido. Ahora era director ejecutivo y presidente, la flor y nata, y la nueva editorial publicaba doscientos libros al año.
Al igual que la competencia, Raven-Wofford perdía dinero o salía pareja con la mayor parte del catálogo, pero tres autores (yo no era uno de ellos) generaban más ingresos que los otros ciento noventa y siete juntos.
Leonard Zagami ya no me veía como un autor lucrativo, pero yo le gustaba y no le costaba nada mantenerme a bordo. Yo esperaba que después de nuestra reunión me viera de otra manera, que oyera cajas registradoras tintineando de Bangor a Yakima.
Y Henri retiraría su amenaza de muerte.
Tenía mi discurso preparado cuando llegué a la moderna y elegante sala de espera de Raven-Wofford a las nueve. Al mediodía, la secretaria de Leonard cruzó la moqueta rayada para decirme que el señor Zagami tenía quince minutos para mí.
La seguí.
Cuando traspuse el umbral, Leonard se puso de pie, me estrechó la mano y me palmeó la espalda. Dijo que se alegraba de verme, pese a mi pésimo aspecto.
Se lo agradecí y le dije que había envejecido un par de años mientras esperaba nuestra reunión de las nueve.
Leonard rio, se disculpó, dijo que había hecho lo posible para recibirme y me invitó a sentarme. Con un metro sesenta, menudo detrás del enorme escritorio, Leonard Zagami irradiaba poder y una astucia indudable.
Me senté.
– ¿De qué trata este libro, Ben? La última vez que hablamos no tenías nada en mente.
– ¿Has seguido el caso de Kim McDaniels?
– ¿La modelo de Sporting Life? Claro. Ella y otras personas fueron asesinadas en Hawai hace… Oye, ¿tú cubrías esa nota? Ah, entiendo.
– La cubrí durante dos semanas, y traté con algunas de las víctimas…
– Mira, Ben -me interrumpió Zagami-, mientras no pillen al asesino la prensa sensacionalista no soltará el hueso. Todavía no es un libro.
– No es lo que crees, Leonard. Ésta es una revelación total en primera persona.
– ¿Quién es la primera persona? ¿Tú?
Relaté mi historia como si la vida me fuera en ello.
– El asesino me abordó de incógnito -dije-. Es un maníaco muy frío e inteligente. Quiere hacer un libro sobre los homicidios que ha cometido y pretende que lo escriba yo. No está dispuesto a revelar su identidad, pero sí a contar cómo cometió los crímenes y por qué.
Esperaba que Zagami dijera algo, pero permanecía impávido. Crucé los brazos sobre el escritorio tapizado de cuero, me aseguré de que mi viejo amigo me mirase a los ojos.
– Leonard, ¿me has oído? Este sujeto podría ser el hombre más buscado del país. Es listo. Está suelto. Y mata con las manos. Está emperrado en que yo escriba sobre lo que ha hecho porque quiere el dinero y la notoriedad. Sí. Quiere que lo admiren por haber hecho bien su trabajo. Y si no escribo el libro, me matará. También podría matar a Amanda. Así que necesito un simple sí o no, Leonard. ¿Estás interesado o no?
Leonard Zagami se reclinó en la silla, se meció un par de veces y, alisándose el poco pelo blanco que conservaba, me miró. Luego habló con desgarradora sinceridad, y eso fue lo que más dolió.
– Sabes que te tengo simpatía, Ben. Hemos estado juntos… ¿cuánto? ¿Diez años?
– Doce.
– Doce buenos años. Somos amigos, así que no te vendré con paparruchas. Mereces la verdad.
Читать дальше