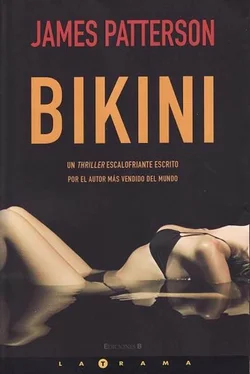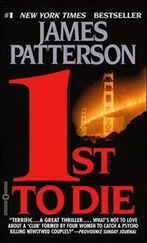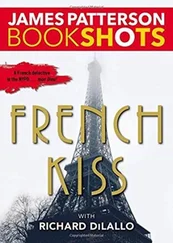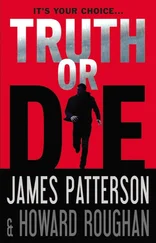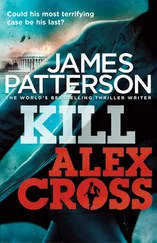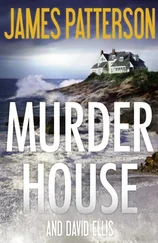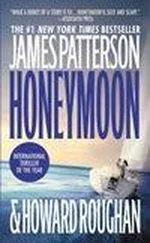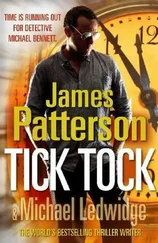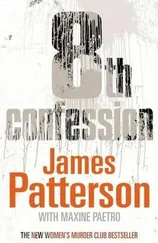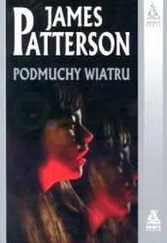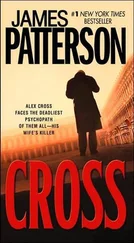James Patterson - Bikini
Здесь есть возможность читать онлайн «James Patterson - Bikini» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Bikini
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Bikini: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Bikini»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Bikini — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Bikini», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– ¿Es? ¿En presente?
– Todavía vive, aunque no en Beirut. Estaba trabajando para el Mossad, y ellos lo trasladaron para protegerlo. No hay manera de encontrarlo. Concéntrate en el presente, amigo, no divagues.
»Te hablo de este falsificador porque trabaja para mí. Yo le llevo comida a la mesa. Guardo sus secretos. Y él me ha dado a Marco, Charlie, Henri y otros personajes. Puedo transformarme en otro nada más salir de esta habitación.
El relato continuó durante horas.
Encendí las luces y regresé a mi sillón, tan enfrascado en la historia de Henri que me había olvidado del miedo.
Henri me contó que había sobrevivido a un brutal encarcelamiento en Iraq y que había decidido que ya no se dejaría restringir por la ley ni la moralidad.
– ¿Y sabes cómo es mi vida ahora, Ben? No me privo de ningún placer, y hay muchos placeres que ni siquiera imaginas. Pero para eso necesito mucho dinero. Ahí es donde entran en escena los Mirones. Y también tú.
67
La automática de Henri me retenía en mi asiento, pero estaba tan fascinado por su relato que casi me había olvidado del arma.
– ¿Quiénes son los Mirones? -pregunté.
– Ahora no. Te lo revelaré la próxima vez. Cuando regreses de Nueva York.
– ¿Qué piensas hacer? ¿Meterme en un avión por la fuerza? No podrás llevar el arma.
Henri sacó un sobre del bolsillo y lo deslizó por la mesa. Lo abrí y saqué un fajo de fotos.
Se me secó la boca. Eran instantáneas de Amanda de gran calidad, y recientes. Estaba patinando a sólo una calle de su apartamento, con el top blanco y los pantalones cortos rosados que llevaba cuando habíamos desayunado el día anterior.
Yo también aparecía en una foto.
– Guárdalas, Ben. Creo que son bastante bonitas. Lo cierto es que puedo llegar a Amanda en cualquier momento, así que nada de acudir a la policía. Es sólo un modo de suicidarte, y de paso matar a Amanda. ¿Entiendes?
Un escalofrío me bajó por la espalda desde la nuca. Una amenaza de muerte, con una sonrisa. Acababa de advertirme que podía matar a Amanda, y lo había dicho como si me invitara a almorzar.
– Espera un minuto -le dije. Dejé las fotos y extendí las manos como si empujara a Henri y su arma y su maldita biografía lejos de mí-. No soy el hombre indicado. Necesitas un biógrafo, alguien que haya escrito este tipo de libro y lo considere un trabajo de ensueño.
– Ben, es un trabajo de ensueño y tú eres mi autor. Recházame si quieres, pero tendré que aplicar la cláusula de rescisión, para mi propia protección. ¿Entiendes? -Y añadió con afabilidad, vendiéndome la parte positiva mientras me apuntaba al pecho con su arma-: Mira el lado bueno. Seremos socios. Este libro será un éxito. Hace un rato hablabas de best sellers. Pues eso es lo que pongo en tus manos.
– Aunque quisiera, no puedo… Mira, Henri, soy sólo un escritor. No tengo tanto poder como crees. Maldición, tío, no tienes idea de lo que me pides.
– Te he traído algo que puedes usar como argumento de venta -dijo con una sonrisa-. Noventa segundos de inspiración.
Metió la mano en la americana y extrajo un adminículo que colgaba de un cordel alrededor del cuello. Era una memoria USB, un dispositivo para guardar y transferir datos.
– Si una imagen vale más que mil palabras, calculo que esto vale, no sé, ochenta mil palabras y varios millones de dólares. Piénsalo, Ben. Podrías llegar a ser rico y famoso, o podrías morir. Me gustan las opciones claras. ¿Y a ti?
Se palmeó las rodillas y se levantó. Me pidió que lo acompañara hasta la puerta y luego que me pusiera de cara a la pared. Obedecí.
Cuando desperté un rato después, estaba tendido en el frío suelo. Tenía un chichón doloroso en la nuca y una jaqueca fatal.
El hijo de perra me había dado un culatazo antes de irse.
68
Me levanté penosamente y trastabillé contra las paredes mientras me dirigía al dormitorio. Abrí el cajón de la mesilla. El corazón me resonó en el pecho hasta que cerré los dedos sobre la culata de mi pistola. Me remetí la Beretta en la cintura y fui hasta el teléfono.
Amanda atendió al tercer tono.
– No le abras la puerta a nadie -dije, aún jadeando y sudoroso. ¿Esto había sucedido de veras? ¿Henri había amenazado con matarnos a Amanda y a mí si yo no escribía su libro?
– ¿Ben?
– No le abras la puerta a ningún vecino, ni siquiera a una niña exploradora. A nadie, ¿entiendes? Tampoco a la policía.
– ¡Ben, me estás matando del susto! ¿Qué pasa, cariño?
– Te lo contaré cuando te vea. Salgo ya.
Fui tambaleándome hasta la sala de estar, guardé las cosas que Henri había dejado y enfilé hacia la puerta. Aún veía la cara de Henri y oía su amenaza: «Tendré que aplicar la cláusula de rescisión… y de paso matar a Amanda, ¿entiendes?»
Sí, entendía.
La calle Traction estaba oscura, pero llena de bocinazos, turistas que hacían compras o se juntaban alrededor de un músico que tocaba en la acera.
Abordé mi vetusto Beeper y me dirigí a la autopista 10.
Pensé en el peligro que corría Amanda. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Dónde estaba Henri? Era un sujeto guapo que podía pasar por ciudadano modelo, y sus rasgos maleables le permitían adoptar cualquier tipo de disfraz. Me lo imaginé como Charlie Rollins, cámara en mano, tomando fotos de Amanda y de mí.
Usaba la cámara como un arma.
Pensé en la gente asesinada en Hawai. Kim, Rosa, Julia, mis amigos Levon y Barbara, todos torturados y despachados con destreza, sin dejar una sola huella ni rastro para la policía.
Eso no era obra de un principiante.
¿A cuántas personas más había matado Henri?
La autopista desembocaba en la calle Cuatro y Main Street. Viré a la derecha, hacia Pico, dejé atrás los restaurantes y talleres de reparaciones, los horrendos apartamentos de dos pisos, el gran payaso de Main y Rose, y entré en otro mundo, Venice Beach, un patio de juegos para los jóvenes y despreocupados, un refugio para los indigentes.
Tardé unos minutos más en rodear Speedway hasta encontrar un sitio a una calle de la vivienda de Amanda, una casa familiar dividida en tres apartamentos.
Caminé calle arriba alerta a los coches que se acercaban, al sonido de mocasines italianos en la acera.
Quizás Henri me estuviera observando, disfrazado de mendigo, o quizá fuese ese tío barbado que aparcaba el coche. Pasé frente a la casa de Amanda, miré el tercer piso y vi luz en la cocina.
Caminé otra calle antes de retroceder. Llamé al timbre, muerto de preocupación hasta que oí su voz detrás de la puerta.
– ¿Contraseña?
– Emparedado de queso. Déjame entrar.
69
Amanda abrió y la abracé, cerré la puerta de un puntapié y la estreché con fuerza.
– ¿Qué pasa, Ben? ¿Qué ha sucedido? Por favor, cuéntame qué ocurre.
Se zafó de mi abrazo, me cogió por los hombros y me estudió la cara.
– Tienes sangre en el cuello. Estás sangrando, Ben. ¿Te han atracado?
Aseguré la puerta, apoyé la mano en la espalda de Amanda y la conduje a la pequeña sala. La senté en el sillón y yo ocupé la mecedora.
– Habla de una vez, por favor.
No sabía cómo suavizarlo, así que se lo conté sin rodeos.
– Un sujeto se ha acercado a mi puerta con una pistola. Ha dicho que era un asesino a sueldo.
– ¿Qué?
– Me ha inducido a creer que él mató a toda esa gente en Hawai. ¿Recuerdas cuando te pedí que me ayudaras a encontrar a Charlie Rollins, de la revista Talk Weekly?
– ¿El Charlie Rollins que fue el último en ver a Julia Winkler? ¿Ese hombre ha ido a verte?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Bikini»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Bikini» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Bikini» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.