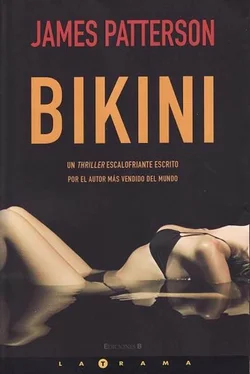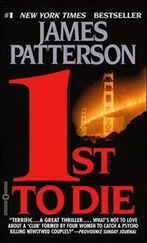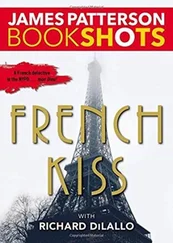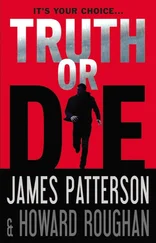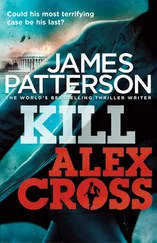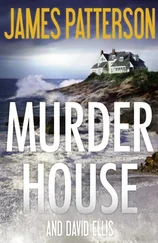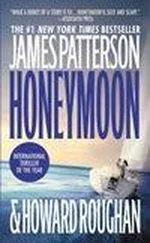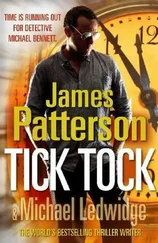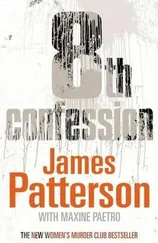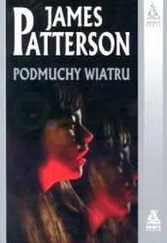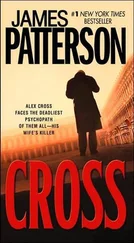James Patterson - Bikini
Здесь есть возможность читать онлайн «James Patterson - Bikini» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Bikini
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Bikini: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Bikini»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Bikini — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Bikini», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Mientras conducía, palpó bajo el asiento, extrajo una bolsa de nailon y la puso a su lado. Luego metió la mano detrás del retrovisor, donde había instalado la flamante microcámara inalámbrica de alta resolución. Sacó la cinta y se la guardó en el bolsillo de la camisa.
Temía que la cámara se hubiera desplazado durante el viaje de regreso y el ángulo fuera inadecuado, pero aunque sólo grabara los llantos, tenía la banda de sonido para otra escena. T evon hablando de sus «malas manos», las de Marco. Para partirse de risa.
El astuto Marco.
«Imagínate su sorpresa cuando deduzcan la verdad. Si es que alguna vez la deducen.»
Sintió excitación al pensar en el dineral que le supondría el nuevo contrato, el grueso fajo de euros con posibilidades de duplicarse si la Alianza aceptaba la totalidad del proyecto.
Les haría erizar el pelo hasta las raíces, tan buena sería esta película, y sólo tenía que hacer lo que él sabía hacer. Sin duda resultaría su mejor trabajo.
Vio que se aproximaba al giro, puso el intermitente, viró hacia el carril derecho y entró en el aparcamiento de las tiendas de Wailea. Aparcó el Caddy en el sector sur, lejos de las cámaras de vigilancia de la galería comercial, junto a su insípido Taurus alquilado.
A salvo detrás de los cristales tintados del Caddy, el asesino se quitó el disfraz de Marco: gorra y peluca, bigote postizo, librea, botas de vaquero. Luego sacó a «Charlie Rollins» de la bolsa: la gorra de béisbol, las ajetreadas Addidas, las gafas panorámicas, el pase de periodista y ambas cámaras.
Se cambió rápidamente, guardó el disfraz de Marco e inició el viaje de regreso al Wailea Princess en el Taurus. Le dio al botones una propina de tres dólares, luego se registró en recepción, y tuvo la suerte de conseguir una habitación con cama grande y vistas al mar.
Henri, en su identidad de «Charles Rollins» se alejó de la recepción y se dirigió a la escalera en el extremo del deslumbrante vestíbulo de mármol. Vio a los McDaniels y a Ben Hawkins sentados ante una mesa de cristal, bebiendo café.
Sintió que se le aceleraba el corazón cuando Hawkins giró, lo miró y vaciló una fracción de segundo: tal vez su mente instintiva lo había identificado, antes de que la mente racional, engañada por el disfraz de Rollins, le hiciera desviar la mirada.
Todo podría haber terminado con aquella mirada, pero Hawkins no lo había reconocido, y él había estado sentado a su lado durante horas en el coche. Eso era lo más emocionante, exponerse al límite sin ser descubierto.
Así que Charlie Rollins, fotógrafo de la inexistente Talk Weekly, elevó la apuesta. Levantó su Sony («Sonreíd, amigos») y sacó tres fotos de los McDaniels.
«Os he pillado, mamá y papá.»
Su corazón aún palpitaba cuando Levon frunció el ceño y se inclinó hacia delante, impidiendo que la cámara registrara a Barbara.
Extasiado, el asesino subió a su habitación por la escalera, pensando en Ben Hawkins, un hombre que le interesaba aún más que los McDaniels. Hawkins era un gran escritor de misterio, y cada uno de sus libros era tan bueno como El silencio de los corderos. Pero Hawkins no había alcanzado la fama. ¿Por qué no?
Rollins insertó la tarjeta en la ranura, se encendió la luz verde y la puerta se abrió para mostrarle una escena de indolente magnificencia en la que él apenas reparó. Su cabeza era un hervidero de ideas, cavilando en cómo integrar a Ben Hawkins en su proyecto.
Sólo se trataba de encontrar el mejor modo de utilizarlo.
33
Levon bajó la taza de café y la porcelana tintineó contra el platillo. Sabía que Barbara, Hawkins y aquella turba de turistas japoneses que pasaban en tropel veían que le temblaban las manos. Pero no podía evitarlo.
¡Aquel paparazzo chupasangre apuntando su cámara hacia él y Barbara! Y todavía sentía las reverberaciones de su estallido en la oficina del teniente Jackson. Aún sentía el empellón en la palma de las manos, aún sentía mortificación al pensar que ahora podría estar en un calabozo. Pero qué diantre, lo había hecho y punto.
Lo bueno era que quizás hubiera motivado a Jackson para preocuparse un poco por el caso de Kim. De lo contrario, mala suerte. Ya no dependían totalmente de Jackson.
Levon notó que alguien se acercaba a sus espaldas y que Hawkins se levantaba.
– Allí viene -dijo.
Levon vio que un treintañero cruzaba el vestíbulo con pantalones holgados y una chaqueta azul sobre una colorida camisa estampada hawaiana, el pelo rubio decolorado con la raya en medio.
– Levon, Barbara-dijo Hawkins-, les presento a Eddie Keola, el mejor detective privado de Maui.
– El único detective privado de Maui -precisó Keola, y su sonrisa mostró que llevaba un aparato de ortodoncia.
«Cielos -pensó Levon-, no es mucho mayor que Kim. ¿Éste fue el detective que encontró a la chica de los Reese?»
Keola estrechó la mano de los McDaniels y se sentó en una de las sillas de junquillo.
– Encantado de conocerlos -dijo-. Y discúlpenme por anticiparme, pero ya he movido algunos hilos
– ¿Ya? -preguntó Barbara.
– En cuanto Ben me llamó puse manos a la obra. Nací a quince minutos de aquí y estuve en la policía unos años cuando salí de la Universidad de Hawai. Tengo una buena relación laboral con la poli. -No era una frase jactanciosa, sólo una presentación de credenciales-. Tienen un sospechoso -añadió.
– Lo conocemos -dijo Levon, y le contó que Doug Hill era el ex novio de Kim, y luego le habló de la llamada telefónica que había recibido en Michigan y había resquebrajado su universo como si fuera un huevo.
Barbara le pidió que les hablara de Carol Reese, la joven estrella del atletismo de Ohio desaparecida un par de años antes.
– La encontré en San Francisco -dijo Keola-. Tenía un novio violento e imprevisible, así que se secuestró a sí misma, se cambió el nombre y todo lo demás. Estaba furiosa conmigo por haberla encontrado -Sonrió sacudiendo la cabeza.
– Dígame cómo lo hará en nuestro caso -pidió Levon.
Keola dijo que necesitaría hablar con el fotógrafo de Sporting Life, para verificar si había filmado a los curiosos durante el rodaje, y que hablaría con el personal de seguridad para ver las cintas del Typhoon Bar correspondientes a la noche en que Kim desapareció.
– Esperemos que Kim aparezca sola -continuó Keola-, pero en caso contrario habrá que hacer un riguroso trabajo detectivesco. Usted será mi único cliente. Pediré ayuda adicional a medida que la necesite y trabajaremos las veinticuatro horas. Mientras usted quiera continuar. Es mi modo de hacer las cosas.
Levon discutió los honorarios con Keola, pero en verdad no le importaba. Pensaba en los horarios exhibidos en la puerta de la comisaría de Kihei. De lunes a viernes de 8 a 17. Fines de semana y festivos, de 10 a 16. Mientras, Kim estaba en una mazmorra o una zanja, indefensa.
– Está contratado -dijo Levon-. El trabajo es suyo.
34
Mi teléfono sonó en cuanto abrí la puerta de mi habitación.
– ¿Ben Hawkins? -preguntó una mujer con fuerte acento extranjero.
– El mismo. -Y esperé que me dijera quién era, pero no se identificó.
– Hay un hombre que se aloja en el Princess Hotel.
– Ajá.
– Se llama Nils Bjorn y usted debería hablar con él.
– ¿Y por qué?
La mujer dijo que Bjorn era un empresario europeo que valía la pena investigar.
– Estaba en el hotel cuando desapareció Kim McDaniels. Quizás él sea… Usted debería hablar con él.
Abrí el cajón del escritorio, buscando papel y pluma.
– ¿Por qué Nils Bjorn es sospechoso? -pregunté mientras anotaba el nombre.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Bikini»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Bikini» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Bikini» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.