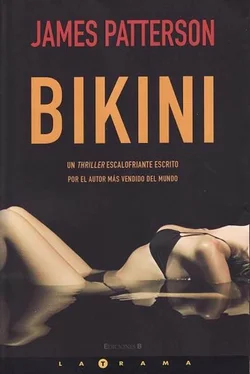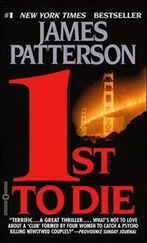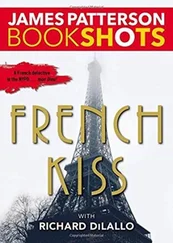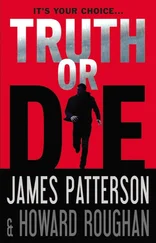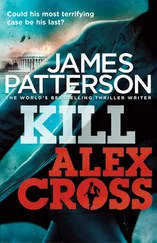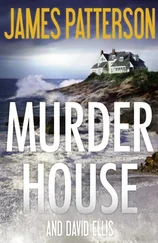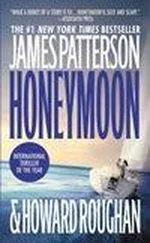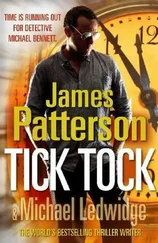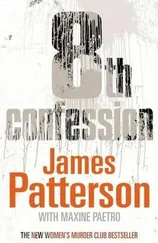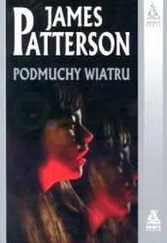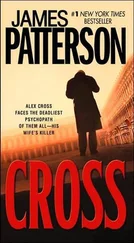James Patterson - Bikini
Здесь есть возможность читать онлайн «James Patterson - Bikini» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Bikini
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Bikini: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Bikini»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Bikini — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Bikini», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Una luz blanca llenó doce pantallas conectadas y se aclaró a medida que la cámara enfocaba un jacuzzi. Dentro había una joven desnuda de tez morena, con pelo largo y negro, tendida de bruces en diez centímetros de agua. Estaba amarrada como la presa de un calador, manos y pies a la espalda y una soga ceñida al cuello.
Había un hombre en el vídeo, de espaldas a la cámara.
– Henri -dijo uno de los miembros de la Alianza cuando el hombre giró un poco.
Henri estaba desnudo, sentado en el borde del jacuzzi, y una máscara de plástico claro le deformaba los rasgos.
– Como veis -dijo a la cámara-, hay muy poca agua, pero suficiente. No sé qué es más letal para Rosa. No sé si se ahogará con el agua o con la cuerda. Veamos qué pasa.
Henri se volvió y le habló en castellano a la muchacha, que sollozaba, y luego tradujo para la cámara.
– Le he dicho que mantuviera las piernas alzadas hacia la cabeza. Que si podía aguantar así otra hora, la dejaría vivir. Quizás.
Horst sonrió ante el descaro de Henri, el modo en que acariciaba la cabeza de la joven, calmándola.
– Por favor, d é jame ir. ¡ Eres malvado! -gritó ella sin resuello, agotada por el esfuerzo de sobrevivir.
– Me pide que la suelte -tradujo Henri para la cámara-. Dice que soy malvado. Bien, la amo de todos modos. Qué chica tan dulce.
Rosa siguió sollozando, aspirando aire cada vez que sus piernas se relajaban y la soga se tensaba en su garganta. Gimió « Mam á» , bajó la cabeza, y su exhalación final hizo burbujear la superficie del agua.
Henri le tocó el costado del cuello y se encogió de hombros.
– Ha sido la cuerda -dijo-. Pero lo cierto es que se ha suicidado. Una hermosa tragedia. Tal como prometí.
Sonreía cuando el vídeo hizo un fundido en negro.
– Horst, esto es una violación del contrato, ¿verdad? -dijo Gina con indignación.
– En realidad, el contrato de Henri sólo dice que no puede aceptar trabajos que le impidan cumplir con sus obligaciones hacia nosotros.
– Es decir que técnicamente no lo ha violado. Sólo tiene otros chanchullos.
– Sí -dijo la voz de Jan por los altavoces-. Como veis, Henri intenta provocarnos. Esto es inaceptable.
– Ya, es un tío difícil -interrumpió Raphael-, pero concedamos que Henri tiene su genio. Tendríamos que trabajar con él. Darle un contrato nuevo.
– ¿Que establezca qué, por ejemplo?
– Henri ha hecho películas cortas para nosotros, similares a la que acabamos de ver. Sugiero que le encarguemos un documental.
– Brillante, Rafi-intervino Jan, entusiasmado-. Las intimidades de Henri. «Un año en la vida de», ja? Sueldo y bonificaciones acordes con la calidad de la acción.
– Exacto. Y trabajará exclusivamente para nosotros -dijo Raphael-. Empieza ahora, en Hawai, con los padres de la muchacha del bikini.
Los miembros de la Alianza deliberaron sobre las condiciones e incluyeron algunas medidas drásticas en el contrato, penas por incumplimiento. Incumplimiento por impotencia, bromeó alguno, y rieron. Después de la votación, Horst hizo una llamada a Hawai.
26
Los McDaniels y yo aún estábamos en el Typhoon Bar cuando el ocaso cayó sobre la isla. Durante la última hora Barbara me había interrogado como una profesional y, tras cerciorarse de que podía confiar en mí, me contó sobre la vida de los McDaniels con apasionamiento y unas dotes para la narración que no habría supuesto en una profesora de Matemáticas y Ciencias de instituto.
Levon apenas podía hilvanar dos frases seguidas. No era por torpeza, sino por su estado: demasiado asustado y demasiado ansioso por su hija para concentrarse. Pero se expresaba vívidamente con sus gestos; apretaba los puños, desviaba la cara cuando asomaban las lágrimas, con frecuencia se quitaba las gafas y se apretaba los ojos con las palmas.
– ¿Cómo se enteraron de la desaparición de Kim? -le pregunté a Barbara.
En ese momento sonó el móvil de Levon. Él miró la pantalla y caminó hacia el ascensor.
– ¿Teniente Jackson? -le oí decir-. ¿Esta noche no? ¿Por qué no? De acuerdo. A las ocho de la mañana.
– Parece que tenemos una cita con la policía por la mañana. Ven con nosotros -dijo Barbara, tuteándome. Anotó mi número de teléfono, me palmeó la mano y me besó la mejilla.
Me despedí de ella y pedí otro refresco, sin lima ni hielo.
Me senté en un sillón confortable con vistas a ese paisaje de cien millones de dólares y en los siguientes quince minutos la atmósfera del Typhoon Bar se animó considerablemente. Gente guapa con bronceado reciente y ropa de colores chillones se sentó en las mesas junto a la balaustrada mientras los solteros ocupaban los taburetes de la larga barra. Las risas subían y bajaban como la brisa cálida que soplaba en ese amplio espacio abierto, agitando peinados y faldas.
El pianista abrió el Steinway, se ladeó en el asiento y acometió un viejo clásico de Peter Alien, deleitando al público mientras cantaba R í o de Janeiro.
Reparé en las cámaras de seguridad que había sobre la barra, dejé diez dólares en la mesa, bajé la escalera y dejé atrás la piscina, ahora iluminada, de modo que parecía vidrio de color aguamarina.
Pasé por las cabañas, recorriendo el camino que Kim podría haber recorrido dos noches atrás.
En la playa casi no había gente, y el cielo aún tenía claridad suficiente para ver la línea costera que aureolaba Maui como el halo de un eclipse lunar.
Me imaginé caminando detrás de Kim el viernes por la noche. Tendría la cabeza gacha, el pelo le azotaría la cara, la fuerte rompiente ahogaría los demás ruidos.
Un hombre podría haberse acercado por detrás con una piedra o una pistola, o simplemente pudo haberla estrangulado.
Caminé por la arena apisonada, con hoteles a la derecha, tumbonas vacías y sombrillas arqueadas hasta donde podía ver.
Al cabo de medio kilómetro, salí de la playa y subí por un sendero que bordeaba la piscina del Four Seasons, otro hotel de cinco estrellas donde por ochocientos dólares la noche sólo se conseguía una habitación con vista al aparcamiento.
Atravesé el deslumbrante vestíbulo de mármol del hotel y salí a la calle. Quince minutos después estaba sentado en mi Chevy alquilado, aparcado a la fresca sombra que rodeaba el Wailea Princess, escuchando el rumor de las cascadas.
Si hubiera sido un asesino, podría haber arrojado a mi víctima al mar o habérmela llevado al hombro hasta mi coche. Y haberme marchado de allí sin que nadie se diera cuenta. Coser y cantar.
27
Puse el motor en marcha y seguí la luna hasta Stella Blue's, un alegre café de Kihei. Tiene techos altos y picudos y una barra en derredor, y con el fin de semana era un hervidero de lugareños y turistas recién desembarcados de sus cruceros. Pedí un Jack Daniels y mahi-mahi en la barra, y salí al patio para beber el trago en una mesa para dos.
Mientras la vela goteaba sebo en un vaso, llamé a Amanda.
Hace dos años que Amanda Diaz y yo estamos juntos. Es cinco años menor que yo, trabaja como chef y se describe como una motochica, lo cual significa que algunos fines de semana lleva a correr su antigua Harley por la carretera del Pacífico para aliviar el estrés que no puede descargar en la cocina. Amanda no sólo es lista y hermosa: cuando la miro, todas esas canciones de rock sobre corazones palpitantes y amor eterno cobran sentido.
En ese momento añoraba oír la voz de mi chica y ella no me defraudó, pues atendió al tercer tono. Después de saludarnos, le pregunté cómo había ido su jornada en Intermezzo.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Bikini»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Bikini» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Bikini» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.