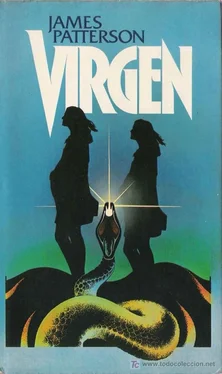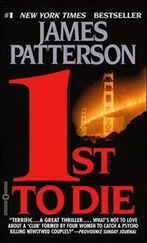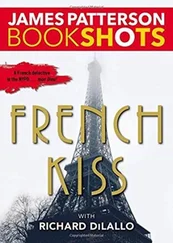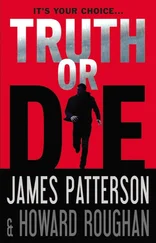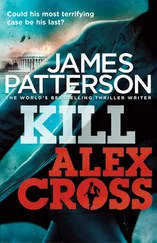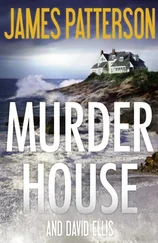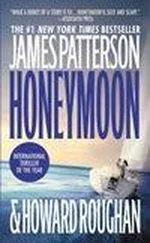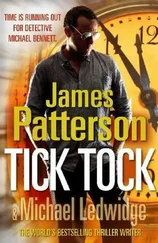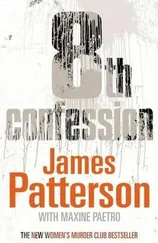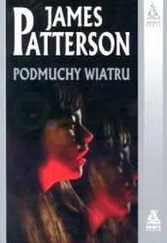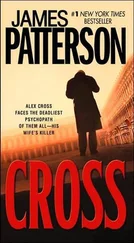Sin embargo, cuando los coches se aproximaban a la verja, Anne y Justin vieron algo que les trastornó por completo.
Primero, ambos vieron una furgoneta Lanca con un rótulo de color que decía GDZ-TV. Luego, una turba de operadores cinematográficos que llevaban a la espalda pequeñas mochilas.
Por último, una multitud de reporteros esperando bajo el follaje de umbrosas coniferas.
– ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! -gritó alguien en francés. Un hombre de edad mediana intentó introducir su rostro barbudo por la ventanilla trasera del coche de Anne y Justin.
– ¿Por qué han venido a Francia? ¡No, no, usted no es Kathleen!
Hasta que los coches no cruzaron veloces la verja central, hasta que no se detuvieron ante la fachada principal del edificio, ni uno ni otro se dieron cuenta de que algo marchaba mal… Algo que les revolvió las entrañas e hizo gritar a Anne en el interior del oscurecido y ronroneante «Citroen».
Ante la mansión Beavier había dos coches en lugar de tres.
Dos pares de faros proyectando una luz blanquecina.
Dos «Citroen» cuyos aturdidos pasajeros comenzaron a descender, murmurando entre sí, mirando aterrorizados a las gentes aglomeradas en la entrada del predio. Permitiendo que les fotografiaran una y otra vez.
El tercer automóvil se había desvanecido como por arte de magia en la marcha hacia el Norte desde el aeropuerto.
El coche que transportaba al padre Rosetti y a Kathleen Beavier había desaparecido. Sencillamente.
LOS SIGNOS
Cuarenta y cinco minutos antes del alba, las blanquecinas y arciílosas estribaciones de la Sierra Madre Oriental, al nordeste de San Luis de Potosí, México, parecían dormitar pacíficamente.
Un zorro rojo se abrió paso, sigiloso, entre las ramas de un castaño brasileño y echó el ojo a un papagayo de plumaje multicolor que se estaba alimentando.
Las palmeras se cimbreaban al impulso de una ligera brisa montañesa,…
Repentinamente, se hizo una quietud sobrenatural.
Luego se oyó un sonido.
Un sonido jamás oído en la Sierra Madre Oriental.
Raro sonido, como si un ejército reptara velozmente sobre terreno rocoso…
Marchando cuesta abajo con su vieja furgoneta por la sombría carretera de montaña, Rosario Sanza apretó el pedal del freno con su amarillenta bota.
El pie de Sanza pisó a fondo, de tal modo que la suspensión del vehículo se combó. El sombrero jíbaro del granjero salió volando por la ventanilla abierta. Una de sus rodillas chocó contra la columna del volante.
Desentendiéndose del dolor, el granjero de cincuenta y cuatro años encendió las luces largas; luego, Sanza se quedó mirando estupefacto a la calzada recta y purpúrea de la carretera.
El granjero empezó a rezar en voz alta dentro de la cabina.
La carretera y todj la falda de la montaña eran un hervidero de cuerpos brillantes, deslizantes.
Miles de ojos semejantes a lentejuelas lanzaron una mirada fija, fría, a los faros invasores del vehículo. Sanza quedó boquiabierto sin dar crédito a sus ojos.
Ahí había serpientes negras, serpientes de leche, serpientes de cascabel… treinta variedades de serpientes cuyos tamaños variaban entre las de 30 cm escasos y la gigantesca boa constrictor, con sus seis metros y medio de longitud.
Las serpientes descendían de la montaña como si allá arriba hubiese una inundación o un incendio forestal devorador… Sin embargo, allí sólo se veía serpientes; ningún otro animal bajaba de la montaña. Allá no había inundación ni incendio alguno.
Una cinta negra casi cegadora pasó rauda sobre el capó rojo del vehículo.
Unos colmillos agudos se lanzaron repentinamente sobre el rostro del granjero dirigiéndose a sus ojos.
El maxilar de la serpiente golpeó con violencia el parabrisas invisible. Sanza metió a toda prisa la marcha atrás. Se propuso salir como un rayo de allí… y de espaldas. Vivo. Cualquier maldito medio sería bueno.
El ejército de serpientes vigiló al vehículo en retirada y parecieron quedar contentas.
Algo marchaba muy mal.
En la Sierra Madre Oriental de México.
Por doquier.
COLLEEN
– Ahora bien, compadres y señoras, éste es al país de Dios, ustedes lo saben. Lo es a buen seguro. El propio hogar de Dios.
El tabernero de «Conor's» proclamaba ese evangelio local ante cualquier forastero de ojos desorbitados que acertara a entrar allí en busca de «Guinness» o «Bushmill's».
Lo mismo hacían el propietario del supermercado en Maam Cross, y el padre McGurk, párroco de la localidad, y el viejo Eddie Mahoney, quien componía todavía medicamentos patentados en su botica de 130 años de antigüedad.
Esto es el país de Dios, ya saben. Es la verdad.
Aquella mañana las gloriosas colinas situadas alrededor de la villa irlandesa relumbraban tras una vaporosa cortina de lluvia mansa. Por un sendero tortuoso bordeado con cercas de piedra, la virgen y la monja vestida de negro descendieron de las colinas y caminaron despaciosamente hacia la ciudad. Fueron dos cabezas flotando en un mar de un verde lujurioso con algunas intrusiones del purpúreo zumaque.
Colleen y sor Katherine alcanzaron finalmente la encrucijada fragosa aunque despejada camino de la villa. Allí había cinco druidas -producto singular de la vida ardua en aquella región-esperando el camión municipal de leche procedente de Costelloe.
– ¿No está el padre entre nosotros, Colleen?
Uno de los aldeanos cobró ánimo y gritó con voz cruel:
– ¿No querrás contarme eso por lo menos, queridita? ¿Quién es el papi de ese crío? -inquirió un adulto de faz rubicunda bajo una gorra «Donegal».
– Yo diría que con su fantástica actuación está lista para el «Abbey Theatre».
– ¡Pues yo diría que es el Anticristo! -bramó otro individuo enorme y truculento cuya voz semejaba la de un astado humano-. ¡Y repito, Anticristo!
Cuando Colleen y la madre superiora proseguían su marcha cuesta abajo por el camino empedrado, un pesado pedrusco se estampó contra el suelo y levantó una polvareda casi a sus pies.
La hermana Katherine Dominica giró sobre sus talones y se enfrentó con la pandilla. Les lanzó una mirada fiera, condenadora. Si ellos supieran al menos quién es ésta , pensó sor Katherine, si al menos lo supieran.
– No hacemos más que practicar nuestro juego de bolos a campo abierto -gritó el de la gorra «Donegal».
Este juego era el deporte popular de toda la comarca. Siguiendo un curso discrecional se lanzaba una bola de hierro fundido -cuyo peso era de seiscientos gramos-y así recorrían varios kilómetros atravesando arroyos, puentes y densas florestas.
– ¡No pretendíamos hacerles daño! -clamó uno del grupo.
Y acto seguido soltó una enorme risotada.
– ¡Sí, pequeña puta! -aulló otro-. ¡Colleen, sinvergonzona!
La iglesia de San José era un digno edificio de piedra rodeado por una valla hecha limpiamente con pedruscos del campo. Ocupaba el centro de la villa, y su inmaculada pulcritud contrastaba con los demás edificios de la pequeña ciudad.
Un gran retrato de san Patricio presidía su atrio, una gran entrada de madera amorosamente pulimentada. También estaban las imágenes de san José, san Columbano y el Sagrado Corazón. Unos ochenta feligreses se habían congregado en el interior para escuchar la primera misa matinal.
A las siete en punto el párroco y un monaguillo aparecieron en la sólida arcada de piedra conducente a la sacristía.
– El Señor os ama por vuestra presencia aquí.
El padre Dennis McGurk bendijo a los presentes.
Se oyó ese ruido familiar de faldas almidonadas, toses crónicas, y el hojear los devocionarios de san José dedicados a su fiesta.
Читать дальше