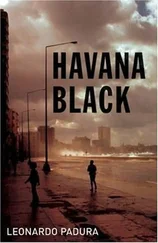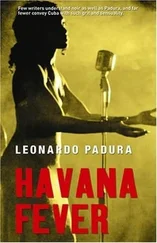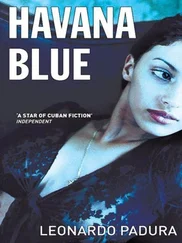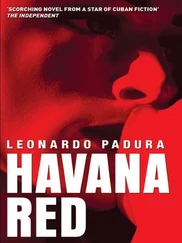– Dale, vamos. Vamos. Vamos a cualquier parte menos a la Central -dijo el Conde mientras entraba en el auto y dejaba caer en la acera la colilla del cigarro.
– Ahora mismo llamaron de allá.
– Pero yo no tengo ganas de ir y no voy a ir, Manolo -lo interrumpió el Conde y pateó el piso del auto, en un gesto de histeria evidente-. Lo que están haciendo con el Gordo es una buena cabronada… ¿Cómo van a acusar a un policía como él? Yo no voy a la Central, Manolo.
– ¿Me vas a dejar hablar, Conde?… Llamaron porque Alberto Marqués te anda localizando por algo urgente. Fue eso.
El Conde sintió cómo la plenitud rabiosa del sol de agosto penetraba el parabrisas y le golpeaba el pecho y el estómago. Se ajustó sus espejuelos oscuros.
– Dale, vamos a verlo.
El sargento Manuel Palacios puso el auto en marcha y miró al Conde. Ya conocía demasiado a su compañero como para intentar cualquier razonamiento con él. Prefirió manejar en silencio, hasta detenerse frente al número 7 de la calle Milagros, entre Delicias y Buenaventura.
– Tampoco quieres que te acompañe, ¿verdad? -dijo, y el Conde sintió la acidez de la interrogación final.
– No, prefiero hablar yo solo con él. Creo que es mejor.
El sargento miró hacia el frente: del pavimento se desprendían nubes de calor, como fantasmas danzantes en busca del cielo prometido.
– Pues cógete el caso para ti solo, y de paso quédate con el maricón. Y que te aproveche. Si es que dando tantas vueltas como un perro con lombrices puedes resolverlo… Oye, Conde, tú sabes que yo te aprecio y siempre quise trabajar contigo, pero ya tú no eres el mismo.
– ¿Pero qué es lo que pasa, Manolo?
– Pasa todo, Conde. Pasa que tiras los casos a mierda, que parece que te avergüenza ser policía, que haces todo como te da la gana… y que te puedes equivocar.
El Conde encendió un cigarro antes de hablar.
– No seas comemierda, Manolo, que no es nada de eso… Es que yo -y se detuvo antes de completar una justificación que sonaría falsa. Tal vez el sargento tenía razón y lo relegaba y hasta lo excluía de ciertas zonas del caso, pero ya no había remedio: aquel diálogo era entre el Marqués y él, y la presencia del sargento podía cortar la delicada comunicación con el dramaturgo. Es como una pieza de cámara para dos actores, pensó, y dijo-: Tú tienes razón en todo lo que dices y te pido disculpas, pero quédate aquí.
Las buganvillas seguían lozanas y petulantes bajo un sol que parecía enfurecido con la proximidad del mediodía, dispuesto a matar toda célula viviente que cayera bajo su férula incendiaria, salvo las de aquellas buganvillas desafiantes. El Conde las observaba con envidia mientras dejaba caer el aldabón que ese día había preferido al timbre con topografía de pezón que nunca escuchaba.
– ¡Ah, ah, pero qué eficiente es este policía! -comentó el Marqués mientras abría la puerta-. Nada más llamarlo y ya está aquí.
– Buenos días -apenas dijo el Conde mientras buscaba en la penumbra el sillón que le habían designado en aquella escenografía. Cuando pensó que estaba allí por la muerte oscura de Alexis Arayán, se sintió incómodo y despistado, y se dijo que quizá también era cierto que el caso había dejado de interesarle y en verdad sólo lo movía una curiosidad morbosa por meterse más en el mundo de Alberto Marqués, lleno de sorpresas y tinieblas, como aquella sala.
– ¿Se divirtió mucho ayer?
– Sí, la pasé bien -respondió el Conde, sabiendo lo que debía enfrentar.
– Lo esperé en casa de Alquimio hasta las dos, pero mi cuerpo enfermo no resistía más. Hacía muchísimo tiempo que no me daba una trasnochada así.
– Disculpe si lo dejé esperándome. ¿Y por qué me llamó tan temprano? ¿Para regañarme?
El Marqués se acomodó su bata entre las piernas antes de decir:
– Dios me libre de regañar a la autoridad…
– Hoy está bien afilado. ¿Por qué tiene que ser siempre así?
– Ay, disculpe, señor Conde… ¿Está molesto conmigo? Yo lo llamé porque pasó algo que a lo mejor podía interesarle -y bajó la voz, disponiéndose a la confidencia-. Es que esta mañana me volvió a llamar María Antonia.
– ¿Y qué pasó ahora?
– Es muy extraño, extrañísimo. Me preguntó si Alexis había dejado aquí una medalla que él usaba. Es una medalla pequeña, de oro, con una circunferencia dentro, en la que está calada la figura del hombre universal de Leonardo. ¿El la tenía en el cuello cuando ustedes lo encontraron?
El Conde puso en marcha la cinta con el recuerdo del travestí muerto en el Bosque de La Habana: lo examinó otra vez, con aquel dramático vestido rojo, la banda de seda en el cuello, el pecho sin senos, y no vio la medalla.
– No, me parece que no la tenía.
– Pues yo tampoco la pude encontrar aquí. El caso es que la madre de Alexis hace varios años compró dos medallas iguales en el museo de Vinci, el pueblo donde nació Leonardo. Una para ella y la otra para Alexis. La de ella se perdió poco después, y nunca la habían encontrado. Y ahora apareció una en un cofrecito que Alexis tenía en su casa. Dice María Antonia que ella nunca la había visto allí, y ahora no sabe si es la de Matilde que estaba perdida o la de Alexis.
– ¿Pero Alexis seguía usando la suya?
– Sí, siempre la usaba. ¿Qué usted cree? ¿Que Alexis fue el que se la robó a la madre y la tenía guardada allí, o que dejó la suya allá por algún motivo?
El Conde no pudo evitar una sonrisa al pensar en el enigma propuesto por el Marqués.
– De verdad no pensé que le gustara tanto hacer de detective. A mí me acusan de querer cogerme el caso y el que se lo está cogiendo es usted.
– Ay, no diga eso. Yo sería incapaz de quitarle nada a usted, amigo policía.
El Conde sonrió otra vez y encendió un cigarro. El Marqués estaba logrando que se reconciliara con el mundo.
– ¿Hoy no me ofrece un té? Creo que me hace falta…
– Con todo gusto, amigo policía. Y le voy a echar bastante hielito -dijo el Marqués, y se fue con una carrerita hacia el fondo del escenario, mientras su bata de seda china le acariciaba los bordes afilados de las piernas.
Dios, qué horror, recordó el Conde, viendo aquella figura esperpéntica que de pronto se convertía en su doctor Watson, té en mano, sonriendo satisfecho.
– ¿Sabe una cosa, Marqués? Si Alexis puso su propia medalla en el joyero es como si estuviera dando una señal de suicidio. ¿No? Como para organizado todo antes de irse. Pero no se suicidó. Tal vez no le dieron tiempo.
– O tal vez provocó su propia muerte… Que es lo que yo creo. Mire lo que encontré en mis estantes.
Y le extendió al Conde una hoja de papel biblia: allí estaba la hoja cortada del evangelio de san Mateo, las páginas 989 y 990, que se iniciaban con el capítulo 17: «Siete días después, toma Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los sube a un monte alto, a solas. Y se transfiguró delante de ellos». Y, escrito en un borde, con letra minúscula pero precisa, las palabras: «Dios Padre, ¿por qué lo obligas a tanto sacrificio?».
– ¿Dónde estaba esto?
– Elemental, teniente Conde, estaba donde debía estar: dentro del Teatro completo de Virgilio Pinera que tengo en mis estantes. Mire -y se tocó la sien-: pura deducción.
– Sí, ahí debía estar… Alexis no se travistió por gusto. O estaba loco, o era un místico como usted dice o quiso representar un acto de transfiguración que no sé qué pretendía…
– Pretendía que lo crucificaran, señor amigo policía.
El Conde volvió a mirar la hoja de la Biblia, leyó todo el capítulo y sintió que allí estaba oculta la verdad de la muerte de Alexis Arayán, pero que volvía a escapársele, como el rostro entrevisto en el sueño.
Читать дальше