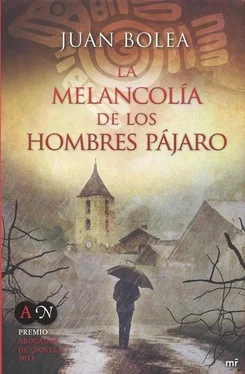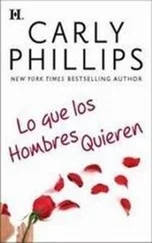– Te conviene hacerlo, Felipe -le aplaudió el capitán-. No te arrepentirás.
– Estoy confuso. Puede que mi relato salga algo desordenado.
– No se preocupe por eso -le acució el gobernador-. Hable.
– Está bien. Sabía, por una conversación que tuve con uno de los miembros del equipo arqueológico de Manumatoma, que Camargo estaba obsesionado con los hombres pájaro y pensé darle una buena paliza con un remo sagrado o con una de las mazas de los antiguos matatoas. Fui al Museo Englert y cogí un pao del lote que está en el sótano, sin exponer. Metí la maza en el maletero de mi coche y volví al café Wilson, donde me bebí la otra mitad de la botella. Luego me dirigí al hotel.
Un bocinazo en la calle le distrajo. Pakarati parecía haberse ido muy lejos. El capitán le impelió a continuar. El maestro lo hizo con los ojos cerrados.
– Avancé hacia los bungalós aprovechando la última claridad antes de la ocultación del sol y me aposté tras de un seto. No sabía qué iba a hacer, no tenía plan alguno. De pronto, vi a Camargo encaminarse hacia mí. A la luz del día me habría sorprendido, pero en aquella vigilia solar pasó a pocos metros, sin verme, y entró en su suite, dejando la puerta abierta. Cuando la oscuridad caía sobre la tierra vi una sombra que entraba en la suite. Esperé un rato, el que necesitaba para armarme de valor, y entré en su alojamiento justo cuando el eclipse comenzaba a tocar a su fin y la luz natural volvía a filtrarse por las ventanas. Lo que vi, entonces…
– Continúe, Felipe -le urgió Christensen-. Lo está haciendo muy bien, no se detenga.
– Les va a parecer increíble, pero… Camargo estaba tirado en el suelo de la habitación y un ser, un hombre pájaro arrodillado junto a él, le picoteaba la cabeza, destrozándosela. Al verme, aquel engendro se abalanzó sobre mí, me arrebató la maza, me golpeó y luego golpeó varias veces la cabeza de Camargo. Después me miró, como si también fuese a matarme, pero arrojó el pao y escapó.
– ¿Un hombre pájaro? -preguntó el gobernador, después de una sofocada risa por parte del capitán.
– Sí.
– ¿Lo viste claramente, Felipe? -se mofó Rodríguez Espinosa-. ¿Con su pico y sus plumas?
– Vi el perfil, el contorno… Y el pico, sí, grande y largo, brillante, hundiéndose en la cabeza de Camargo. Una y otra vez, entrando y saliendo de su cráneo.
– De modo que no le mataste tú -concluyó el capitán, sarcástico.
– No.
– Has dudado.
– No, no. Estoy seguro. Solo que…
– Entonces, ¿quién lo hizo? ¿El hombre pájaro?
Siguió otra pausa, ahora más larga, y de nuevo la cinta volvió a registrar la voz del capitán. Más suave ahora, casi tierna, como se dirigiría a un amigo que acaba de cometer una grave equivocación, pero sin ser del todo responsable de la misma.
– Te conviene confesar, Felipe. Hará que descanse tu conciencia y hablará a tu favor delante de los jueces. Estabas muy ebrio, no sabías lo que hacías. Nadie que se haya bebido una botella de ginebra puede recordar qué ha dejado de hacer o qué hizo, qué vio o dejó de ver. Tu aturdimiento alcohólico puede ser un atenuante. Y no hay que olvidar que ese hombre, Camargo, te había ofendido en lo más profundo. Estaba atentando contra tu familia, de eso nadie, ningún cristiano dudará. Había abusado de su situación económica y de la buena fe de tu esposa… Sin embargo, los hechos te inculpan, Felipe. Solo tú pudiste matarle, y de hecho lo hiciste. Ahora mismo, bajo la impresión de ese acto, tu mente se resiste a aceptarlo y busca subterfugios. Crea fantasmas, visiones. Pero fuiste tú, Felipe. Tú lo mataste. Acéptalo y, a partir de ahí, haremos por ti cuanto esté en nuestra mano.
Pakarati no contestó. El capitán encendió un cigarrillo.
– Te conozco, Felipe. Sé que eres un buen hombre, honrado y consecuente con tus ideas. Un auténtico y honesto rapa nui. No otra cosa será lo que declare en el juicio cuando me llamen a testificar. Confiesa, Felipe. Hazlo por tu mujer. Ella no podría continuar viviendo en una incertidumbre tan penosa.
El único sospechoso del crimen permaneció callado.
El cadáver de Francisco Camargo fue transportado en una destartalada ambulancia al precario hospital de Hanga Roa. El director del centro certificó su muerte.
Concha ni siquiera se enteró de que habían trasladado los restos de su marido. Se había encerrado con su hija Rebeca y se quedó tumbada en la cama de la suite, con la mirada fija en el techo, incapaz de hacer ni pensar nada. Jesús Labot fue a verla para consolarla, en primer lugar, y para consultarle sobre los pasos que quería dar la familia. Concha no estaba en condiciones de tomar decisión alguna, por lo que Rebeca rogó a su tío que se encargase de todo, otorgándole plenos poderes para representarles ante las autoridades de la isla, comprometiéndole a que el asesino fuese encarcelado y a organizar cuanto antes el viaje de regreso a España.
El abogado se dirigió al hospital, acompañado por Martina de Santo. La inspectora deseaba ver de nuevo el cadáver del banquero, que apenas, en medio de la confusión y la presencia de policías y gendarmes chilenos, había podido examinar en la suite-barco.
Labot temía que no le permitiesen reconocer el cuerpo, pero su presunción resultó errónea. Sin mayor protocolo, la inspectora fue autorizada por un médico de etnia rapa nui cuya función y grado en todo momento ambos ignoraron. Después pensarían que podía ser un celador, pues vestían el mismo uniforme sanitario que los médicos, simples camisas blancas de manga corta con una cruz azul bordada en el bolsillo.
Los camilleros habían depositado los restos de Francisco Camargo en una sala que no se diferenciaba en nada de un botiquín. El cuerpo desnudo del magnate descansaba sobre una mesa de madera. Se habían limitado a lavarle la sangre y a cubrirlo con una sábana no demasiado limpia. Sobre la herida de la cabeza, que había cicatrizado en sanguinolentas pústulas, habían colocado, a modo de elemental protección, una gasa. Curiosamente, y a pesar del violento traumatismo que deformaba sus rasgos, la expresión de Camargo era tranquila, como si en su último aliento hubiese venido a asistirle un pensamiento de bienestar o de paz.
El sol poniente pegaba de firme y hacía un calor angustioso. La única ventana corredera estaba cerrada. Las moscas revoloteaban tras el cristal, a la espera de poder posarse sobre tan rica ofrenda. Más allá, junto a la valla que delimitaba el recinto sanitario, una rata grande como un perro pequeño hociqueaba un resto de comida.
– Esto es tercermundista -se quejó Labot.
– Estamos en el Tercer Mundo -replicó la inspectora.
Martina retiró la gasa y la piel ensangrentada del cráneo y observó con detenimiento el tremendo impacto que había causado la muerte al banquero. De una bolsa que llevaba al hombro sacó una máquina automática y fotografió el cráneo desde diferentes posiciones. Después volvió a colocar la gasa y llamó al médico de guardia, quien, a su vez, un tanto inseguro, decidió convocar al director del hospital. Este, un tal doctor Amart, chileno, poco más alto que Sebastián, el marido de Úrsula Sacromonte, y con menos pelo aún, se presentó como traumatólogo, precisamente el especialista que había examinado a Camargo nada más producirse su ingreso hospitalario.
– Ya cadáver -se anticipó, por si aquellos parientes albergaban alguna duda acerca de su competencia clínica.
Martina se identificó como inspectora de policía, solicitándole:
– ¿Podría darnos su diagnóstico?
– Está muy claro, inspectora, y así lo he hecho constar en la certificación -repuso Amart con sequedad-. Muerte por traumatismo craneoencefalográfico, con pérdida de sustancia y diversas fracturas con depresión y hundimiento de la bóveda craneal, provocadas por un objeto contundente accionado con fuerza lesiva.
Читать дальше