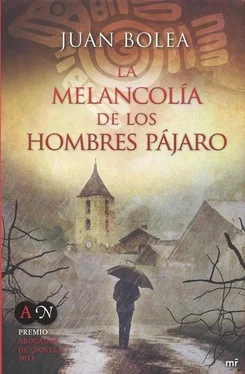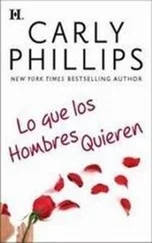Habían transcurrido, con exactitud, los cinco minutos y veinte segundos anunciados por Sebastián. Entre admirativos comentarios, los invitados del Easter fueron despojándose de las gafas protectoras e incorporándose en sus tumbonas.
Inesperadamente, uno de ellos emitió un grito de horror. Ese aterrado y extemporáneo sonido había brotado de la garganta de Sara. La mujer de Labot estaba señalando a una figura tambaleante que se acercaba a ellos sosteniendo un garrote.
Unos cuantos pudieron reconocerle. Era Felipe Pakarati. El maestro de la escuela isleña caminaba como si estuviera ebrio. Su expresión era la de un loco. El gobernador Christensen fue hacia él para preguntarle qué diablos estaba haciendo. Fuera de sí, Pakarati se lo quedó mirando, todavía con el palo en alto, pero no supo contestar.
– ¡Aquí! -se oyó otra voz-. ¡El señor Camargo!
Esta vez, el que había gritado era un hombre, Aurelio Mejía. El director del Easter se encontraba a unos cincuenta metros de ellos, en la puerta de una de las suites. Inclinado sobre el barandal del porche, les estaba dirigiendo frenéticas señas para que se acercasen de inmediato.
Concha y Rebeca rompieron a correr hacia el alojamiento de los Camargo. Los demás fueron tras ellas.
Cuando entraron en la habitación, Francisco Camargo vivía aún. El banquero estaba tirado en el suelo, en medio de un charco de sangre, y trataba de llegar a rastras hacia la puerta.
No iba a conseguir alcanzarla. Tenía el cráneo destrozado a golpes y se retorció en una agonizante convulsión.
Labot reaccionó arrodillándose junto a él. Le pasó un brazo por la espalda y trató de incorporarle.
– ¿Quién te ha hecho esto? -atinó a preguntar el abogado.
El gobernador Christensen apuntó:
– ¿Pakarati?
Moribundo, Camargo movió la cabeza en señal de asentimiento y entreabrió los labios, como si fuese a decir algo. Todos pensaron que iba a pronunciar el nombre de su atacante, pero se limitó a decir:
– Perdón.
Un vómito negro brotó de su boca y su cabeza se propulsó hacia atrás. Acababa de expirar en brazos de su cuñado.
Durante las siguientes veinticuatro horas, el gobernador Christensen y el capitán Rodríguez Espinosa, de la Policía de Investigaciones chilena, se enfrentaron a una situación límite, que puso a prueba su capacidad operativa. Por su parte, la presión de la prensa tomó el pulso a su paciencia.
El capitán Rodríguez Espinosa no se encontraba en el hotel cuando se produjo la muerte de Camargo. Fue el gobernador Christensen quien le llamó con su móvil. Desde su oficina en el centro de Hanga Roa, el oficial tardó pocos minutos en presentarse en el lugar del suceso.
Cuando llegó a la zona más selecta del hotel, correspondiente a las dos hileras de suites-barco, casi tropezó con Felipe Pakarati, a quien conocía sobradamente, pues uno de sus hijos acudía a la escuela local, donde el maestro impartía sus clases.
Pakarati estaba solo, sentado en la hierba junto al trampolín de la piscina. Entre las rodillas sostenía una maza de madera de toromiro tallada con la cabeza de un hombre pájaro. En ningún momento había intentado huir ni deshacerse del arma con la que, según la policía pascuense iba a establecer sin demasiadas dudas, había destrozado el cráneo al banquero español que le engañaba con su mujer.
Una vez hubo inspeccionado el cadáver de Francisco Camargo, y tras un nuevo intercambio verbal con el gobernador, quien le informó con más amplitud sobre los hechos y las primeras disposiciones a tomar, el capitán había procedido a detener al principal sospechoso -a quien, previamente, mientras inspeccionaba el lugar del crimen, había dejado custodiado-, dándole traslado a los calabozos de la gendarmería.
Dada la proximidad del cuartel, recorrieron esa distancia a pie. Los agentes consideraron inadecuado ponerle las esposas a Pakarati, quien, por su parte, se dejó conducir con docilidad, silencioso y reconcentrado en sus pensamientos.
Cuando llegaron a las instalaciones policiales, Rodríguez Espinosa introdujo a Pakarati en su despacho y ordenó que le sirvieran un café doble, negro y fuerte. Esperó a que llegase el gobernador Christensen y lo interrogó a fondo delante de él y de dos guardias.
Preguntas y respuestas quedaron grabadas.
Serio y rígido, casi solemne, el maestro comenzó contestando que, en el fondo, se alegraba de la muerte de Francisco Camargo. Veía al banquero, prosiguió afirmando, sin compasión, como a un explotador sin escrúpulos, heredero, en sus despóticos vicios, de la larga lista de colonos que, desde los tiempos de la líder indigenista María Angata, habían esquilmado a los naturales de la isla.
– Camargo no es diferente a ellos -le acusó Pakarati, como si aún viviera-. Otro diablo extranjero, capaz de sobornar a nuestros representantes y de corromper a nuestras mujeres.
El gobernador ni siquiera había pestañeado frente a esa alusión al soborno. Christensen pidió al maestro que recordara qué había sucedido durante la fiesta del hotel, por qué había discutido con Camargo y por qué se había comportado de aquella manera con su mujer. Después de una dolorosa vacilación, Pakarati desveló con una voz menos firme lo que Mattarena le había confesado: que mantenía una relación con el banquero y que estaba esperando un hijo suyo. Dicha confesión había tenido lugar a la mañana siguiente de la fiesta del Easter, tras una noche en la que no habían dejado de discutir. Pakarati reconoció que, al saber que Mattarena estaba embarazada de otro hombre, había perdido el control.
– A ella no le hice nada, lo juro -aseguró, ahogando un sollozo-. Dios y el diablo saben que la intención de estrangularla con mis propias manos pasó por mi mente, y que el bien y el mal lucharon por doblegar mi voluntad, pero me fui de casa justo a tiempo para evitarlo.
– A tomar unos cuantos tragos -sostuvo el capitán-. No te molestes en negarlo, Felipe, el aliento te delata. ¿Qué fue, ron?
– Ginebra pura.
– ¿Cuántas copas, tres, cuatro?
– Media botella en el café Wilson.
– Para olvidar.
– Sí.
– ¿O para darte ánimos?
– Eso también.
Rodríguez Espinosa dio por sentado:
– Querías aplicarle un merecido escarmiento a ese tipo podrido de dólares que se estaba acostando con tu mujer, ¿eh, Felipe?
La voz del docente tembló de ira.
– Quería hacer algo más. Quería librar al país…
– ¿A Chile? -preguntó el gobernador.
– No, señor. Me refiero a mi país. Rapa Nui.
Christensen desvió la mirada hacia la ventana. Los guardias, una de cuyas encomiendas radicaba en vigilar a los líderes independentistas, guardaron un hosco silencio. Rodríguez Espinosa lo rompió preguntando al detenido:
– ¿Y de qué querías librarlo, Felipe?
– De la tiranía.
Afuera, en la oficina, una turista estaba montando un escándalo porque le habían robado la cartera y nadie parecía querer ayudarla.
– A ver si te hemos entendido, Felipe -intentó aclarar el capitán-. Actuaste por dos razones. Una, de orden personal, derivada de la ofensa sufrida como marido y como hombre. Otra, colectiva, para librar a tus conciudadanos de las amenazas que suponía para Pascua ese hombre de negocios, con todo su poder.
Pakarati se tomó un paréntesis para responder. Estaba demudado y le temblaba el cuerpo. Su mirada oscilaba entre una espeluznante lucidez y un fulgor fanático. Se estaba viniendo abajo y repuso con lentitud, distanciando las frases:
– Quería matarle, es cierto, pero yo no tengo armas y jamás me he peleado con nadie. Siempre he sido pacífico. Creo, creía en la bondad de… Vamos a dejarlo -renunció, como si su idealismo hubiese dado paso a una visión escéptica de la vida-. Voy a decirles la verdad.
Читать дальше